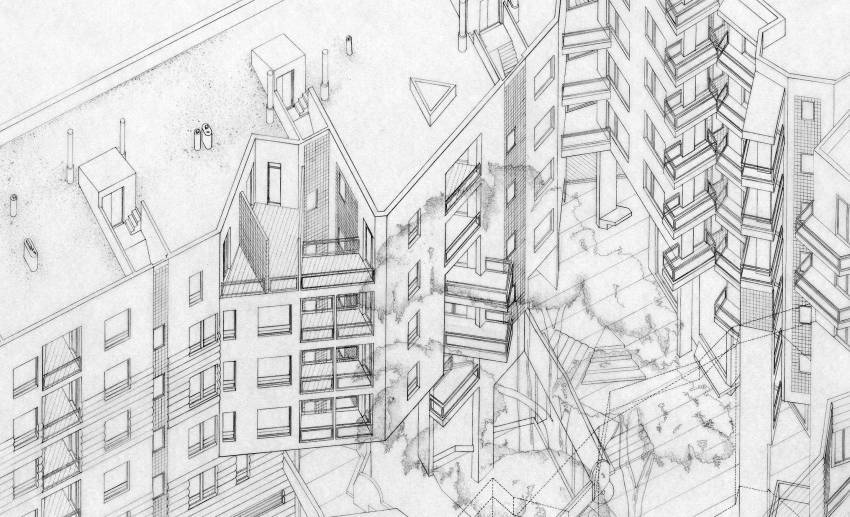Me cuesta mucho escribir esta entrada, porque, aunque estuve en primera fila y no me perdí detalle, no terminé de entender todo lo que pasó. Me ha costado años comprender que todo el secreto consistía en que no había nada que comprender; que la cosa era así, y es así, y fue así; y punto.
Pero ahora, al tratar de contarlo, necesito ordenar las ideas, y no sé qué ideas ordenar.

Contábamos con estos antecedentes o puntos de partida:
1.- El espíritu de las gallinas, que sufrí al comenzar la carrera y del que escribí hace poco.
2.- Tauromaquias e interacciones diversas entre artista y animal.
3.- Oteiza y su elogio al avestruz (en oposición al toro).
4.- Otra vez Oteiza, y el moneador andino.
5.- Mi amigo y compañero Juan Carlos Castillo Ochandiano y su tesis sobre la prehistoria (en la que aparecen animales totémicos y mágicos).
6.- Juan Daniel Fullaondo, mi maestro y el de Juan Carlos Castillo. Su obsesión por un gesto conceptual y metafísico.
7.- Joseph Beuys, y su happening Coyote (que, naturalmente, desconocíamos minuciosamente, y fue Juan Daniel Fullaondo quien nos lo explicó).
8.- Instrucciones para hipnotizar una gallina.
9.- Recomendaciones para domesticar un avestruz.
Menudo lío. A ver cómo explico esto. Bueno, no; qué narices. No lo explico.
Juan Daniel Fullaondo llevaba mucho tiempo queriendo hacer un homenaje a Beuys. Pero quería que fuera algo colectivo: una acción de GRUPO. (Además, si éramos varios alguno podría salvarse). Teníamos que encerrarnos con un coyote. Pero a ver quién encontraba un coyote. No: Teníamos que encerrarnos con un meta-coyote, con un ultra-coyote. Juan Carlos Castillo, obsesionado con las cuevas prehistóricas, decía de encerrarnos con un oso. ¡Sí, hombre! O, en su defecto, con monos (el famoso moneador andino precolombino de Jorge Oteiza), con toros o con leones. Muy bien, machote. Naturalmente.
En algún momento salió a colación el avestruz de Oteiza, y, cómo no, las recomendaciones para domesticar un avestruz, de Gabino Alejandro Carriedo; y de ahí, sin solución de continuidad, diversas habilidades de ilusionista de pueblo hipnotizando una gallina. Juan Carlos dijo que él sabía hipnotizar una gallina: Había que trazar una línea con tiza en el suelo y ahí se quedaba clavado el animalito.
Risas y más risas, semanas de risas. Fullaondo leyendo poemas sobre gallinas o avestruces (al fin y al cabo un avestruz viene a ser una gallina grande) publicados en Nueva Forma, Juan Carlos depurando su técnica de hipnosis (en un solitario y concienzudo toreo de salón, sin bicho) y yo asumiendo que el proyecto iba tomando forma de verdad y no me iba a poder escaquear.
Consideramos que nuestra integridad física era vital para el desarrollo de todo el potencial artístico del GRUPO y no podíamos (NO DEBÍAMOS) morir en nuestra primera actuación (SE LO DEBÍAMOS A LA HUMANIDAD), así que descartamos definitivamente coyotes, osos, monos, toros, leones e incluso avestruces, y, con una encomiable modestia que iba a caracterizar ya todos nuestros actos artísticos, elegimos la gallina.
Y decidimos (decidieron) que yo, que vivía en Seseña (Toledo), tenía mucha mayor facilidad que ellos para alquilar, comprar o robar una nave más o menos abandonada y unas cuantas gallinas más o menos sanas.
No, si ya sabía yo que mucho jijijí jajajá, pero al final me tocaba a mí la china.
Un cliente tenía una nave vacía, que no usaba, en el prao, y unos tíos míos, Ángel y Paca, tenían tienda, y un corral con gallinas propias. Tanteé el campo y le pregunté a mi cliente si nos podría prestar la nave del prao a unos cuantos amigos y compañeros de la ESCUELA DE ARQUITECTURA DE MADRID, para hacer unos EXPERIMENTOS ARQUITECTÓNICOS y unas… más bien… cómo decirlo… unas… COSAS.
El hombre flipó. Se debió de imaginar que le íbamos a recalzar los cimientos, o a reforzar las cerchas. El caso es que me dijo que la tenía a mí disposición cuando quisiera.
A mis tíos les dije que si me podían vender unas gallinas. También les dije que eran para algo de arquitectos de Madrid (para que no lo relacionaran con mis padres ni les preguntaran a ellos). No sé por qué, yo le daba a todo esto un aire clandestino. Bueno: Sí lo sé. Porque los conozco y no habrían entendido nada de lo de Joseph Beuys ni de las instrucciones para hipnotizar o domesticar a una gallina o a un avestruz. (Tampoco lo entendía yo, si vamos a eso).
(Esta sensación rara, como de estar haciendo algo inconfesable, me persiguió durante todo el asunto este de las gallinas).
Me preguntaron que cuántas necesitaría. Yo había pensado en una gallina, pero dije que cuatro o cinco. Me dieron ocho o diez (no recuerdo ahora cuántas). Me las regalaron. Les dije que ya les diría qué día las iba a necesitar.
Les dije a mis cómplices que ya estaba todo apalabrado y fijamos el acontecimiento para el día dos de mayo (de aquel año de 1992), que caía en sábado.
El día anterior, que era festivo, vino Juan Carlos Castillo por la tarde para preparar el evento conmigo. Vino con su furgoneta y con una colección de listones de madera y un rollo de papel de embalar. Su idea era construir un ruedo con ello.
Yo tenía ya la llave de la nave. Fuimos para allá y montamos los listones de madera haciendo paneles rectangulares que a su vez apoyamos en el suelo haciendo un prisma poligonal con todos ellos, al modo de la barrera de un ruedo. Tapamos los rectángulos con el papel.
Yo había pensado que las gallinas iban a estar por toda la nave (como aquellas lejanas gallinas del aula de Análisis de Formas), pero Juan Carlos decía, con una gran autoridad de la que yo carecía, que había que localizar y focalizar el acto. Hablaba del ruedo taurino, de las remotas ceremonias prehistóricas, del cromlech oteizesco y de más cosas.
Yo le escuchaba con gran atención (se me da muy bien) y con cara de levemente idiota (se me da todavía mejor), y sin ánimo para contradecirle.
Cuando estaba ya todo montado fuimos al corral de mis tíos y cargamos las gallinas en la furgoneta. (Las cargó Juan Carlos: Yo soy medio bobo y me da cosica agarrar una gallina). Las llevamos a la nave y las dejamos tranquilas y cómodas dentro del ruedo, con una lata de agua y otra de grano; nos despedimos de ellas hasta el día siguiente y nos fuimos.
Dormí mal. Pensaba que se iban a escapar. Pensaba incluso cosas peores.

le pedí a Juan Daniel Fullaondo que me dedicara su libro de Alfaguara.
La dedicatoria muestra su entusiasmo por el proyecto gallináceo:
Para José Ramón Hernández Correa
maquinando gallinas en Seseña, al calor
del dístico de Borges.
¡Buzón! La nostalgia de los astros
abjura la docta astrología.
Ora pro nobis.
Juan Daniel
José Ramón Hernández Correa · Doctor Arquitecto
Toledo · noviembre 2013




































![Objet trouvé [03] : Jørn Utzon y las torres-paisaje de Elineberg | Rodrigo Almonacid Objet trouvé [03] : Jørn Utzon y las torres-paisaje de Elineberg | Rodrigo Almonacid](https://veredes.es/blog/wp-content/uploads/2014/10/ELINEBERG_L_043_009-planta-torre-tipo-con-anotaciones-funcionales.jpg)