
El inicio
Llegué a la Escuela de Arquitectura de Madrid en octubre de 1964. Empezaba el plan 1964, llamado plan “ye-ye”, de cinco años y matrícula directa, sin ingreso ni iniciación, ni selectividad, ni nada. Fuimos 1.000 los matriculados. Las asignaturas eran Algebra lineal y Cálculo infinitesimal, Física, Análisis de Formas y Dibujo general. El catedrático de matemáticas era Juan del Corro Gutiérrez, y me cambié de grupo para dar clase con él. El de Análisis de Formas era Adolfo López Durán, y yo tuve al principio un espejismo, pues me tocó él, que era bueno –y me elogió el primer dibujo, que era una pluma de cambio de perspectiva del palacio de los Dux de Venecia, con gran contento por mi parte, claro-, pero era porque faltaba un profesor, que luego fue Fernando Ruiz Jaime, que era malo, un verdadero desastre. López Durán fue el que hizo la instalación de la portada del Hospital de la Latina en la Escuela. Era un mito, porque controló, en su día, la parte de dibujo del ingreso, y que, al principio del plan de 1964, aunque fuera un plan sin ingreso ni iniciación, jugó en realidad el mismo papel. Aunque es más justo decir que lo jugaban entre todos. Las calificaciones eran muy duras.
Los profesores de Análisis de Formas eran muy flojos, en general. Recuerdo apellidos como Lencina, Teresa, Carnicero (que tenía fama de bueno, pero que no lo era, en verdad) Quijada (éste algo mejor, trabajó en Regiones Devastadas, en Brunete y algunas otras cosas), y muchos más cuyos nombres no recuerdo o nunca supe. Pero el mío, si no era el peor, me lo parecía. Mi padre decía que todos los alumnos opinábamos que los profesores eran malos:
“Y ¿cómo dices que se llama? ¿Ruiz Jaime? Será Jaime Ruiz, que es muy buen arquitecto, lo conozco yo”.
(Jaime Ruiz es el padre de Gabriel Ruiz Cabrero).
“¡No, no! Fernando Ruiz Jaime. Es como si fuera ciego. Si me dice que algo es de determinada manera, yo lo corrijo al contrario”.
Un día, en el estudio de mi padre, con su socio, Javier García-Lomas, éste escuchó y dijo:
“¿Fernando Ruiz Jaime, dices? El peor de mi promoción, le hacíamos los proyectos para que aprobara”.
Vaya, ha habido suerte, pude decirle a mi padre:
“¿Ves?”.
El Análisis de Formas era el dibujo artístico, que constaba de dibujo de estatua (le llamaban encajado a dibujar a línea, con carboncillo sobre papel doble ingres, y mancha a dar las sombras); lavado, que era dibujar a lápiz una lámina, normalmente de arquitectura clásica, sobre un papel especial que se pegaba en un tablerito de madera, y dar luego sombras con tinta china de barra que se diluía en agua y con pinceles de pelo de marta. Después había otra parte de la asignatura que le llamaban varios, y que constaba de dibujar los órdenes clásicos, de dibujo de memoria o imaginación, de color, cambio de perspectiva, etc. Quitando los órdenes, las cosas más modernas eran un residuo de los cursillos implantados por Francisco Javier Sáenz de Oíza para antes del ingreso en el plan anterior al de 1957.
Casi todo el mundo hacía el dibujo de estatua tomando muchas medidas y usando plomada. Yo no lo hacía, pues Gerardo Zaragoza, mi profesor, sólo nos dejaba medir cabezas, y nos acostumbraba a controlar visualmente el dibujo, con la simple ayuda del carboncillo. Lo cierto es que era un magnífico profesor y que aprendías a juzgar tu dibujo con mucha eficacia, llegando incluso a saber lo que estaba mal aunque no supieras como corregirlo. Para mí, el dibujo de la estatua con Gerardo fue una educación visual de primer orden y que me ha servido toda la vida.
Dibujar los órdenes tenía su gracia. Había que comprar un “Viñola”, que me compró mi padre, una edición argentina, que todavía tengo. Recuerdo un examen: entró López Durán en una de aquellas inmensas clases y gritó:
“Tribuna sobre podio de orden dórico mutular, siendo el cornisamento del podio igual a dos módulos”,
y se fue. Nos quedamos todos nota. Yo tardé un rato en comprender que era cualquier fachada de templo dorico mutilar sobre pedestal, y que podía tener el número de columnas que quisieras. Bueno, el que quisieras, no, tenían que ser pares, naturalmente. Tenía un compañero de mesa bastante malo, del que no recuerdo el nombre, que se puso a hacer una fachada de tres columnas. Le advertí que lo tenia que hacer de numero par, pero no me hizo caso. Solía despreciar mis consejos.
Cuando hacíamos el lavado teníamos un cacharro con agua y varios pocillos para tener en ellos distintas tintas chinas, unas más oscuras que otras. A veces, por la inclinación de la mesa, o por que tú mismo lo empujabas, se le caía a alguien al suelo un pocillo, haciendo un ruido infernal y quizá rompiéndose. Entonces algunos gritaban:
“¡Uno menos!”.
Eran residuos de los tiempos más duros del ingreso y de la creencia todavía vigente de un número limitado de gente para aprobar. Para hacer los difíciles desvanecidos de las sombras y para perfilar bien con la tinta era por lo que había que usar pinceles de pelo de marta, que eran buenísimos y que se chupaban para que estuvieran en forma de punta perfecta. Así tragabas mucha tinta china, y a veces te dolía el estómago.
Para la estatua daban 3 o 4 sesiones de tres horas. A mí me sobraba tiempo –independientemente de cómo hubiera logrado dibujar la estatua- y me pasaba la última sesión charlando. En los “varios” había ejercicios interesantes que eran los de cambio de perspectiva: te daban una foto y tenías que hacer los alzados, o te daban alzados y tenías que hacer la perspectiva. En cambio, los ejercicios de color o de dibujo de imaginación eran una estupidez. Te ponían un tema chorra, Platero y yo; o Momo, dios del carnaval, y tenías que hacer un dibujo. Alguna vez pusieron un cartel, que era mejor. Había un truco para los ejercicios de color, que debió salir de una academia, y que bastantes usaban, y era dar primero el gouache, muy cargado, y luego llenarlo todo de tinta china. Una vez todo negro, se llevaba al lavabo y se le daba el agua a chorro, con lo que la tinta china se quedaba donde había blanco y se iba donde estaba el gouache, dejándolo desvaído y con muchos negros. Servía para resolver la entonación y era muy efectista. Yo probé una vez este método, pero fuera de la Escuela.
Para el lavado te daban a veces modelos muy nuevos sobre los que no te dejaban dibujar, y si no eran estrictamente geométricos tenías que sobreponerle un papel vegetal con un cuadriculado. Yo, a veces, y si era bastante geométrico, ni siquiera se lo ponía, y dibujaba midiendo, pues el delineado a lápiz sobre el papel del tablero, aunque tuviera muchas partes a mano, se me daba muy bien. El lavado estrictamente dicho, peor, pero me di cuenta enseguida que un buen dibujo a lápiz era lo más importante para un buen lavado, y así lo saqué adelante.
Había pocas chicas, y, todavía menos, chicas guapas. En mi grupo estaba María Victoria Lahuerta dal Ré, hija de Javier Lahuerta Vargas, que era guapa. Estuvo en nuestro curso hasta tercero, luego se casó y no acabó la carrera. Y había una tan fea que llamaba la atención, no diré su nombre. Llevaba un chaleco de falso cuero y por detrás alguien le puso con un rotulador:
“¡Llamadme para salir, por favor, llamadme!”
Quien más le tomaba el pelo, con cierta crueldad, era uno que se llama Gonzalo Gomendiourrutia. Una vez, en clase de mancha, se apagó la luz y Gomendio gritó:
“¡Fulanita, amor mío, que no abusen de ti, voy a defenderte!”.
Esta fea fue profesora de la Escuela. Había al principio algunas chicas muy guapas, que veías por los pasillos, y que luego desaparecían, incluso antes de final de curso, pues imagino que huían de una carrera tan dura. No quiero decir que los hombres no huyeran, porque muchos tambien lo hicieron, pero la desaparición de las guapas supongo que seria por eso; sea como fuere, el caso es que bastantes de ellas fueron, por desgracia, muy fugaces.
Los exámenes de Análisis de Formas, en junio, septiembre o febrero, empezaban con una fuerte dosis de sadismo, pues no te decían que tenías primero y qué después, y debías llevar todo el material, de mancha, de lavado y lo demás, incluidos dos tableros, esperar en el pasillo a ver si te llamaban para entrar en una clase, e irte a la otra con toda la inmensidad de los trastos si no te llamaban. Era un comportamiento despreciable, indicativo que como los profesores odiaban a aquella masa de alumnos, a los que no querían ni sabían enseñar.
El Dibujo general (que luego se llamó Dibujo Técnico) era delinear edificios y detalles, primero a lápiz y después a tinta china normal, para luego hacer también lavado. Empezamos por una hoja de acanto en grande y a tinta china, seguimos por dibujar un cuarto de baño y cuando íbamos a hacer lavado lo quitaron de esta asignatura. No había catedrático, y el encargado de la Cátedra era el de Geometría Descriptiva, que se llamaba José María Ruiz Aizpiri. Yo tuve de profesor a Pedro Rodríguez Ribeiro, que olía siempre a café, que no enseñaba nada, que no me hizo ni caso y que me suspendió en junio y septiembre a pesar de que yo dibujaba bastante bien. Yo llevaba mucho mejor esta asignatura que la de análisis, y era bastante bueno, al menos en comparación con los demás. Años después Ribeiro se convirtió en el encargado de cátedra de Dibujo, y con él la asignatura llegó a un grado muy notable de degeneración, como tantos recordarán.
Entonces estaba todavía en la Escuela mi primo (y también de Cangas de Onís) Francisco Javier Blanco Pérez, de la promoción de Segui y Manuel de las Casas. Un día me encontró por un vestíbulo y me dijo:
“Vente al salón de actos, que van a dar el resultado de unas oposiciones muy importantes”.
Fuimos y vimos juntos el asunto, con el salón repleto de estudiantes. Luego yo pregunté a mi primo Javier quien era la gente. Las oposiciones se celebraban para la asignatura de Composición II de la Escuela de Sevilla, que era muy reciente y concursaba Sáenz de Oíza contra Jaime López de Asiaín. El presidente era Víctor d´Ors Pérez-Peix, que era el catedrático de Madrid, y al votar en público desempató diciendo algo así como.
“Y ¿a quién votaré? No sé, no sé… Pues al señor López de Asiaín”.
Se armó un escándalo tremendo y cuando el tribunal bajó de la tarima, alguien le dio un puñetazo a d´Ors. Luego me enteré que había sido Emilio Chinarro, que era profesor y al que, según me dijeron, echaron de la Escuela de aquella. Después volvió y llegó a ser profesor titular de proyectos. Creo que fue Carlos de la Guardia (no sé si es escribe así; creo recordar que fue profesor de urbanismo con Ferrán y Mangada y Gerente de Urbanismo del Ayuntamiento cuando éste último fue concejal) quien gritó.
“¡Mejor! Así nos quedamos con Oíza aquí y el otro a Sevilla”.
Fue después de esto cuando a López de Asiaín (que era del Opus Dei) y a otro arquitecto sevillano les encargaron el Museo de Arte Contemporáneo al lado de la Escuela. Fue Florentino Pérez Embid como director general de Bellas Artes, un andaluz, que también era del Opus, y para poder contrarrestar que Ramón Vázquez Molezún, siendo pensionado en Roma, había hecho un proyecto de Museo que tuvo el Premio Nacional de Arquitectura, le dieron a este otro proyecto el mismo premio.
En el segundo año, en el que seguí cursando primero, me quedaban los dos dibujos y la descriptiva, que pusieron entonces en primero, pero que en el primer año del plan no lo habían hecho. A segundo curso habían pasado 25, casi todos –por no decir todos- enchufados por ser hijos de profesores o de arquitectos amigos de ellos. La lista de aprobados de Análisis de Formas –la asignatura que realmente seleccionaba- era un verdadero escándalo. Entre ellos, algunos dibujaban bien, como Víctor López Cotelo, que era de mi grupo, pero yo creo que no lo aprobaron por eso, sino por ser hijo de un arquitecto del Ministerio de la Vivienda, pues el profesor era el inefable Fernando Ruiz Jaime.
En primero se volvieron a matricular otros 1.000, así que el segundo año éramos ya 2.000. Mi padre me dijo que no me preocupara, porque así lo iba a pasar mejor y a aprender a dibujar de verdad. Fue cierto y tuve más suerte con los profesores. O, mejor dicho, con el profesor, pues me tocó el mismo en los dos dibujos, Oliverio Martínez Martínez. Este entendía de dibujo y trabajaba. Corregía los ejercicios de semana a semana y nos daba una especie de valoración, con lo cual yo ya veía que iba bien, o muy bien.
Mi padre me había mandado a dibujar arquitectura por la calle y también al desnudo en el Círculo de Bellas Artes. Seguíamos en la academia del escultor Gerardo Zaragoza, hijo del pintor José Ramón Zaragoza, academia en la que en tiempos de D. José Ramón, discípulo de Sorolla, daba clase de lavado López Durán, y donde habíamos empezado a dibujar en preuniversitario, aunque yo había empezado ya algo antes, en Cangas y en verano, a los quince años, también con Gerardo, por lo que llegué a la Escuela, en este aspecto, mucho mejor que la inmensa mayoría. Los Zaragoza eran, como nosotros, de Cangas de Onís, e íntimos de mi padre, que había aprendido a pintar con el mayor y era muy amigo y hasta colaboraba con el hijo en algunas de sus obras de escultura que necesitaban más la composición. Gerardo tenía cerrada la academia, pero admitió a algunos hijos de amigos. En relación con la escuela sólo ha de recordarse a Francisco Javier Bellosillo Amunategui, que fue profesor titular de Proyectos y que murió prematuramente, a los cincuenta y tantos años. Pero estaban también mi primo Julián Navarro, Juan del Corro –hijo del catedrático-, Mateo Gallego y el hermano de Javier, Luis Bellosillo.
Aprobé dibujo técnico en febrero. En el examen nos pusieron a delinear a tinta una sección de la catedral de Valladolid, para la que daban un modelo dividido en dos, a distintas escalas. Para fastidiar, claro. Yo lo acabé enseguida -la rapidez es uno de mis defectos- y como no tenía otra cosa que hacer rotulé debajo mi nombre completo en letras mayúsculas de palo delineadas a regla. Pasó un profesor, que yo no conocía, y me dijo que nadie había pedido rotulado, como si fuera un demérito. Pero le oyó mi profesor, y le dijo:
”¡Calla, hombre! ¿No ves como se llama?”
No porque mi padre fuera nadie allí, que no lo era, sino por el apellido Capitel. El caso es que aprobé, por lo que Aizpiri no debió ver muy mal lo del rotulado.
Pero en febrero suspendí el Análisis de Formas. Recuerdo que el ejercicio de mancha era un trozo del friso de las panateneas, con caballos y jinetes, muy difícil, aunque creo que me salió bien. Oliverio se disculpó conmigo diciendo que había aprobado técnico y que lo lógico era que, tal como iba, el análisis lo aprobaría en mayo por curso, así que no debía preocuparme. (Lo que debió pasar, creo yo, es que él me propuso para aprobar y no se lo aceptaron). Mi padre volvió a decirme también que no me preocupara y que si hubiera aprobado, total qué iba a hacer. Efectivamente aprobé por curso. La geometría descriptiva la aprobé también. Nos daban clase en el salón de actos con un aparato retropoyector, y el profesor, cuyo nombre no recuerdo, pero que era bueno, dibujaba en unas transparencias mientras explicaba. Las prácticas las hacíamos luego en clase y no eran fáciles, pero luego el examen fue una imbecilidad. Como ya no había que hacer estereotomía de la piedra a la descriptiva le habían quitado importancia, aunque lo enseñaban todo: gnomónico, diédrico, las diferentes axonometrías, cónico.
Al pensar en el salón de actos recuerdo (no sé si fue el primero o el segundo año) que un día de análisis de formas nos dijeron que íbamos a oír una conferencia sobre Thomas Jefferson, el tercer presidente de Estados Unidos, que era un magnífico arquitecto. Era un profesor yanqui que quería dar esta conferencia y (al saber como funcionaba la escuela después, ya lo entendí) le habían puesto una clase como público obligado, diciéndonos que luego subiríamos al aula a dibujar de memoria lo visto, como así fue. Nos enseñó la Universidad de Virginia, pero nos repartieron unas fotocopias traducidas (esto lo había hecho la embajada estadounidense, no la escuela). Pero lo mejor, y es lo que quiero contar, es que apareció el director, que era Luis Moya Blanco, a quien creo que ví y oí por primera vez. Él nos habló diez minutos de quien era Jefferson y lo hizo tan bien que casi ya no hizo falta leer la traducción. Luego lo hice, sin embargo, y lo del americano estaba muy bien y era, claro, más completo.
Impresionado con Moya le pregunté a mi padre quien era. Se lo pregunté un día que mi padre estaba en casa con su amigo Paulino Vicente, magnífico pintor de Oviedo, con el que tenía una gran amistad desde que coincidieron en Madrid de muy jóvenes en la Residencia de estudiantes. Paulino tenía entonces una exposición antológica en el Círculo de Bellas Artes. Mi padre contestó que Moya era uno de los arquitectos más importantes de España
“pero esto no se puede entender ahora”,
me dijo. Corría el año 1965, creo. Paulino, a su vez, dijo que había estado en una conferencia de Moya, en la que había dicho:
“Por ejemplo, si tenemos dos circunferencias tangentes”,
y sobre una pizarra y con ambas manos a la vez las dibujó. El pintor, extraordinario dibujante dijo:
“¡Caspitina! (fue otra exclamación, en realidad)¡y que eran tangentes!”.
Mi padre había sido director técnico de la empresa Sedes, de Oviedo, que había construido una parte de la Universidad Laboral de Gijón, y allí había conocido a Moya y a los demás arquitectos y aparejadores. Entre ellos, a Manuel de las Casas Rementería, padre de Manuel y de Ignacio de las Casas Gómez. Manuel (Manolo) fue luego catedrático de Proyectos, e Ignacio (Ñaqui) profesor titular de Dibujo Técnico. Los dos han sido siempre amigos míos, y Ñaqui y yo éramos compañeros desde ingreso de bachiller.
De aquélla, y como Paulino se pasaba más o menos la tarde en el Círculo por causa de su exposición, él y mi padre se acercaron un día a las sesiones de dibujo al desnudo, donde yo iba. Yo creo que fueron un poco de viejos verdes, por las modelos, y se quedaron aterrados de lo feas que eran.
“¡Claro!, decía mi padre, si a las guapas les dan una pasta como modelos de publicidad, en la televisión y todo eso, no van a venir aquí a desnudarse”.
Pues en su época era distinto.
Cuando ya había aprobado análisis de formas por curso, me encontré un día a Oliverio Martínez por la Escuela. Y me dijo:
“¿Cómo no me habías dicho que eras pariente de García-Lomas?”.
Se refería a Miguel Ángel García-Lomas y Mata, hijo de Miguel García-Lomas Somoano y hermano de Javier, que fue durante mucho tiempo socio de mi padre. La amistad de mi padre con los Lomas, como decían en Asturias, era tan grande que nos creían parientes, y a veces ellos mismos se presentaban como tales. El caso es que –luego me enteré- Oliverio quería presentarse a secretario del Colegio de Arquitectos de Madrid y García-Lomas, que era algo así como el comisario político de Franco para cuestiones de arquitectura y Director General, le había vetado, sin que se sepa por qué, pues Oliverio era más bien facha que rojo, valga la simplificación, pero a Miguel Angel le debió parecer poca cosa, por clasismo, sin duda. Oliverio pensó que de buena se había librado al aprobarme sin saberlo. El miedo al franquismo era enorme. Luego Oliverio, que era buen tío, fue arquitecto de la Gerencia de Urbanismo. Alguien me dijo que había muerto prematuramente. Siempre le agradecí mucho lo buen profesor que fue en aquel mundillo degenerado.
Segundo año
Pasé a segundo curso (1966-67), que constaba de Elementos de Composición, Historia del Arte, Materiales de Construcción, Ampliación de Matemáticas, Ampliación de Física, Introducción al Urbanismo, y otra que se me olvida, creo que de instalaciones.
En Elementos de Composición teníamos a Antonio Fernández Alba, de encargado de Cátedra, con Leopoldo Uría Iglesias, Alberto Donaire Rodríguez y Angel Colomina Abril como encargados de curso. Uría y Colomina son de Oviedo. Antonio Fernández Alba tenía en aquel momento un enorme prestigio como arquitecto y como profesor y pasar a aquel curso después de la mili de primero fue, simplemente, vislumbrar el paraíso. A mi padre le pedí que me suscribiera a la revista Nueva Forma, dirigida por Juan Daniel Fullaondo Errazu, y que publicó varios números magníficos sobre Fernández Alba. Mi padre era un moderno en todo, pero algo menos en arquitectura, pues desconfiaba un poco de la moderna, como era corriente ente los españoles de su edad, pero al conocer las obras, proyectos y dibujos de Alba se quedó muy contento, y me dijo:
“Ahora ya no protestarás tanto de la escuela ¿no?”.
Porque yo me había pasado los dos años de primero maldiciendo a la venerable institución que me acogió como estudiante y de la que, prácticamente, nunca salí.
En 1966, Luis Moya había dejado de ser director, sucedido por Adolfo Blanco Pérez del Camino, que había sido pensionado en Roma junto con Fernando García Mercadal. Era catedrático de proyectos y decían que lo habían hecho director para que se jubilara como tal (debía ser más grande la pensión). También decían los del plan antiguo que lo habían tenido que, cuando corregía, sólo se fijaba en los baños. Con él Javier Carvajal fue Jefe de Estudios para el plan nuevo, y con su sucesor, Rafael Huidobro, Carvajal fue ya Jefe de Estudios general de la Escuela.
En Historia del Arte tuvimos a Miguel Molina Campuzano, erudito de Madrid, que no pasó de los romanos. Hombre del todo respetable, pero un verdadero pelmazo. Yo acabé de las estelas egipcias hasta mis bellas narices. En Materiales de Construcción tuvimos al inefable Antonio Camuñas y Paredes, el catedrático, famoso por su elocuencia. Las anécdotas sobre su forma de hablar y de escribir -se estudiaba su libro de texto, hábil negocio de algunos catedráticos de entonces- eran innumerables. Baste ahora decir que llamaba ujieres a los bedeles y que en los exámenes decía:
“Queda terminantemente prohibido fumar, no sea que entre las volutas de humo se deslice la cuestión propuesta.”
De su libro es famoso el inicio del capítulo sobre alicatados o azulejería donde dejó escrito para la posteridad:
“El magnate musulmán, amante como el que más de la naturaleza, se encierra empero en su palacio, donde se rodea de profusión de fuentes y regatos…”.
De ahí el azulejo como necesidad, ya se entiende. He de confesar que en uno de los exámenes más importantes de materiales estudié por lo que se llamaba una quiniela, tuve suerte, salió lo que me había estudiado y aprobé. Nunca he sabido copiar. Soplar y ser soplado sí.
En Matemáticas volvimos a tener a Corro, que era buen profesor. Tenía la costumbre de mandar problemas para entregar los lunes, y si yo no los entregaba, o no los entregaba todos, se lo decía a mi padre, al que veía por el Ministerio, y mi padre me pedía por favor que los hiciera, aunque no fuera más que porque no se lo contara a él. Yo creo que Corro, cuñado de los García-Lomas, tenía mucho miedo que yo fuera mal y de que hubiera problemas si me suspendía. Por otro lado, me estimaba algo, pues me conocía como amigo de su hijo, y me cuidaba. Si no salía nadie a la pizarra como voluntario, me sacaba siempre a mí:
“A ver, un voluntario….. (nadie se movía)… ¡Señor Capitel”.
La verdad es que yo llevaba bien las matemáticas y creo recordar que en segundo me puso notable. En Física teníamos a Manuel Castañs Camargo, tan buen científico -en apariencia, al menos- como mal pedagogo. Aprobé. En Introducción al Urbanismo teníamos a Justo Uslé, casado (creo que ya) con Marian Alvarez Buylla, que luego se separó de él y fue y es profesora de dibujo técnico.
Mi éxito fue Elementos de Composición, porque saqué notable que sólo alcanzamos cinco (Ignacio de las Casas, Pablo Scandella, Felipe Setién y yo; me falta uno que no recuerdo). En segundo tuve bastantes amigos ya para siempre, algunos que son o han sido profesores de la Escuela. Ignacio de las Casas (compañero mío del instituto Ramiro de Maeztu desde ingreso y después de carrera), que fue otro de los notables, fue luego, y es, profesor de Dibujo Técnico. En aquel curso estaban Luis Gutiérrez Cabrero, titular de proyectos hoy, Nieves Ruiz Fernández y Francisco Rodríguez de Partearroyo, que fueron socios míos y profesores de dibujo. Javier Alau, también de dibujo, Luis Climent Soto, de Urbanismo y José Luis Rodríguez Noriega, de proyectos. Lástima que Fernando Nanclares, el otro socio nuestro, gran arquitecto, nunca quisiera dar clase, como tampoco Ignacio Lafuente, hijo de Lafuente Ferrari, que era un intelectual. Bien es cierto que Antonio Fernández Alba, que fue el que me hizo profesor, luego me tomaba el pelo diciendo que yo había sacado notable por el rotulado, que hacía con letra de palo aprendida de mi padre y que a él le pareció muy arquitectónica, y, quizá aaltiana. No me importa, de hecho me convertí en el experto rotulista para mis amigos y para mí mismo.
Recuerdo los ejercicios de Elementos. Hacer un cartel eligiendo una frase. Yo elegí la de “Mejor diseño” y lo hice neoplástico, aunque sin saberlo, verdaderamente. Dibujar a tinta el plano de nuestra casa, hacerle alguna reforma si era necesaria y volverlo a dibujar expresando el concepto de la vivienda y su disposición. Proyectar varios cuartos de baño y varias cocinas. Realizar maquetas de composiciones abstractas con módulos de cartulina en forma de L de lados iguales, de L de lados desiguales y de S. Unir tres plataformas, redonda, rectangular y cuadrada, situadas a distintos niveles, con escaleras y con rampas. Entre cuatro edificios (Villa Saboya de Le Corbusier, pabellón de Barcelona de Mies, Pabellón de Finlandia en Nueva York, de Aalto y sala de oficinas de la fábrica Johnson, de Wright), elegir dos y hacer una maqueta de interpretación espacial y formal. Yo hice lo de Mies y lo de Aalto. Hacer un recinto para una exposición de esculturas al aire libre en el Retiro, y con una topografía compleja, eligiendo entre estatuas de Miguel Angel y de Henry Moore. Elegí Miguel Angel y Fernández Alba dijo en público que lo mío era como de Luis Kahn, que yo no sabía quien era, pero me enteré inmediatamente, porque me pareció muy interesante y lujoso. Después una casa unifamiliar con estudio para un escultor y, por último, y todavía, un croquis sobre un edificio de oficinas de planta libre en altura y estudiando circulaciones verticales. Ya eran cursos, vean si no el programa: de lunes a viernes y tres horas.
Yo lo pasé fantástico en aquel curso, consciente de que ya estaba en Arquitectura de verdad. En la primavera ya tan solo Ignacio de las Casas y yo trabajábamos en clase, que estaba ocupando el vestíbulo de la planta más baja, muy próximo a lo que entonces era el bar.
Recuerdo que un día llegó Carvajal a ver a Fernández Alba y le dijo delante de todos que había tenido el segundo premio del concurso del Palacio de Congresos en Madrid, pero no el primero. Carvajal estaba en el jurado. Fue este asunto una verdadera lástima, a mi entender, pues ese proyecto de Alba era magnífico y hubiera generado un espléndido edificio.
Yo enseñaba los ejercicios a Donaire o a Uría –te tocaba uno de ellos en cada semestre; Colomina había desaparecido después de una primera temporada- y luego me dedicaba a oír las correcciones de Fernández Alba que, sin orden, iba comentando al que pescaba o se dejaba. Lo hacía siempre, y como Alba me veía continuamente allí, alguna vez me preguntaba.
“Y usted ¿qué?”.
Y yo le decía que no tenía nada, o que no lo había traído, pues no me atrevía a enseñárselo a él. Sobre todo, en medio del trabajo, pues no soportaba que te lo hicieran cambiar. Luego, después de entregar, me importaba menos; que dijeran lo que quisieran. Fernández Alba, al final del curso, fue comentando el trabajo de todos y cada uno. También lo hizo conmigo, claro, y yo atendí a todos estos comentarios.
Hicimos una excursión a Granada y Córdoba con Leopoldo Uría. Vimos arquitectura histórica, claro, que era entonces casi lo único que se podía ver. Yo me di cuenta entonces de que la Mezquita tenía dentro y encima una catedral, lo que me sorprendió mucho, y también que la Alambra tenía delante un magnífico palacio renacentista al que casi nadie le hacía caso.
Antonio Fernández Alba era un hombre alto y moreno, bien parecido, con mucho pelo, que tenía 40 años cuando nos dio clase a nosotros, dotado de bastante carisma y atractivo, al menos para mí, aunque también para muchos. Entonces estaba en la cresta de la ola, pues, después de hacer el Convento del Rollo (que fue Premio Nacional de Arquitectura) se reveló como uno de los principales campeones del organicismo español. Fullaondo publicó en Nueva Forma varios números dedicados a su obra. Mi padre los vio y quedó encantado con aquella arquitectura y con su forma de dibujar. En la enseñanza, apoyado por Javier Carvajal, significó una importante renovación, ya en la segunda mitad de los años 60 y antes de ser catedrático. Andando el tiempo, puede decirse que muchos de los que han significado algo en la Escuela deben a Antonio su presencia o su consolidación en ella. Me refiero a Manuel de las Casas, a Navarro Baldeweg, a López-Peláez, a Javier Frechilla, a Fernández-Galiano y a mí mismo. Por lo menos.
Tercer año
La suscripción de Nueva Forma nunca se acababa. Solo la pagamos una vez y la mandaban siempre. Loado sea Huarte. Precisamente al año siguiente, en el curso 1967-68, tuvimos a Juan Daniel Fullaondo Errazu, el director de la revista, que era el adjunto de Javier Carvajal Ferrer, catedrático de Proyectos I, en tercer curso, el primero que lo fue de entre los modernos. Estaba también José María Toledo Escuder, que luego fue catedrático de Dibujo técnico de la Escuela de Sevilla, y Luis Carrión. Había además dos alumnos becarios (becarios sin beca) Alfonso Casares Ávila, que luego fue profesor, y Francisco Alonso de Santos, que lo sigue siendo. Alonso era uno de esos genios que hay a veces en la Escuela ya antes de acabar, le habían publicado un proyecto de estudiante en Nueva Forma y nada menos que con un dibujo en la portada. Su historial posterior desmintió estos augurios, pues nunca llegó verdaderamente a hacer gran cosa ni en obras ni en proyectos ni en escritos, aunque lo poco que hizo ha sido muy celebrado y mitificado por algunos. Decía cosas muy lúcidas a veces, verdaderamente, pero a mí no me servía demasiado. Me apunté a Alfonso Casares, que era una persona simplemente sensata e inteligente.
El delegado (no recuerdo quien era) le dijo un día a Carvajal, de parte más o menos de todos, que no nos gustaba nada May Toledo (así le llamaban). Era hijo del pintor Gregorio Toledo, que tenía una Academia de preparación para arquitectura, y de Helia Escuder Alarcón, que, mira tú por donde, fue profesora mía de dibujo en el Ramiro de Maeztu. Esta señora entendía más o menos de dibujo, pero no nos enseñaba nada ni dibujó nunca, se limitaba a charlar como una cotorra mientras nosotros copiábamos láminas o hacíamos dibujos de tema libre. Creo que May Toledo tenía un discurso muy voluntarista, de los que hablan de entusiasmo y de mancharse de tanto dibujar. Yo, la verdad, es que no recuerdo haberle oído nunca, pero los que lo habían hecho le odiaban. Es de hacer notar que la nuestra era entonces una promoción de esteticistas e intelectuales –al menos, ese era el paradigma oficial más o menos en boga-, pues éramos discípulos directos de Fernández Alba y sus profesores, los únicos que habíamos tenido hasta entonces y que nos influyeron mucho.
El caso es que Carvajal protestó muchísimo diciendo que Toledo era un profesor estupendo, pero le debió decir que no volviera, pues no lo hizo. Carvajal era entonces Jefe de Estudios e iba poco. Llevaba Fullaondo el peso de la cátedra, y su día a día, con Carrión y con Casares y Alonso. Ligados a Carvajal, y me suena también que en aquel curso, recuerdo igualmente a Luis Gay y a Federico García-Germán, pero creo que solo picotearon un poco por allí. Tal vez fueran alumnos becarios que iban alguna vez. Yo saqué sobresaliente, que fue cosa de Carvajal y no de Fullaondo, según me enteré luego.
Las demás asignaturas eran Cálculo de Estructuras I, Construcción, Urbanismo, Estética y Composición, Fontanería y Saneamiento, Electrotecnia y Luminotecnia. Como siempre, no sé si olvido alguna. Había también lo que se llamaba “las tres Marías”: Religión, Formación del Espíritu Nacional (Política) y Educación física (gimnasia). Esto duró hasta el fin del franquismo. Y también había inglés, desde segundo curso y no recuerdo hasta cuando. Estas cosas tendías a olvidarlas y podían ser una complicación.
En Cálculo de Estructuras I se daba la teoría de la Elasticidad y la Resistencia de Materiales. Nos la daba Antonio García de Arangoá, un vasco bajito que no se quitaba ni la bufanda ni el abrigo para dar clase y al que no se entendía ni lo que hablaba, aunque nuestros amigos profesores de estructuras le tienen muy mitificado. Sería como Castañs, un sabio, no digo que no, pero un profesor espantoso para los que no fueran muy aplicados. Yo seguí una cierta costumbre entre los no muy empollones y dejé esta asignatura para el año siguiente.
Había unos apuntes de Elasticidad, tomados a mano con distintas letras y fotocopiados y vendidos a muchas generaciones. Era de Arangoá, así como el libro de Resistencia de materiales, mejor editado, y ambos negocios suyos. Entonces también se compraba mucho el formulario de estructuras de Lahuerta, de Javier Lahuerta Vargas, que era amigo de mi padre y a quien yo no tuve como profesor, pero a quien conocí. Compañera mía fue su hija María Victoria, bastante guapa, a la que ya me he referido, y su hermano Javier estudió arquitectura en Pamplona y era del Ramiro de Maeztu. El pobre se murió ahogado nadando en un pantano cuando aún era muy joven. Todavía otro hermano más pequeño de los Lahuerta fue compañero del Ramiro y amigo de mi hermano Lamberto. Lahuerta fue encargado de Cátedra, y se marchó a la Escuela de Pamplona, pues era del Opus Dei, y me imagino que a raíz de haber ganado una cátedra en Madrid, aunque no sé si fue a pelo. Tenía, en cualquier caso, bastante prestigio. Yo hablé con él cuando hacía la tesis sobre Luis Moya, porque Lahuerta, con otro profesor de estructuras, Luis Rodríguez, fueron comisionados como peritos cuando llevaron a Girón y a sus colaboradores a juicio por temas económicos de la obra de la Universidad Laboral de Gijón. Eran peritos del Tribunal Supremo, que llevó la causa por ir ésta contra un ex ministro, y se les encargó valorar la obra para evaluar las posibles irregularidades económicas. Lahuerta me dijo entonces que la valoración que hicieron ellos era superior a lo realmente gastado, por lo que el juicio fue sobreseído.
La construcción la daba Rafael Fernández Huidobro, que era entonces el director. A Luis Moya le había sucedido Adolfo Blanco Pérez del Camino, como ya dije. No le tuvimos, pues sólo daba clase al plan viejo. Luego vino Huidobro, con Carvajal como jefe de estudios, y que por su cargo también iba poco a clase. Daba un trimestre, basado en unos apuntes (las láminas de Huidobro). Luego, un profesor, llamado Julián Navarro como mi primo, nos explicaba las estructuras de cubiertas de Félix Candela, que fue lo mejor, y después había un tercero del que no recuerdo el nombre –le llamábamos “el exhaustivo”- para cosas más de batalla.
El Urbanismo (o la Urbanística, como se llamaba oficialmente) la daba Pedro Pinto, encargado de cátedra y funcionario del Ministerio de la Vivienda. Cuando salió esta cátedra a oposición la ganó José López Zanón y Pinto se fue. Daba la teoría, y tenía tres ayudantes para prácticas, Alfonso Soldevilla, otro que se llamaba, creo, Valentín Rodríguez, que creo que era el peor, y que fue precisamente el que me dio clase a mí, y Julio García Lanza, que fue el único de ellos que permaneció en la Escuela, llegando a ser profesor titular. No me gustó nada aquel curso.
Estética y Composición la daba el catedrático Víctor D´Ors Pérez-Peix, que era hijo de Eugenio D´Ors, falangista, arquitecto municipal (¡!) y caradura y payaso vocacional. Le debía la cátedra a Luis Moya, franquista como todos ellos, aunque no falangista, y admirador de don Eugenio, al que en gran modo, y a su vez, debía, al menos en alguna medida, el sillón de la Academia de Bellas Artes, que de hecho fue quien le contestó al discurso de recepción. En nuestros tiempos tenía de ayudante a Ramón Garriga Miró, un inefable producto catalán, que había venido a Madrid a hacer una tesis sobre Xenius, y ya se quedó de paso. Llegó a ser profesor titular del departamento de estética de las facultades de historia, que fue una chapuza que le apañaron para que tuviera de que vivir, y en la Escuela no daba clase. Cuando era director Aroca, para mantenerle ocupado, pensó que era lo que había en la Escuela que fuera mejor si funcionaba mal, y lo puso en las convalidaciones de títulos extranjeros. Estuvo allí unos años y luego lo quitaron, pues resultaba demasiado torturante para los interesados. Hoy ya, 2008, se ha jubilado, pero todavía se le ve por la escuela.
Nosotros sufrimos a ambos, pero poco, pues en cuanto vimos de que iba la cosa aparecíamos escasa vez por clase. D´Ors, cuando iba, hablaba sobre un libro que tenía de la editorial Labor, y que yo no compré, bailaba la sardana y hacía toda clase de payasadas. Garriga explicaba (es un decir) la estética marxista de Gyorg Lukàcks y pedía un trabajo de no sé qué. Era, como se ve, una ensalada mixta, y muy fácil.
Fontanería y Saneamiento la daba Mariano Rodríguez Avial, que era encargado de cátedra y que tenía un libro muy bueno que sí compré. Le llamaban en broma, el tigre, porque era un bendito. Daba clase también su hijo, Luis Rodríguez Avial, el tigrín. Era cuatrimestral, enseñaban bien y se aprobaba. En la oposición a cátedra, años después, don Mariano perdió y ganó Pedro María Rubio Requena, llamado por su aspecto atlético Tarzán. Luis Rodríguez Avial, supongo que en vista del fracaso de su padre, se pasó al urbanismo, donde es profesor titular.
Electrotecnia y luminotecnia, también cuatrimestral, no recuerdo como se llamaba quien nos la daba; creo que era ingeniero. Luego hubo una catedrática, no arquitecto, que se llamaba Alicia Crespí y que se llevaba fatal con Tarzán, y a quien yo no tuve.
Con Carvajal hicimos viviendas en hilera, viviendas colectivas, un centro parroquial y una escuela. Actuábamos sobre un plano de Chandigarh, como si fuera España, y por grupos y regiones distintas. El mío era el de Santander, con Ignacio Lafuente, José Luis Noriega, Nieves Ruiz, Luis Climent, Fernando Nasarre (que ha sido Director General de Arquitectura), Julio Herrero y algunos otros, y había que terminar en una maqueta final, usando algunos de los edificios proyectados por todos. Recuerdo que se usaron mis grandes bloques de viviendas, que eran corbuserianos, pero que se aplicaron a un esquema de ciudad que pretendía ser aaltiano, como la urbanización de Pavía, algo de lo que nos convenció Lafuente, y que tuvo bastante éxito con Fullaondo y Carvajal.
Cuando Carvajal vio el plano principal, que era muy bonito, rezongó porque lo blanco era la zona verde. Fullaondo, muy bajito, pero que se oyó, le dijo: “Lo ha visto Antonio [Fernández Alba] y ha dicho que es un cuadro de veinte mil duros”. Carvajal rezongó un poco más –no se sabe bien porque tenía siempre a gala estar de mal humor-, pero se fue más bien satisfecho.
La verdad es que la maqueta la hicimos después de un plante con Carvajal, al que le dijimos que no la íbamos a hacer, pues nos parecía absurdo. Habíamos trabajado mucho y además nos parecía que era completamente equivocado lo de hacer una maqueta de ciudad con los edificios dados. Carvajal cogió un cabreo como un mono, y nosotros, después de ruegos y paños calientes de Fullaondo, acabamos haciéndolas. A ellos les encantaba ver 10 o 12 maquetas inmensas –cada grupo hacía una- llenas de formas, y todos compitiendo porque fuera la tuya la más bonita.
Carvajal nos hacía entregar unos croquis, como entrega previa, que se metían doblados en un sobre grande. Cuando yo estaba haciendo el centro parroquial me lié con una cosa entre corbuseriana y miesiana, empeñado en una estructura con vigas en ambos sentidos, cosa que a Casares, con toda lógica, no le parecía del todo bien, pero me dejó seguir. En la Iglesia, esa estructura se convertía en espacial, y bajaba en la zona del altar para señalarlo. Yo no sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero dibujé una sección fugada para convencerme a mí mismo, quedó aparente, y la entregué. Un día apareció Carvajal y vino hacía mí con un sobre debajo del brazo. Era el mío, sacó el dibujo del interior de la iglesia y me dijo algo así:
“Si esto es formalista, está muy mal, pero si usted me dice que esto no es formalista, está muy bien”.
Yo me quedé de una pieza, y le dije:
“Por Dios, don Javier, ¿cómo va a ser formalista? Yo creo que no.”
Entonces se fue muy satisfecho. No sabía yo muy bien lo que era exactamente formalista, aunque sospechaba que lo mío, que no acababa de estar claro, debía serlo. A Carvajal le dije lo que evidentemente quería oír, pues mis ejercicios le parecían bien. De todos modos procuré hacerlo con la máxima seriedad y con un lenguaje “serio” y escueto y quedó interesante. Fullaondo decía que en la Iglesia lo más difícil era la cruz. Yo, visto este comentario, me la tomé bastante en serio y la hice de cuatro soportes con dobles vigas cruzadas en los dos sentidos, lo que era un emblema de mi proyecto –o sea, de mi error- y debió gustarles. Esta obsesión mía por la estructura en las dos direcciones me sirvió para, más adelante, entender bien a Mies.
Carvajal era un hombre alto y muy delgado, con pelo ondulado y gafas, y con una cara muy singular que algunos decían que era de perro. De perro pequeñito, diría yo, en todo caso. Siempre estaba como enfadado. Fue bastante importante para la Escuela de Madrid, pues, además de ser un buen catedrático de Proyectos, cuando fue Jefe de Estudios introdujo en Proyectos a Fernández Alba, a Fullaondo y a Moneo, y consolido a Sáenz de Oiza. También intento transformar el Análisis de Formas y el Dibujo Técnico mediante la introducción de Moneo y Hernández Gil y en el primero, y de Feduchi y de la Mata en el segundo. No logro que esta su Escuela moderna se consolidara completa, pero fue en definitiva el padre de la primera y real renovación de la enseñanza.
Fullaondo era un hombre gordito y algo calvo, de cara redonda y atractiva y casi siempre sonriente. Era el adjunto de Carvajal y nuestro curso lo llevó casi completamente, ya que D. Javier, como era Jefe de Estudios, iba poco. Era una persona culta, buen profesor, de mucho sentido crítico, aunque muy escorado hacia el organicismo exacerbado tipo Utzon, que era una de las cosas que se llevaban en aquella época. Tenía también el marchamo de ser entonces director de la revista Nueva Forma, pagada por Huarte, y que era en aquellos tiempos la revista más leída en la Escuela, y que nos educó a todos. Al año siguiente Fullaondo se enfadó con Carvajal porque no le dejaba plantear su propio programa y se fue de la Escuela. Volvió al final de los años 70 a la cátedra de Sáenz de Oiza, y fue luego, primero, Profesor Titular, y más tarde catedrático. Murió prematuramente.
En ese curso, que era nuestro paso del Ecuador, hicimos una cena, creo que en el hotel Wellington. Recuerdo que fueron López Durán, Oliverio y Pedro Hernández Escorial, que era profesor de Análisis de Formas y estaba también en el CEU. Siempre se dijo que López Durán y Escorial eran homosexuales, aunque ignoro si se entendían, radiomacuto no lo aclaraba. También hicimos una visita con comida a Segovia, de la que se conserva una foto del curso hecha por Paco Partearroyo; y, lo mejor, un viaje a Roma, al que iban también los de cuarto, acompañados por Sáenz de Oíza. Se hizo en clase la típica lista y un día Carvajal la cotilleó, se conoce que no me vio en ella, luego me encontró y me dijo:
“Y usted, ¿por qué no va a Roma?” “Porque no tengo dinero”,
dije yo.
“Se lo pago y después trabaja un mes en mi estudio”.
Yo acepté encantado e inmediatamente sacó una chequera y me firmó un talón. La verdad es que yo había ido ya a Roma con el Instituto Ramiro de Maeztu, en preuniversitario, pero me apetecía mucho volver con la escuela. Javier Carvajal me hizo un gran favor, con el que demostró su estima por mí y una bonhomía que desmentía su bronco carácter. Lo más raro fue que luego no quiso que trabajara en el estudio el mes que le debía, lo que para mí fue peor, pues me apetecía haberlo hecho. Me perdonó, sin más, la deuda.
Lo cierto es que fuimos a Roma. En avión nos acompañaron nada menos que Helena Iglesias y Adolfo González Amézqueta, de tan siniestro recuerdo para mí luego y, en general, para la escuela, descontados aquellos que fueron profesores gracias al montaje de su oscura pandilla de poder. Francisco Javier Sáenz de Oíza, con su mujer, María Felisa Guerra, fueron en coche, en el Morgan que inmortalizó su discípulo Javier Vellés para la primera portada de la revista Arquitectura que hicimos Frechilla, Ruiz Cabrero y yo en 1981.
En Roma, Iglesias y Amézqueta desaparecieron, por fortuna; únicamente aprovechaban el viaje. En la Academia Española de Bellas Artes estaban de pensionados Gerardo Salvador Molezún, primo de Ramón, y José Ramón Menéndez de Luarca, que habían ganado la oposición contra Manuel de las Casas y Javier Segui. Aparecido Oíza, Gerardo y José Ramón nos acompañaron a ver algunas cosas, entre las que recuerdo el EUR y algunas obras de Ridolfi. Fuimos al EUR en un autobús y acabamos viendo allí el Palacio de los Deportes de Marcelo Piacentini y Pier Luigi Nervi, y una pequeña casa de Scarpa. Ignacio Lafuente y yo pedíamos que pararan en las cosas mussolinianas que nos parecían más interesantes a primera vista, como eran las del palacio de congresos de Libera y el palazzo della civiltà del lavoro, de Lapadula, aunque nosotros no sabíamos que eran ni de quién. Ni a los pensionados les interesaban estas cosas, ni mucho menos a don Paco, que las vería con mala conciencia y no sabría que decir, así que no nos hicieron ni caso.
A final de curso, me quedaba pendiente el cálculo de estructuras, al que tampoco me presenté en septiembre. Carvajal puso tres matrículas: a Fernando Nanclares, a José María Chofre y a Miguel Martínez Garrido, que luego llegaría a ser profesor titular de proyectos. Nos puso a Paco Partearroyo y a mí, sobresaliente, y daría quizá alguno más que ya no recuerdo. Hubo una cena final de curso, a la que yo no fui, pero en la que reapareció José María Toledo. Se ve que en aquel curso nuestro iba de gafe, porque un camarero, al pasar cerca de él, tropezó, y le tiró una sopera encima de su impecable traje de verano. Qué coherencia tiene a veces la mala suerte.
Como en este curso teníamos de becario a Paco Alonso, tan respetado y famoso, creo que es oportuno este momento para relatar lo que me contó Javier Vellés, que supongo anécdota cierta. Decía que, cuando tenían a D. Ramón Aníbal Álvarez García-Baeza, que era catedrático de proyectos y sordo (llevaba aparato), entró el profesor en clase y se encontró con Paco, sentado ante un tablero de papel casi en blanco, excepto un pequeño y exquisito dibujo, y se sentó allí con él a ver que estaba haciendo. Entonces Paco empezó a hablar y hablar (imitaba bastante a Sáenz de Oíza) y D. Ramón, paciente (quizá tenía apagado el aparato) esperó a que acabara, mientras miraba su pequeño dibujo. Y cuando acabó le dijo: “¡Señor Alonso! Usted habla mucho y dibuja poco, y yo veo muy bien, pero estoy sordo como una tapia. ¡Así que no nos vamos a entender!”
En ese verano nos fuimos al primer campamento de milicias universitarias en La Granja de San Ildefonso. Nos tocó en Ingenieros zapadores a varios compañeros juntos, por fortuna. Allí llegó un ejemplar de Nueva Forma en el que Fullaondo había publicado cosas de nuestro curso. Mías salían unas fotos del centro parroquial. El asunto tuvo su gracia, porque había un estudiante de Caminos que se apellidaba Larrauri y que no ocultaba su odio enfermizo por los arquitectos, que se quedó extrañadísimo al ver que proyectábamos ya edificios y nos preguntó si no era tercer curso lo que habíamos hecho. Era tan estúpido este hombre, que gastaba bromitas como encontrarte y decirte:
“Oye, que se te ha caído un pincel”,
pues nos consideraba pintores. Otra cosa graciosa en torno a esta revista es que, ya en Madrid y en casa, mi padre me dijo que le parecía rarísima una fachada, y yo le dije que era peor, pues no era una fachada, sino una cubierta: la de la maqueta del proyecto de escuela de Martínez Garrido.
En septiembre, después de la mili, a Ignacio Lafuente y a mí nos había salido un trabajo divertido. Se trataba de que Luis Martínez Feduchi, el arquitecto del Capitol y gran diseñador y experto en muebles, había propuesto a la editorial Blume hacer una gran enciclopedia sobre la arquitectura popular española. Contaba con otros para dirigir y prologar cada tomo y eran, quiero recordar, su hijo Javier, Fernández Alba, Rafael Moneo (que era su yerno), Carlos Flores, José Luis García Fernández, alguno más que no recuerdo, y él mismo. Pero el trabajo de campo tenía que resolverlo con estudiantes. Quería hacerlo por parejas, y a Nacho Lafuente y a mí nos lo había dicho Fernández Alba. En aquella pandilla estuvieron también Paco Partearroyo, y Junquera y Pérez Pita, entre bastantes otros. Nacho y yo fuimos a ver a D. Luis, a quien conocimos entonces, y que era un hombre inteligente, hablador y simpático. Nos propuso hacer el recorrido de los pueblos de las provincias de León y de Zamora, nos dio algunas indicaciones sobre los pueblos que podían ser, aunque dejaba en nuestras manos las decisiones últimas. Nos daba 800 pesetas por pueblo, y había que sacar fotos, algunos datos, y hacer planos, más o menos medidos, y dibujos.
El problema era que ni Nacho ni yo teníamos coche, lo que complicaba las cosas, sobre todo económicamente; pero decidimos tirar para delante proponiéndoselo a Javier Lacarte, que era compañero nuestro de promoción, aunque poco amigo, y que tenía un 600 y le apetecía. Lacarte dijo que sí, resultó ser un agradable compañero de fatigas, y allá fuimos a la conquista de las dos provincias. Por causa del escaso dinero había que hacerlo a toda velocidad; pero lo hicimos y bien. A D. Luis le gustó el resultado, se quedó con las cosas y nos pagó. Yo estuve luego algunos días en el estudio de Fernández Alba haciendo dibujos definitivos de algunas cosas, pero enseguida se supo que aquello no se podía financiar así y la cosa se paró. Con el tiempo lo hizo todo D. Luis, que se las arregló para sacar adelante, él sólo, cuatro tomos.
Cuarto año
En Cuarto Curso teníamos Proyectos II, Cálculo de Estructuras II, Construcción, Composición II, Urbanística II, y algunas otras. En Proyectos tuvimos a José Rafael Moneo Vallés, que era Encargado de Cátedra y tenía como encargados de curso a Germán de Castro y a Ramón Bescós. Rafael Moneo, tenía entonces 31 años, nosotros andábamos por los 21. Moneo, después de venir de Roma como pensionado (estuvo con Dionisio Hernández Gil, con el escultor Francisco López Hernández y con el pintor Agustín de Celis), fue incorporado como profesor de Análisis de Formas en 1965-66, juntamente con Dionisio y también con Agustín, pues este continuó en esta asignatura, siendo luego profesor titular. Moneo y Dionisio, con Agustín y quizá algún otro, llevaron un grupo experimental que eliminaba en gran medida la tendencia tradicional, y que fue una cosa impuesta a López Durán por Carvajal como jefe de estudios para el plan nuevo cuando Moya, o quizá Huidobro, era Director. Eduardo Sánchez López, luego ayudante en el estudio de Antonio Fernández Alba y más tarde activo arquitecto, profesor de proyectos y excelente fotógrafo, fue alumno de ese curso, y me contaba que se pasaron un trimestre con espirales para desembocar en el capitel jónico, pero hablaba bien de todo ello. Esta experiencia duró solo dos cursos. Dionisio se quedó algún tiempo más como profesor de Análisis de Formas en el modo académico convencional y a Moneo le paso Carvajal a Proyectos, en el segundo curso del plan antiguo. Allí tuvo de alumnos a Enrique Perea Caveda, que sería profesor de Proyectos y al que fue tanto tiempo su socio, Gabriel Ruiz Cabrero, que es ahora catedrático de Proyectos. También es de aquél curso Alberto Campo Baeza, igualmente hoy catedrático.
Fue aquel año el año de la guerra, como decía Isabel Sáiz de Arce, que era entonces estudiante (ya había muchas más chicas guapas). Nosotros empezamos el curso con Moneo, muy contentos, pues ya le conocíamos de referencias, por la revista Hogar y Arquitectura, y también por que había estado una vez en clase de Elementos de Composición de Fernández Alba en una sesión crítica, como profesor invitado. Pero aquel año, 1968, le tocaba a Madrid responder a los ecos de la revolución del mayo francés y se armó un gran revuelo en la universidad y, concretamente, en la Escuela. Fue el año de los juicios críticos a los profesores, y de toda clase de cosas. Moneo planteó como ejercicio un Instituto de Enseñanza media en Artesa de Segre, e hicimos una excursión con él a Cáceres para ver institutos, que eran todos feísimos. Vimos también la ciudad antigua de Cáceres y Moneo nos pedía que “leyéramos” las fachadas antiguas, que no sabíamos, claro. Nos enseñó un hotel de Dionisio Hernández Gil y las casas racionalistas de Ángel Pérez.
No sé si a aquella excursión fue Miguel Martínez Garrido, porque recuerdo que, a pocas semanas de empezar el curso, se abrió la puerta de la clase, como a la una de la tarde y apareció Miguel, que era la primera vez que iba. Moneo se volvió y le dijo:
“Y usted ¿quién es?”.
Miguel le explicó que había estado en Inglaterra, y no sé qué, y el profesor le contestó:
“Bueno, pues hasta septiembre”.
Martínez Garrido quedó aterrado y a la salida se fue con Moneo, como un buhito, dándole la vara.
Al volver de Cáceres, la guerra había estallado. Antonio Fernández Alba tenía un curso de Elementos de Composición de 800 alumnos, o más. Sus profesores principales eran Leopoldo Uría y Julio Vidaurre Jofre, pero había muchos más: Juan Navarro Baldeweg, Carlos Trabazo, Antonio Pruneda, Francisco Alonso de Santos, Antonio Vélez Catraín, Alfonso Iglesias,… El curso de Alba, perfeccionado dos años después del nuestro, era muy abstracto, postbauhasiano (se hablaba mucho entonces de la Escuela de Ulm, dirigida por Maldonado) y los alumnos de primero se pusieron en huelga contra la asignatura de Análisis de Formas, de López Durán, que seguía con la línea clásica y que había perdido ya la modernización de Moneo, sucesora de la de Oíza. La Escuela se solidarizó con los de primero y se declaró huelga total. Para contrarrestar estas cosas el director, Rafael Huidobro, lanzó una especie de carta abierta a los estudiantes, poniendo a caldo la enseñanza moderna, lo que entonces se llamaba el diseño básico, la escuela de Ulm, etc., etc. Se dijo, y creo que con verdad, que la carta la había escrito José López Zanón. Fernández Alba, que se sintió desautorizado y que estaba algo rebasado ya por el enorme curso que le tocaba dirigir, dimitió, y con él Uría y Vidaurre. También dimitieron Javier Feduchi Benlliure, el hijo de D. Luis, el de la arquitectura popular, y José de la Mata Gorostizaga, que llevaban el Dibujo Técnico, más o menos en coordinación o coherencia con ellos. Era la línea de los modernos, que Carvajal estaba introduciendo a partir del plan nuevo.
La Escuela, naturalmente, siguió parada, pero estábamos constantemente en asamblea, de curso o de escuela, y los problemas internos se mezclaron con los políticos y culturales. Solíamos usar la clase de proyectos para no ir a la teórica y no coincidir con los profesores. A Moneo le dejábamos asistir a la clase porque esta no era tal, sino una asamblea, que se celebraba todos los días en clase de proyectos si no había asamblea de Escuela. Pero para arreglar la enseñanza, que era el objetivo –se ponía este objetivo más moderado, en vez de los políticos, culturales y de oposición al franquismo, para hacérselo de serios y lograr que casi todo el curso aceptara el parón- y, así, sin dar clase ni hablar de arquitectura, que se consideraba lo mismo. En cuanto Moneo se deslizaba hacia la pizarra a hacer un croquis y se ponía a charlar de arquitectura, que era lo que le gustaba y quería, le parábamos. Nosotros, al estar en cuarto curso –o sea cansados de tanto trabajar el año anterior, pero sin la prisa de acabar, al no estar en quinto- jugamos un papel bastante intenso en aquel año, aunque más bien de tipo acrático, que de rojería tradicional. El cansancio de trabajar en proyectos de manera poco controlada y la acracia se había manifestado ya desde el principio. Al comienzo del curso le habíamos dicho a Moneo que nada de poner un tema y decir
“¡Hale, hale, a trabajar!”,
que queríamos saber como se hacía un proyecto, cuál era lo metodología, y todo eso. Eran aquellos años.
Una muestra de cómo llegábamos –de antes de empezar la guerra- fue que, como ya Moneo no conseguía que arrancáramos a trabajar, un día le echó el ojo a Fernando Nanclares –que había sido matrícula con Carvajal y había trabajado con Fernández Alba y, sin duda, Moneo lo sabía- para preguntarle una cosa. El objetivo estaba bien elegido: Fernando no llevaba el pelo largo y, siendo de Oviedo e hijo de una modista de alta costura, iba vestido de forma moderna, pero buenísima, jersey, pantalón y zapatos excelentes. Un chico muy buen proyectista, refinado y burgués; ninguna pinta de radical. Rafael dijo
“Bueno, bueno, hay que crear una situación de trabajo, hay que crear una situación de trabajo,…”
y le preguntó:
“Y a usted, Nanclares, por ejemplo ¿qué le gustaría hacer?”.
Fernando echó una calada al ducados que estaba fumando, miró al techo, y contestó:
“Yo, para empezar, pintaría esta clase de rojo”.
Moneo, muy rápido, percibió que su experimento había sido certero, pero de resultado negativo: si Nanclares pensaba así, en el curso dominaba la acracia, más que la rojería, o la vulgaridad, que se situaría en todo caso, medio escondida, disimulando. Desolado, Moneo exclamó.
“Ah, pero ustedes son imposibles, son imposibles,..”.
La verdad es que Nanclares le había respondido bien, pues lo que le decía era que había que acondicionar ambientalmente la clase –en plan pop- para crear una buena situación de trabajo. Era lo que Fernando creía y le apetecía.
En la promoción, además de Nanclares, había otros personajes intelectual y personalmente atractivos, algunos ya citados (Nieves Ruiz, José Luis Noriega, Francisco Rodríguez de Partearroyo, Ignacio de las Casas, Miguel Martínez Garrido), y otros como Felipe Setién, Ignacio Lafuente, Luis Climent,… En aquel año de cuarto curso habían aterrizado además tres sevillanos interesantes, Paco Torres, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, y un alicantino, Ernesto Benlloc. Nuestro rojo más importante era José María Gómez Santander.
Todo se mezclaba: política de distintas clases; problemas pendientes de todo tipo; crisis de la arquitectura moderna y crisis del modo de enseñar. No nos bastaba que fueran modernos los profesores. Queríamos saber como se proyectaba, cuál era la metodología. El panorama se llenaba de toda clase de cuestiones. De un lado estaban las neo-hiper-vanguardias: Archigram, Hausruker, Superstudio, Metabolistas,…De otro, la semiótica, el estructuralismo,… Los reyes de la metodología eran gentes como Alexander ,la informática (entonces llamada cibernética) se erigía como una mágica solución para proyectar,…, las tecnologías sofisticadas, el imperio de las funciones y el ansia de la certeza y de la cientificidad caricaturizaban los mensajes de la modernidad. Todas estas cosas, todos estos campos de debate internacional entraban en juego en aquellos años, negando a la arquitectura su contenido específico y tendiendo a situarla como campo vicario, dependiente.
En la Escuela, y en proyectos, las gentes más avanzadas no habían llegado a concebir, en realidad, un modelo didáctico capaz de superar como únicas armas ante el papel en blanco la intuición, la fuerza creadora y el difuso ejemplo de los maestros, con lo que resultaba bien lógico que una escuela ya masiva, al percibirlo, se decidiera por la eliminación del irracionalismo y la garantía de la certeza. La crisis de la arquitectura se mezcló con la crisis de la política y todo resultaba muy difícil de distinguir, pero lo cierto es que de 1968 a 1970, más o menos, lo más avanzado de la institución escolar– alumnos de cursos superiores, recientes profesores- discutía en torno a las metodologías, cibernéticas o no, y los tecnologismos de la de la cultura europea y americana.
Volviendo a Moneo dentro de este panorama, cuando una vez le pedimos un método, él contestó:
“¿Conocen ustedes el artículo El huevo y el salmón, de Alvar Aalto?”.
No lo conocíamos, desde luego, y con ello quería decirnos que no hay método, claro está. De aquélla lo leí yo –lo había publicado Fullaondo en “Nueva Forma”- y en verdad fue muy importante para mí, incluso más adelante; de él surgió, tantísimos años después, mi libro Las formas ilusorias en la arquitectura moderna.
Como dije, nuestro curso, jugó un papel bastante importante en aquel barullo. Un día, nuestro portavoz, que era Pedro Salmerón, pidió la palabra en una asamblea de Escuela y proclamó, en nombre del curso, la desautorización total del claustro de profesores. Lo habíamos acordado proponer a la Escuela en nuestra asamblea de curso, a pesar de nuestro respeto por Moneo, y fue aclamado por la asamblea de Escuela con gritos de júbilo. Uno de clase tenía guardado en una taquilla un globo de goma lleno de pintura verde y destinado a Antonio Cámara, pero nunca le pescó. La situación se fue complicando cada vez más; Carvajal pretendía jugar el papel de mediador, pero no era aceptado por los alumnos, la rojería oficial le odiaba. Inventaron una “comisión de hombres buenos” para pactar, en la que recuerdo que estaba Margarita Mendizábal, pero no funcionó.
El paro general se acabó, en un principio, claro es, con las vacaciones de Navidad. En el transcurso de éstas, en vista del estado de revuelta de la universidad y de otras huelgas, creo recordar que de mineros en Asturias, obreros industriales, etc., Carrero Blanco, que era entonces el vicepresidente del gobierno, habló en las cortes franquistas de “la droga y la anarquía” en la universidad, el muy farsante, y decretó un estado de excepción. De acuerdo con él se suspendieron muchas garantías de la ley, y, con ellas, la de que la policía no pudiera entrar en las facultades, y la de que para nombrar un director de Escuela o Decano de Facultad había que hacerlo entre tres elegidos por el claustro de profesores, y así se destituyó a Huidobro, que solo fue director dos años, y se nombró directamente a Víctor d´Ors. Muchos años después nos enteramos de que los viejos (léase, por ejemplo, López Durán, pero no solo) fueron al Ministerio a contar que Carvajal estaba metiendo en la Escuela a los rojos. Esto no era verdad, era a los modernos, a quienes estaba metiendo y los antiguos, celosos, emplearon esta sucia trampa. Lo cierto es que descabalgaron a Huidobro y a Carvajal, que ya nunca fue director de la Escuela de Madrid, pero a la que ésta le debe la operación de dar entrada a los modernos que, en definitiva, acabó consolidando a tanta gente importante.
La Escuela se abrió en Enero de 1969 de modo siniestro, con policía dentro, o en los alrededores, y con permiso para entrar. D´Ors, sin embargo, quiso celebrar su toma de posesión en público y convocó una reunión en el salón de actos, a la que fueron algunas autoridades, entre las que recuerdo a Miguel Angel García Lomas. Hablaron algunos. Larrodera, que era el secretario, leyó el oficio de nombramiento, un tanto forzado, con cara de cabreo, y preocupado por el tenso ambiente. Al acabar, y como saliendo al paso del ruido de fondo y de algunos gruesos comentarios y risas que había entre los estudiantes, Víctor dijo:
“Seguro que mis queridos alumnos han inventado ya una canción para su director, a ver, a ver,…”
Uno empezó, y ya todos, a voz en grito:
“¡Dimisión, dimisión, dimisión…!”
Las autoridades, bastante asustadas, huyeron entre bastidores. Un récord, pedirle la dimisión el primer día. El se lo buscó.
Como Fernández Alba había dimitido y no quería volver, D´Ors le preguntó quien podía ser el jefe de todos los que habían quedado, que, menos Alba, Uría y Vidaurre, eran los demás. Antonio dijo que el jefe tenía que ser Juan Navarro Baldeweg, demostrando que sabía elegir a la gente. Por cierto, que, antes de la dimisión, Ignacio Lafuente y yo habíamos sido convencidos para servir de ayudantillos, becarios sin beca, como los que habíamos tenido con Carvajal. Lo fuimos de Juan Navarro y de Carlos Trabazo. Como íbamos a faltar algo a clase de proyectos por causa de esto, se lo dijimos a Moneo, que nos dio un corte tremendo:
“Pero es que, verdaderamente, ¿ustedes creen que pueden enseñar algo?”.
Así que, en parte por esta opinión de Moneo, en parte por el lío de la dimisión de los jefes y todo lo demás, lo dejamos. Aunque a mí me enganchó Antonio Vélez cuando me iba y me pidió por favor que me quedara con él en un grupo de repetidores (no sé si es que él tenía dos). De aquel año recuerdo a María Luisa López Sardá, que fue luego mujer de José Carlos Velasco, profesor en algún momento de Dibujo Técnico.
Cuando ya estábamos en paro completo vino alguna vez a la asamblea de la hora de Proyectos Francisco Fernández Longoria, que con María Pérez Sherif eran nuestros profesores de prácticas de urbanismo. El catedrático, que daba la teoría era Emilio Larrodera López. Longoria, que había estado en América, manejaba mucho los tópicos de la época, el estructuralismo, etc. Pero Moneo y él no se ponían de acuerdo y se peleaban intelectualmente delante de nosotros. Recuerdo, por ejemplo, que Longoria dijo algo así como que.
“La iglesia de Ronchamp de Le Corbusier puede definirse como: ¡luz!”.
Y Moneo replicó:
“Pero Paco, pero Paco, ¡qué disparate, qué disparate!”
Con el estado de excepción a algunos de los rojos conocidos de la Escuela los desterraron a su pueblo. A nuestro rojo, José María Gómez Santander, lo desterraron a Ponferrada, de donde era su mujer, pues estaba ya casado. Esto era a los rojos comunistas, y a los que estaban identificados como activistas contra el régimen. A los ácratas y radicales por libre, que no nos tenían identificados, no nos hicieron nada.
La clase ya no pudo ser asamblea, pero como no hacíamos nada, Moneo decidió dar clase teórica todos los días. Nos dijo que iba a seguir un libro muy reciente, que era el Banham (Teoría y diseño arquitectónico en la era de la máquina), lo que me vino muy bien, pues era el único libro importante de arquitectura que yo había leído; la acababa de leer, realmente. Y así fue: Moneo empezó, capítulo por capítulo, y, cuando venía a cuento, traía directamente de la biblioteca el libro a que Banham se refería, como hizo con el “Elements….” de Julien Guadet, justo al empezar. Siguió hasta final de curso y fueron unas clases espléndidas.
Quizá antes de empezar con este libro, Moneo, que estaba harto de tener que hablar todo el rato y muchos días no sabía que hacer, vio un día a Paco Alonso pasar por el pasillo –dejaba la puerta abierta- y le llamó para que nos contara algo. Paco se enrolló y cuando estaba en medio de su parlamento me di cuenta que estaba contando El humanismo imposible, un librito de Carlos Castilla del Pino, que entonces estaba muy de moda, y que yo acababa de leer. Naturalmente, no lo citó, y además tuvo la desfachatez de acabar con la última frase del libro.
“Lo que hay que hacer es convertir el misterio en problema”,
en plan feliz y como si fuera una gran ocurrencia suya. Bueno, luego se fue y Moneo se puso a hablar de algo. A él, que no había leído a Castilla del Pino, le debió gustar lo de Paco, y al salir, como coincidió que bajábamos juntos la escalera, me agarró del brazo y me dijo:
“Y a usted, Antón –te llamaba de usted, pero por el nombre- ¿qué le ha parecido el profesor Alonso?”
Y yo le dije:
“Pues que ha leído el mismo libro que yo”,
y le conté que todo era de Castilla del Pino. A él no le debía de parecer mal que un profesor contara lo que salía en el libro de otro –a mí tampoco, si lo hubiera citado- y me dijo: “Hay que ver, que duro es usted”. No era cierto, pues Alonso, simplemente, hacía trampa.
También Moneo era duro. Otro día que coincidimos de nuevo bajando la escalera al final de la clase, me espetó:
“Bueno, Antón, verdaderamente, verdaderamente, aquellos que como usted mucho han hablado, mucho también deberían de hacer…”.
Esto es, me avisó de que tal como iba, suspendería, como así fue. Realmente era completamente lógico pues no trabajamos casi nada.
Un día fuimos a ver un solar en Guadalajara para el proyecto, que pasó de Artesa de Segre allí, porque había una ficción, que pasaba por real, de que el instituto se construiría por parte del Ministerio de Educación, y cambiaron el lugar. Allá fuimos todos con varios coches, y nos paseamos un rato por el descampado que supuestamente era el terreno para el instituto, mientras Moneo hablaba. De pronto, y cuando ya nos íbamos, aparecieron dos coches de la Guardia Civil, que preguntaron quienes éramos, Moneo lo explicó, le pidieron el carnet de identidad, y nos llevaron en fila hacia el cuartel, con un coche de los civiles por delante y otro por detrás. Nos acordamos que, en el estado de excepción, el gobierno de Carrero Blanco había advertido a “las provincias” que podría aparecer por cualquier parte gente de Madrid para manifestarse y hacer acciones subversivas. Cuesta trabajo ahora recordar lo dementes que eran los franquistas. Por lo visto, gentes del pueblo, al ver coches con bastante gente y que se paseaban por un terreno, interpretaron que eran estas gentes subversivas sobre las que el gobierno había advertido, y llamaron a la Guardia Civil. Nos llevaron al cuartelillo y allá entró Moneo, él solo, para hablar con la Escuela y que D´Ors lo identificara y resolviera el asunto. Tardó bastante en salir, con el problema ya arreglado. Alguien le preguntó:
“¿Le han pegado?”.
Y el dijo,
“No, por favor ¿Cómo me van a pegar?”
Y así quedó la cosa.
Como no trabajábamos casi nada nos puso dos encerronas, una para hacer un aparcamiento de bicicletas en el Instituto y otra para el mueble escolar. Se lo entregábamos y él nos lo devolvía corregidos con una cuartilla con comentarios escritos a máquina. Le daba una parte a Germán Castro –Ramón Bescós no había llegado a ser profesor, pues sobraba-, pero Germán no los traía nunca, por lo que Moneo los cogió todos y lo hizo él solo. Hacía unos comentarios cortos y afortunados. El trabajo era un instituto, y se hacía por equipos, como correspondía a la moda de la época. Nuestro equipo era Fernando Nanclares, Nieves Ruiz, José Luis Noriega, Paco Partearroyo y yo. Como éramos unos modernos, y muy comprometidos con los rollos del momento, le hicimos una maqueta conceptual, que a nosotros nos parecía muy bonita y le presentamos fotografías. Era una cosa hecha con tubos de plástico, una media esfera de metal (procedente de una lámpara globo de la Escuela) y cosas así. Nos echó una bronca de campeonato. Del trabajo hicimos luego unas secciones, dibujadas por Fernando y bastante bonitas, pero no lo acabamos, realmente. Nos suspendió a todos, como hizo con la mayoría de la clase. Aprobó a los trabajicas que le habían entregado un proyectito, más o menos precario, pero completo.
En Septiembre nos examinó. Nos dio una planta del Instituto de Norfolk, de los Smithson, y nos pidió hacer para el edificio un gimnasio, que él recomendaba sin más que fuera a la manera de Mies. Yo, no recuerdo por qué, empecé a trabajar unos días más tarde que José Luis Noriega, en cuyo chiringuito –un trastero en semisótano de la clínica dental de su padre- trabajaba también yo con él. Cuando empecé él ya tenía un esquema pensado y le perdí permiso para copiárselo. Así, hicimos los dos un ejercicio parecido, con el mismo esquema de base. A mí me puso notable y a él le aprobó solamente. Lo malo fue que devolvió los ejercicios con la consabida cuartilla mecanografiada, y en el de Jose empezaba
“Ejercicio muy semejante al de González-Capitel….”.
Jose se cabreó muchísimo, ya que el croquis básico era suyo, pero yo no podía hacer nada. En aquel examen no aprobaron ni Nieves ni Ignacio de las Casas, que tuvieron que cursar otra vez Proyectos de 4º con Julio Cano, lo que fue un poco cruz para ellos. A Fernando, que no hizo el examen miesiano, sino independiente, sólo le aprobó. Creo que puso también notable a Errazquin, que era un vasco que aparecía y desaparecía. A Nieves y a Ñaqui Casas les pidió perdón por haberles suspendido cuando supo que tenían que ir con Cano, y no con Sáenz de Oíza.
Rafael Moneo era un hombre de estatura mediana, con gafas de concha, siempre ligeramente encorvado o con la cabeza baja, y que se la rascaba al hablar a menudo. Casi siempre sonriente y de aspecto agradable, nos trataba de usted, como ya dije, pero por el nombre de pila, a medida que lo iba sabiendo. Se aprendía las fichas y sabía el lugar de nacimiento de cada uno y el profesor del padre. De gran cultura arquitectónica y de extraordinario sentido crítico, era un gran profesor, aunque nosotros lo desaprovechamos casi por completo en aquel año. Cuando le tuvimos era muy joven, 31 años, y casi hacia las veces de un hermano mayor. Como arquitecto no era todavía muy famoso, pues aunque había hecho obras interesantes que se publicaron en la revista Hogar y Arquitectura, aun no había realizado la ampliación del Bankinter, que fue la que le dio un inmenso prestigio, sobre todo entre mi generación. Se escandalizaba falsamente de que no conociéramos algunos arquitectos (“Pero, verdaderamente, verdaderamente, ¿no saben ustedes quien es McIntosh?”) y algo nos desbravo en este sentido, no solo con el Banham, sino también llevándonos a veces a algunas exposiciones. Recuerdo una de arquitectura alemana en la Biblioteca Nacional, donde nos quedamos bastante chocados –y atraídos, al menos yo- por la obra de Scharoun. A pesar de todos los conflictos, la incomodidad que el pasaba con nosotros, pues apenas hacíamos nada, y todas las cosas de aquel curso, el trato con el era muy bueno, y algunos nos hicimos amigos suyos.
En aquel curso, como Cálculo de Estructuras I (con Arangoa) nos lo habíamos saltado a la torera, estudiábamos esa asignatura con un profesor particular, en vez de la siguiente. Nos examinamos en febrero, y aprobaron todos menos yo, que tampoco aprobé en junio, así que me quedó para 5º, lo que me desvió definitivamente, y a la fuerza, por la especialidad de urbanismo.
En Urbanística teníamos a Larrodera para teoría (nunca íbamos) y a Longoria y a Maruja Pérez Sherif en prácticas, como dije. El ejercicio más importante fue hacer un Plan Parcial en un terreno de Arturo Soria, en equipo, en el que estábamos Fernando y Nieves, Ignacio Lafuente y yo. Como no sabíamos que hacer y nos aburría mucho el método del plan parcial corriente, hicimos una gran Unidad de Habitación, en la que cabía todo el mundo, y sobre un parque. Maruja nos dijo que bien, pero que teníamos que proyectar el parque. Lo hicimos y nos puso notable.
En construcción teníamos a Cámara, una de las bichas negras de la Escuela. Nos dio dos o tres clases, porque en cuanto empezaron los conflictos desapareció. Recuerdo que en una clase explicaba una estructura metálica, y exageraba muchísimo con los refuerzos en los nudos, venga a poner angulares y cartelas. Se levantó Zacarías Jiménez y le dijo:
“D. Antonio, ¿no sería más sencillo coger acero líquido y hacerle un mogollón en los nudos, en vez de ese lío de cartelas y angulares?”.
Cámara sacó una libreta y un lápiz y le dijo:
“¿Cómo se llama usted?”.
No sé si Zacarías le contestó, pero luego alguien comentó:
“¡Uf, qué susto! Creí que sacaba la pistola…”.
Esa fama tenía Cámara. Luego aprobamos con unas prácticas y unos exámenes algo macarras.
En Composición II teníamos de nuevo al inefable D´Ors, con Jaime Lafuente (hermano de Ignacio) y Adolfo Amézqueta. D´Ors fingía enseñar una metodología de proyecto personal y realmente impresentable. Aprobamos mediante unos exámenes ficción en los que fingimos, a nuestra vez, seguir su método para proyectar no se qué. Con cuatro tonterías te ponía notable, pues utilizaba la conocida técnica de vender barato.
En la Escuela ese año hicimos, pues, poca cosa, pero fuera algo más. Empezamos por grabar en una cinta una lectura declamada de la obra “Marat-Sade”, de Peter Weiss, uno de los mitos de la época. Ibamos a toda clase de conferencias, eventos y happenings, y devorábamos a Marcuse, Castilla del Pino y otros autores entonces de moda. Luego picamos más alto y, como Paco Partearroyo tenía una máquina de cine Super 8, decidimos hacer una película nihilista, que se llamaba PLONC. Empezaba con unos dibujos animados, que se filmaban foto a foto, sobre modelos de Antonio Ceresuela, que dibujaba extraordinariamente bien. Los actores, principales y únicos, eran Olga –una chica rubia, muy guapa, que era entonces novia de Paco- y Jose Noriega, que era el guapo y rubio de nuestra pandilla. El argumento era elemental, casi inexistente, pero la hicimos. La estrenamos para los amigos en una buhardilla que tenía José Ignacio López Brea, e invitamos a Moneo. No dijo nada de la película –que, dentro de su nadería nihilista, valga la redundancia, no estaba del todo mal-, pero comentó.
“Vaya, vaya, están ustedes como Bofill…”.
Yo creo que lo dijo con cierta envidia.
Algunos nos hicimos más amigos de Moneo, como ya dije, y algún domingo –no muchos; él se hartaría y su mujer le protestaría- hicimos excursiones. Recuerdo sobre todo un día que fuimos a ver pueblos de Guadalajara, por ejemplo Cogolludo, con su impresionante palacio renacentista. Hacía mucho frío; nos bajábamos del coche para ver el edificio o la plaza que fuera, luego nos subíamos apresuradamente, y encendíamos un pitillo. Moneo iba en el coche en que iba yo, y observó como se repetía el vicioso rito. Una de las veces, dijo:
“Pero esto de fumar, ¿tan bien tan bien está? No sea que uno se esté perdiendo….”
No sé si fue un comentario cualquiera o una declaración de hedonismo potencial, para no parecer un puritano.
Quinto curso
Moneo había quedado muy frustrado con el curso, pues éramos una promoción pequeña, pero con bastante gente interesante, y que no habíamos hecho nada. Pactó con D´Ors tenernos en 5º de nuevo, que le dijo que sí, y que pondría a Sáenz de Oíza en 4º, y se pasó el verano preparando el curso sistemático que nosotros le habíamos pedido. Al llegar octubre, D´Ors, que era un traidor clásico, le colocó en el plan viejo junto con Sáenz de Oíza –esto es, llevando a dos de los más importantes profesores modernos al plan a extinguir- y a nosotros nos puso a Emilio García de Castro, buscando así destruir lo que Carvajal había iniciado. García de Castro tenía el certero y cruel mote de “Ojo piedra”, porque tenía un ojo de cristal; era un arquitecto más bien mediocre, mal profesor y de escasa cultura, con quien no hicimos otra cosa que pelearnos. Este personaje acabó de catedrático de Proyectos de Sevilla, aupado por algunos de sus amigos, y para desgracia de aquella Escuela. Era homosexual y le ayudó una cierta mafia rosa de la Escuela, franquista y vergonzante.
Moneo aplicó el curso que había ideado para nosotros a la promoción de 5º del Plan Viejo, y él y Oíza suspendieron a muchos. Los alumnos –de una promoción masiva y mediocre, a la que no rescata la presencia de algunos ilustres, como Vellés y López-Peláez- les abrieron un expediente, que el mierdecilla de D´Ors hizo prosperar algo. El año siguiente Moneo se retiró de la Escuela y se dedicó a preparar la oposición a cátedra de Elementos de Composición, tomando como borrador el curso que nos había reservado. Años después, cuando ya hacía tiempo que había ganado brillantemente la cátedra de Barcelona, que luego se relatará, y hojeando con él y en su estudio la memoria de la oposición, le dije:
“Rafa, has de admitir que cuando preparaste la cátedra de Elementos, lo hiciste sobre lo que habías empezado para el programa de 5º dedicado a nosotros, y que, así, tu historial de profesor sistemático, que tanto éxito tuvo en Barcelona, fue generado en origen por las demandas de aquella impertinente promoción, la mía, que te pidió métodos para proyectar”.
Y el lo reconoció.
“Sí, verdaderamente, así fue”.
Trabajamos bastante en proyectos para aquel mentecato de Ojo Piedra. Hicimos, que recuerde, 6 soluciones en planta para distintos programas de vivienda, uno de los cuales había que desarrollar; yo lo hice con un bloque abierto. Pepe Yuste decía que luego nos iba a poner 12 iglesias en alzado. Nos puso un hotel.
Mi padre me preguntaba siempre si en la Escuela no nos enseñaban proporciones, que era una obsesión suya, y yo le decía que la verdad es que no. Luego le comentaba que de lo que no teníamos ni idea era de construcción. Él replicaba que la construcción era una tontería, y que cualquier tarde me la enseñaba toda. Cuando tuve que desarrollar el bloque abierto para Ojo piedra, como había que entregar una sección constructiva completa a la escala 1/20, le dije que había llegado esa tarde. El cogió varios papeles de croquis y, mirando mi proyecto, empezó a dibujar a mano alzada la sección constructiva mientras me la iba explicando. Cuando hablaba de una alternativa la dibujaba también al lado. Así, en menos de una hora, me explicó y dibujó, de cornisa a sótano, como podía construirse mi edificio. Luego yo lo pasé a limpio y me quedó estupendo. Pero, sobre todo, lo aprendí. Creo que he perdido aquellos dibujos de mi padre de la explicación constructiva, que guardé, pues eran estupendos. Mi padre, como dibujaba extraordinariamente bien, cualquier cosa que hacía, aunque fuera de construcción o hasta de matemáticas, quedaba extraordinariamente transformada por su dotada y mágica mano.
Los proyectos para Ojo Piedra los hacíamos a conciencia, pero nos aburríamos, y teníamos una cierta compensación con prácticas de Urbanismo (como el curso anterior, Larrodera daba la teoría, y tampoco íbamos), de lo que eran profesores Eduardo Mangada y Carlos Ferrán. Nosotros (mi grupo) teníamos directamente a Carlos, y con ellos aprendimos al fin algo de urbanismo y, además lo pasamos bien. Nos dedicamos a hacer trozos de un Plan General que ellos habían hecho, el de Irún, y del que tapaban cosas que ellos ya habían resuelto y que nosotros teníamos que resolver. Una de las cosas fue hacer la zonificación general de usos del territorio municipal, y nos asaltaban muchas dudas, sobre todo por como salir al paso de la arbitrariedad. No se quien de nuestro grupo de trabajo pescó un día el Plan General de Bilbao, de Bidagor y del año catapún, que hacía la figura de un cóndor y declaraba su creencia sobre una ciudad orgánica. A nosotros nos fascinó y descubrimos que podíamos convertir el municipio de Irún en la figura de un dinosaurio, y nos dedicamos con énfasis al empeño y equilibrando en él, más o menos, formalismo y seriedad. La respuesta interesó, aunque fue muy criticada. A raíz de aquel curso Paco Partearroyo y yo trabajamos una pequeña temporada en el estudio de Mangada y Ferrán. Mangada estaba especialmente interesado en un libro de Kevin Lynch, The view from the road, con el que nos liaba y quería que hiciéramos un trabajo similar sobre la carretera de Extremadura. De aquella yo he tenido siempre cierta amistad con ellos.
En Historia de la Arquitectura teníamos a Chueca, pero él iba poco, y nosotros también, en justa correspondencia. Practicaba una suerte de crítica gastronómica:
“Exquisita composición, deliciosa fachada,..”
Decía cosas como:
“Por la munificencia de los Reyes Católicos,…”,
todo muy rimbombante. Fue un curso sin pena ni gloria, aunque quizá deberíamos haber tenido más paciencia con Chueca de la que tuvimos y algo hubiéramos aprendido y hasta disfrutado. Su ayudante y sustituto era José Miguel Merino de Cáceres. En el examen, además de otras cosas, nos puso dibujar la Puerta de Alcalá. Yo la había dibujado varias veces, por lo que me la sabía bastante y me estaba quedando bien. Merino, paseando y vigilando, miró mi dibujo y me espetó:
“¡Saca la chuleta!”
Yo le miré de mal humor y le dije:
“¡No tengo chuleta”.
También, para aprobar, había que hacer un trabajo gráfico, y Fernando, Nieves y yo elegimos hacer unos dibujos de Santa María del Naranco, San Miguel de Lillo y Santa Cristina de Lena. Eran plantas y alzados y secciones, pero éstas eran fugadas. Quedó un trabajo precioso, pero no nos lo devolvieron, lo tirarían por ahí.
Yo aprobé, al fin, Estructuras I en febrero –la verdad es que ya sabía muchísimo- y me examiné libre en junio de Estructuras II con Luis Felipe Rodríguez. Había estudiado también mucho para esta segunda asignatura, pues mi fracaso con la primera me había asustado, y saqué notable. Porque, de acuerdo con el reglamento de entonces, yo no podía ser oficial en 5º, ya que me faltaba una asignatura de dos cursos antes, con lo que era libre. Por esta razón, Ojo Piedra –que me odiaba, por las veces que me había metido con él- me dijo que me había autorizado a seguir el curso, pero que no me podía calificar, y que tenía que pasar a examen.
Lo hicimos en julio, en la clase de arriba del todo, la que llaman la nevera, pero en aquella fecha con un calor insoportable. Había que hacerlo allí, pues tenía que ser en papel pegado sobre el tablero. Yo convencí a Ojo Piedra de que me dejara hacerlo en papeles biblia, que yo fijaría al tablero con papeles cello por arriba, uno encima de otro y sin sacarlos, y me dejó. Quería hacerlo en ese papel porque, como yo dibujaba muy bien a lápiz, en aquel papel se dibujaba fantástico, si, como era el caso, no se querían hacer copias. Nos puso proyectar una casa de viviendas de lujo en el terreno de la plaza de Colón esquina a Goya, donde entonces había un basamento de tiendas, con un friso de Oteiza, y una casa histórica encima, y donde no se podía construir en realidad. O sea, el sueño de los especuladores. Yo me quedé de una pieza y le pregunté a mi padre que podía hacer. El me dijo que, dado el talante del profesor, lo mejor es que hiciera una casa tipo Gutiérrez Soto. Yo no sabía lo que era eso, y entonces me trajo del estudio unos ejemplares de la revista Arquitectura con casas de este arquitecto, y me explicó un poco el modo de hacerlas. Yo me puse a ello y, la verdad es que lo pasé bastante bien con el programa superburgués de salones, biblioteca, comedor, suite principal, zona de servicio, juego de niños, etc., etc. y recubrí el programa –véase que empleé exactamente, pero sin saberlo, el método de Gutiérrez Soto- con una envuelta suavemente expresionista-racionalista, a la manera madrileña de los años 30, más o menos, con esquina redonda y terrazas en voladizo. Cuando me vio Ojo Piedra dibujar aquello, la verdad es que no se lo creía: me miraba de hito en hito sin lograr entender que yo, una especie de progre hippy con el pelo largo y bigotes mejicanos, fuera capaz de hacer aquellas plantas. El caso es que le encantó y me aprobó, casi el único del examen. Nos devolvió el ejercicio corregido por él con lápiz rojo, y a mí me había señalado un giro de puerta. Pero el muy miserable se vengó de mí, pues me había tenido que poner notable, dado mi curso completo, por un lado, y lo que le gustó el examen, por otro. Era un mierda. A Errazquin, que era de mi curso y bastante bueno, y que le hizo un ejercicio tipo Torres Blancas muy bonito, mejor que el mío, se lo cargó. Yo se lo había advertido:
“No le pases por encima a este cabrón, que es muy peligroso”.
Recuerdo que Javier Seguí, que era profesor nuestro de Fin de Carrera, y al que yo conocía por Ignacio Casas, le enseñé el examen porque pasó por allí de cotilleo y le pregunté qué le parecía cuando ya tenía la planta tipo dibujada. Me dijo, con algo de desprecio:
“Muy tradicional”.
Y yo le contesté:
“Pero, para Ojo Piedra, bien, ¿no?”.
Y respondió:
“Eso sí”.
Luego pensé que la palabra justa era convencional, no tradicional, aunque él iba por ahí.
Me quedó para septiembre Instalaciones urbanas, que daba Tarzán (Rubio Requena). Estudié como pude la práctica que ponía en el examen y allá me las arreglé para hacerlo, más o menos. Al acabar el examen, juntamente con Nieves Ruiz e Ignacio Casas, fui a hablar con él para decirle que me quedaba solo esa para acabar la carrera. Me dijo que a tanta gente le había quedado esta asignatura para acabar, pero finalmente salí aprobado. Con Ignacio de las Casas se enrolló muchísimo, pues él se las arregló para decirle que su padre era de Talavera, con lo que quedó encantado (el debía de ser de allí). Y con Nieves llegó a discutir. Le dijo: “¡Ah!, usted me discute. ¿Sabe más que yo? Pues véngase a dar clase conmigo el año que viene”. Y esto lo dijo en serio; Nieves le gustaba, contrariamente a los rumores en muy otro sentido que corrían sobre él.
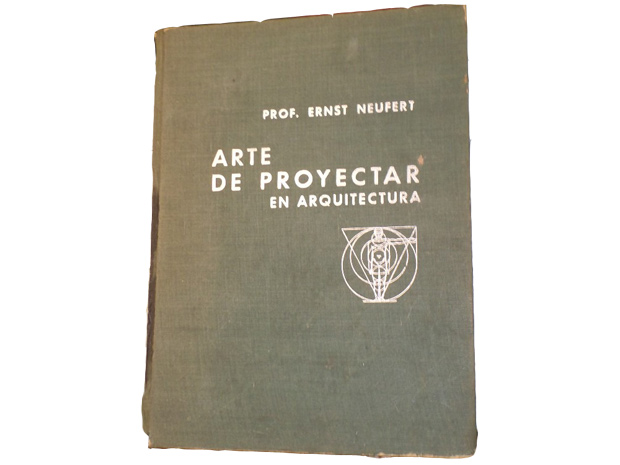
Sexto curso
Así que para el curso siguiente me quedó el Fin de Carrera. Yo ya había empezado uno de Instituto, con Ignacio Prieto como profesor, al modo de Fernández Alba en los años 60 (Loeches, y esas cosas), que abandoné porque no podía entregar todavía, y empecé otro aún, un poco absurdo, de ambulatorio de urgencia en carretera, que había puesto Aburto y que también abandoné. Finalmente, y ya en octubre, empecé un tercero, que era un gran complejo polideportivo, con piscina cubierta, descubierta, polideportivo y gimnasio, del que había que elaborar como proyecto de ejecución uno de los pabellones, y que fui haciendo en ese trimestre, para entregar en febrero. Seguía siendo Ignacio el profesor, pero no era como los tutores de ahora; hacías el proyecto completamente solo, a no ser que quisieras consultarle algo, cosa que yo no hice.
Antes de entregar el proyecto, en diciembre de 1970, se celebró la esperada oposición a cátedra de Elementos de Composición, con tres plazas para Madrid, Barcelona y Sevilla, a la que se presentaron Alejandro de la Sota (que había dado la asignatura el primer año del plan), Antonio Fernández Alba (que la había dado después durante dos cursos completos y uno incompleto, el que dimitió), Rafael Moneo, Federico Correa (que la había dado en la Escuela de Barcelona) y Alberto Donaire (que había sido profesor con Alba un año en Madrid y después la había dado en Sevilla).
Los ejercicios fueron en el Salón de Actos y seguidos por una gran cantidad de público. El tribunal estaba presidido por Víctor D´Ors y compuesto por Luis Moya, Javier Carvajal, Lozoya (catedrático de dibujo técnico de Barcelona) y Rafael de la Hoz (perejil de tantas salsas, al parecer, en representación de los Colegios de Arquitectos y según una legislación de entonces).
Fernández Alba, que era el de mayores méritos docentes para aquél asunto y que tenía un brillante historial como arquitecto, perfectamente publicado en Nueva Forma, no lo hizo del todo bien, pues aunque era bastante interesante fue demasiado intelectual y abstracto, poco arquitectónico, todo lleno de alambicados gráficos y que se entendía mal. Quedó lujoso e importante, pero algo raro. Alejandro de la Sota lo hizo muy mal, limitándose casi a enseñar su, por otro lado, excelente arquitectura en todos y cada uno de los ejercicios, acompañada de comentarios “gallegos”, por decir algo. A mucha gente le parecía fantástico, pero a mí me pareció muy limitado y muy soberbio, como si le tuvieran que dar la cátedra simplemente por su obra, tal y como él esperaba. Rafael Moneo lo hizo extraordinariamente bien, resultando ser la estrella emergente en aquellas oposiciones, una revelación para muchos, aunque no para los que ya lo conocían, entre los que nos contábamos sus antiguos alumnos. Federico Correa lo hizo también regular tirando a mal, demasiado sencillo y natural; fue la persona a la que yo vi entonces por primera vez con la corbata de la misma tela y color que la camisa. Alberto Donaire lo hizo discreto, incluso tirando a bien; algo soso, pero muy completito y de chico aplicado como él era. Todo el mundo dijo luego que era del Opus, a la vista del resultado, pero no es verdad, porque yo, que le conocía por haber sido profesor mío con Alba y, además, porque los dos fuimos alumnos del Instituto Ramiro de Maeztu, sé bien que no era verdad en absoluto. Era de un grupo católico, eso sí.
Como había tanto público y tan expectante, después del cuarto ejercicio el tribunal dijo que, para cumplir con el reglamento que obligaba a decir el resultado al día siguiente como pronto, lo iba a decir pasadas las 12 de la noche, para hacerlo cuanto antes. Yo creo que era un truco para que fuera poca gente, pero allá fuimos todos. Eduardo Mangada se las arregló para que el Conserje de la Escuela, que creo que era Polo y que vivía allí, nos abriera el bar, y allí estuvimos tomando copas hasta que el tribunal apareció y nos metimos todos en el Salón de Actos.
Empezaron a votar para la primera plaza. D´Ors lo hizo por Moneo (le votó las tres veces), pero salió Fernández Alba, al que le votaron los otros cuatro. Luego salió Donaire para la segunda plaza, y ya se organizó una fuerte pita. Después salió Moneo para la tercera, y ya se organizó la gran bronca. Todo el mundo gritaba, organizando un inmenso barullo, y el tribunal se quedó sentado y aterrado. Unos protestaban porque no había salido Moneo en primer lugar, otros porque había salido Donaire en el segundo, otros porque había perdido De la Sota y otros porque había perdido Correa, y la mayoría por varias cosas a la vez. Sáenz de Oíza logró hacerse un hueco entre tantas voces y declaró que dejaba la Escuela (por causa de que Moneo no hubiera sacado el primer lugar), lo que en efecto hizo.
Al fin el tribunal se animó a salir y fueron avanzando, D´Ors delante, por el pasillo central del Salón de Actos. Pero a mitad de camino se puso delante de él Antonio Cruz (Monchi), que había sido compañero nuestro en 4º y 5º y que era moneísta, y avanzando lentamente de espaldas, le iba diciendo cosas a D´Ors, que pálido y con las cejas hirsutas, evitaba mirar la cara de aquel desconocido gigante. Monchi le decía cosas como ésta:
“Víctor, eres un verdadero hijo de puta, y lo que deberíamos hacer era darte una manta de hostias….”
Resulta curioso el que D´Ors, que había querido curarse en salud votando las tres veces a Moneo (lo cual, en realidad era absurdo) no lo había conseguido, pues su merecida fama de maniobrero hacía que todos le hicieran responsable del desaguisado.
El tribunal se fue, nos quedamos un rato hablando en la puerta principal de la Escuela y ya nos fuimos cansando y yéndonos. Luego los opositores tenían que elegir plaza, por orden. Alba eligió Madrid, naturalmente, Donaire eligió Sevilla y Moneo tuvo que elegir Barcelona, que era lo único que quedaba, con lo que los catalanes, que tantas veces tienen suerte, se llevaron a Moneo, que les sacó la Escuela adelante.
Se decía que habían dado la segunda plaza a Donaire para que Moneo tuviera que aceptar Barcelona en vez de Sevilla, ya que siendo Moneo amigo de Correa, no hubiera querido pisarle lo que se consideraba su plaza. Porque Correa era el inicio de una línea de “Composición” (Elementos de Composición era iniciación a proyectos, pero los catalanes, a la vista del nombre, lo consideraban también la iniciación de la teoría) que continuaba con “Estética y Composición”, de la que había ganado la cátedra hacía poco Xavier Rubert de Ventós –un hombre inteligente, desde luego, pero también un pelmazo insoportable, en realidad-, y que seguía con “Composición II”, de la que Oriol Bohigas era también reciente catedrático. El fracaso de Correa lo estropeaba todo, y Moneo, aunque amigo de ellos, aparecía allí en medio como poco menos que un intruso.
Años después, hablando yo con Luis Moya cuando hice la tesis doctoral sobre su obra, y ya en la temporada en que se relajaba mucho conmigo y hablábamos de todas las cosas, le pregunté como había sido aquello de Donaire. Él dijo que Donaire era un chico muy aplicado, que todo lo hacía bien, y que era muy apropiado para catedrático.
“Porque –decía-, total, ¿qué es un catedrático?”.
Como diciendo, muy poca cosa, aunque él lo era. Me dijo que Fernández Alba había estado fantástico, y que tenía un gran historial, que había demostrado ya su gran clase en Madrid, que era además algo mayor, y para él debía ser en toda lógica la primera plaza. De Federico Correa dijo, textualmente que “no era nada”. De de la Sota dijo que no lo había hecho nada bien y que su arquitectura a él le parecía buena, pero no tan fantástica como a otros. De Moneo dijo que era un genio para la enseñanza y lo intelectual, y que era suficientemente joven para que se hiciera cargo de una Escuela tan importante y tan conflictiva como la de Barcelona. Admitió que alteraron el orden lógico para que Moneo tuviera que conformarse con esa plaza. Así que resultó que los viejos franquistas eran, en realidad, bastante cucos, y mandaron a Rafa Moneo deliberadamente como virrey a la Escuela catalana, lo que en verdad fue, y hay que reconocer que esto resultó tan bueno para él como para Barcelona.
En Enero de 1971 ingresé como alférez de complemento en prácticas en el Regimiento de Ingenieros número 1 de la División Acoraza Brunete, con sede en Campamento, y allá sorteé estas prácticas de milicias como pude mientras, por las tardes, y si no tenía servicio, iba acabando el Proyecto Fin de Carrera. Lo acabé antes de las prácticas, y después de una semana de permiso (o más bien de escaqueo) que le pedí a mi jefe, el teniente Adolfo González, que era amable y simpático además de buen militar (una rara avis, que me había pedido prestados libros de Freud). Había que entregarlo en un papel pegado, dibujado en la Escuela, y el resto de los planos, que eran la mayoría, aparte. Yo imité a Ángel Fernández Alba y a sus amigos, que empleaban el truco de hacer un plano importante en una copia muy bien sacada y en un color bonito y pegarla en el tablero, dibujando ya sobre el papel de éste algunas cosas complementarias y los rótulos. Se sabía que este truco colaba, así que saqué la planta general de mi conjunto, dibujada a lápiz y con sombras, en una copia en azul intenso, que quedó fantástica, y la pegué, dibujando algunas cosas más y con unos rótulos bastante chulos a regla y compás con letra bauhaus. Era Carvajal el Presidente del Tribunal y me pusieron un aprobado, con él que yo me quedé más contento que unas pascuas. Días después, cuando andaba por la Escuela resolviendo los papeles del título, me tropecé con Carvajal, que me había dado sobresaliente en tercero, y que me espetó, con voz de trueno:
“¡Capitel!, ha hecho usted un proyecto fin de carera de trámite!”
Yo puse cara de circunstancias, balbucí alguna cosa y me fui en cuanto pude.
Pero, mucho tiempo después, cuando tuvimos que vender la casa de mi pobre madre, ya con la cabeza perdida, y hubo que vaciar el piso, yo saqué casi todos los proyectos de la carrera, que iba guardando en un maletero, y me los llevé al estudio. Ya allí, y buscándoles lugar, me dio curiosidad el fin de carrera y lo desenrollé para mirarlo. La verdad es que me pareció que era más un 7 que un 5, por lo que pensé que la Escuela, a fin de cuentas, siempre es igual. Claro, aquel proyecto, que era una arquitectura que podríamos comparar con Jacobsen, y algo con de la Sota, a Carvajal, aunque antes era de esos rollos, entonces era un orgánico, aquello ya no le interesaba mucho, y me despachó con un aprobado. Pero el proyecto estaba bastante bien y muy bien desarrollado. Así que a mí me pasó lo mismo que les pasa a muchos alumnos, que los tribunales son poco eclécticos, siguen sus propios criterios, siempre algo estrechos, y tienden a poner notas demasiado bajas.
Séptimo año
Hice el Fin de Carrera en un apartamento que habíamos alquilado como estudio en la prolongación de la Castellana (que entonces se llamaba todavía Avenida del Generalísimo), en el 12 D de un edificio pegado a donde estaba la cafetería Oliveri. Lo alquilé con Paco Partearroyo, Nieves Ruiz y Fernando Nanclares, que fuimos socios durante bastantes años, aunque la verdad es que, entonces, solo Paco había acabado ya la carrera. Yo consideré que, como en las prácticas de milicias pagaban, ya no tendría que pedir dinero a mi padre, pues, después de las prácticas, ya saldría algo.
Y la verdad es que algo nos salió. Lo primero nos lo pasó mi padre, un pequeño hotel residencia en la calle Príncipe de Asturias. La cosa no cuajó, pues el cliente no se entendió con el dueño del solar, y se quedó en anteproyecto. Le pedimos al cliente 90.000 ptas. y nos dio sólo 30.000 –menos mal-, con las que compramos una máquina de escribir Valentine y nos fuimos a cenar al restaurante “Ruperto de Nola”, que estaba en Torres Blancas. Éramos solteros y seguíamos viviendo en casa de nuestros padres, así que podíamos tirar con escasos problemas. Pero, bueno, fue saliendo alguna otra cosa, más o menos precaria. Entonces apenas había concursos, y si los había eran sólo de temas muy importantes y que no considerábamos a nuestro alcance.
Estando entretenidos con algunas promesas, un día de abril, o por ahí -de primavera- me llamó José Manuel López-Peláez para proponerme, de parte de Antonio Fernández Alba, si quería ser profesor de Elementos de Composición, donde él estaba ya. Me quedé bastante sorprendido y no sabía qué pensar. Pero el caso es que sólo unos días después me llamó también Javier Blanco, un primo mío del que ya hablé, no muy cercano, pero que era primo por ambas partes (y que también era, como yo, de Cangas de Onís) y que estaba entonces de arquitecto jefe de la Delegación de Vivienda de Oviedo, refugio que se había buscado por oposición y en vista de que el ejercicio de la profesión en Madrid era poco menos que imposible. Me contó que con el trabajo del Ministerio no daba ya para más, y que tenía que rechazar los encargos. Si yo me iba con él a Oviedo podía colocarme en la Delegación, si quería, pero, sobre todo, abríamos un estudio y hacíamos proyectos por las tardes, o yo todo el día, si lo prefería así.
Me quedé más sorprendido todavía que con lo de la Escuela, y algo perplejo, porque, la verdad, irme a Oviedo, no me apetecía nada, aunque esto parecía lo mejor profesionalmente hablando, por lo que estaba bastante preocupado. Así las cosas, se lo conté a mi padre, un día en casa, cuando él estaba leyendo el periódico, para ver qué opinaba y que me aconsejaba. Mi padre se quedó parado unos segundos y me preguntó:
“Pero, en la Escuela ¿pagan?”.
Yo le dije que sí, claro, que no sabía cuanto, pero que sí que pagaban un sueldete. Él me dijo que si era así, que me fuera a la Escuela, que siempre significaba un cierto lujo, sobre todo con Fernández Alba, porque irme de arquitecto corriente a Asturias le parecía una cosa muy siniestra, muy poco recomendable. Le hice caso; también, desde luego, porque coincidía con mis ganas de quedarme en Madrid, que era lo que realmente me apetecía, conservando la reciente sociedad con mis amigos, así que llamé a Peláez para decirle que había decidido ser profesor, y a mi primo Javier para darle calabazas; con lo que de este modo, un poco a lo tonto, y sin haberlo pensado nunca antes, comencé una carrera académica en la que había de quedarme ya toda la vida. Tenía entonces 24 años.
D´Ors había dividido la cátedra de Fernández Alba y había nombrado dos profesores, jefes de grupo independientes de él, que eran Genaro Cristos y Francisco Alonso de la Joya. Esto era bastante insólito e irregular, pues Alba era catedrático numerario y los demás, nada, ni tenían prestigio docente alguno, pero como D´Ors era el director tenía que obedecerle. Lo hacía para llevar las aguas a su molino. Pero Alba, que había recuperado a Manuel de las Casas –que había sido ayudante con de la Sota- consiguió que lo nombraran también jefe de grupo, con lo que lograba dominar –o que fuera bueno, en fin- al menos la mitad del curso. Así se configuraron dos grupos, uno el dirigido por Alba, con Julio Vidaurre, López-Peláez, Estanislao Pérez Pita y Ramón de Soto de profesores, y otro el de Manolo Casas, con el que estábamos Ángel Fernández Alba, el hermano de Antonio, Javier Navarro Zuvillaga, Luis de la Rica y yo. Personalmente, yo estaba contento, pues me gustaba estar con Manolo, a quien yo conocía algo por ser el hermano mayor de Ignacio, que fue compañero mío de bachiller y de carrera, y también con Ángel. Yo, ciertamente, llegué a la Escuela como un pato a un garaje, pero me tranquilicé algo al ver que, efectivamente, aquello era más bien un garaje lleno de patos. Por lo menos, la comparación no iba a ser demasiado escandalosa.
Hicimos un curso con un programa algo marciano, de análisis de barrios y que acabó en un diseño de “habitat de emergencia”. Hay testimonio editado, pues de aquel curso Juan Daniel Fullaondo publicó un número de la revista “Nueva Forma”, el núm. 93, de octubre de 1973. En aquel curso tuve de alumno a Javier Ortega, luego socio mío, profesor, y hoy catedrático de dibujo. También a Alfonso Millanes, que fue igualmente profesor, aunque luego dejó la Escuela. Eran alumnos también aquél año, creo que de Julio Vidaurre, Gabriel Allende y José Barbeito, los dos luego profesores. Creo que también estaba en esa promoción Jaime Cervera Bravo, hoy catedrático de Estructuras.
Me parece que fue cuando yo empecé de profesor cuando Josefina (la habilitada de la Escuela, a quien llamaban la “portaaviones”, por su inmensa delantera; era muy gorda y cojeaba) metió como administrativas a sus sobrinas Virginia y Alicia Mirón, que son hermanas, dos tías buenas impresionantes, que entonces eran jovencísimas. Virginia era –es- extraordinariamente guapa, y a mí me gustaba muchísimo, pero nunca tuve el valor suficiente para decirle nada. Yo frecuentaba a Ángel Fernández Alba y a sus amigos, entre los que estaba Manolo Gómez Gaite, alias “el Cristo”, porque tenía barba y lo recordaba, un tío guapo, de buena planta y muy simpático. Manolo tenía entonces una novia inglesa bajita con la que iba a hacerse un veraneo en África. Pero antes de irse rompió con ella y se quedó sin compañía para el viaje. Entonces se fue a la Escuela, buscó a Virginia y le propuso a ella el plan. Ella le dijo que sí, y se fueron. Y luego se casaron.
Los cursos de Elementos con Alba siguieron siendo algo perplejos de programa, al menos para nosotros. Yo me esforzaba por desnatar los ejercicios y explicarlos todo lo posible. El segundo año, o el tercero, me asocié con Manolo Casas, y unimos nuestros grupos para dar clase juntos. Creo que fue el segundo año cuando pedí la Beca de Formación de Personal Investigador, que me dieron, y cuando, también, tuve un accidente de coche en la provincia de León, yendo a Cangas de Onís, con Fernando Nanclares y mi hermano Emilio, a llevar el proyecto de edificio de viviendas que nos había encargado Álvaro Fernández Valle, que fue mi primera obra, y que se edificó en el parque esquina a la avenida de Covadonga. Quedó bastante bien; todavía hoy, que allí sigue, lo miro con cierta satisfacción. Los tres quedamos bastante mal de aquel golpe, aunque sin gravedad, pero estuvimos escorados un tiempo. Me estrellé con un flamante SEAT 127 que me había comprado, y que, aunque no le dieron siniestro total, quedó bastante mal, por lo que lo vendí.
Uno de los primeros años hicimos un viaje a Barcelona con los estudiantes. Fuimos José Manuel López-Peláez y yo, pero nos acompañó también Alfonso Valdés, Isabel Sáiz de Arce y alguien más que ahora no recuerdo. Era pleno franquismo, creo que Carvajal era entonces el Director-comisario de la Escuela, y entre sus enredos y los de los otros ésta estaba cerrada. No se si fue el propio Carvajal, incluso, el que la había cerrado. Tenían un Colegio Mayor que les servía de refugio, para dar charlas, y eso, y allí fuimos a parar, pues Fernández Alba había hablado con Bohigas y nos iban a dar unas conferencias. Una iba a darla el propio Bohigas, otra Cantallops, que de aquella era socio de Elías y de Martínez Lapeña, y otra Clotet y Tusquets. Bohigas llegó y cuando estaba colocando las diapositivas yo me di cuenta que iba a enseñar las mismas obras suyas que nos había enseñado ya en Madrid unas semanas antes. Yo se lo dije, que eran los mismos alumnos, y se quedó paradísimo.
“Y ahora ¿qué hacemos?”.
Yo le dije que por qué no contaba, sin imágenes, la historia de la arquitectura moderna en Barcelona, que yo se la había oído contar, y que se sabía de memoria. Le pareció muy bien, eso hizo, quedó estupendamente y nadie se dio cuenta de nada. Luego Cantallops nos enseñó una gran cantidad de edificios de vivienda hechos por él y sus socios. Bien. Y después llegaron Clotet y Tusquets, que iban a enseñar obra reciente. Yo, que hacía las veces de interlocutor, me senté con ellos, y con la mujer de Óscar, delante. Empezó Clotet, que llevaba el pelo a lo afro y parecía Garfunkel. Contó una casa de pisos, bonita, luego una pequeñísima y sofisticada casa, y luego subió Óscar al estrado, sin bajar Luis, y enseñaron el Belvedere Georgina, un pequeño chalet, disfrazado de templete clásico, con muchos acentos “pop” y venturianos. Yo creo que a los estudiantes les gustó bastante, pero después, en el coloquio, se vio que a Alfonso Valdés, y tal vez a algún otro mayor, que no recuerdo, les había molestado mucho. Supongo que no sólo por las permisividades formales y el pseudo clasicismo del asunto, sino también por la actitud cínica y desenfadada de Tusquets.
Lo cierto es que, en el coloquio, y estando en la pantalla la imagen del Belvedere, que tenía un coche encima, pues así estaba pensado, Alfonso Valdés preguntó.
“¿Cuánto decíais que ha costado la obra?”
Respondieron:
“Cuatrocientas mil pesetas”.
Y Valdés preguntó:
“¿Con coche o sin coche?”.
Ellos se quedaron un poco parados, y Clotet, que era el que entonces estaba en el estrado, le dijo:
“Pero, ¿porqué esa agresividad?”.
Yo estaba sentado entre Óscar y su mujer, que me preguntaban,
“Pero ¿quién es este tío?”.
Yo contestaba con dificultad: un discípulo de Oíza, que estaba bien, pero que era de mentalidad muy racionalista y técnica, y al que, por lo visto, le ha debido de parecer fatal vuestros sofisticados juegos. Bueno, se discutió algo más y se acabó la cosa. Los estudiantes quedaron encantados.
José Manuel López-Peláez, que no había dicho nada, debió quedarse preocupado. En realidad, él era de una mentalidad arquitectónica bastante puritana, parecida a la de Valdés, pero sin el talante violento de éste. Lo cierto es que me encargó una clase para su grupo sobre la Escuela de Barcelona, pues creía que los alumnos estaban un poco despistados y algo traumatizados. Yo la preparé, llevé también a los nuestros para aprovechar la ocasión, y traté de explicarles la posición intelectual, aparentemente frívola y muy sofisticada de este grupo de catalanes. Creo que lo conseguí y que las aguas volvieron a su cauce.
Octavo año
Creo que fue en 1973 cuando decidí pedir la Pensión de Arquitectura de la Academia de Bellas Artes en Roma. Ya no se hacía por concurso de proyectos, sino pidiendo realizar un trabajo de investigación. Fui a ver a Moneo por dos razones, una porque había que llevar cartas de recomendación oficial de tus profesores, y otra para pedirle consejo sobre el tema de investigación a presentar. Entre los dos pergeñamos un tema sobre análisis de la arquitectura del imperio romano, que luego yo desarrollé y que quedó bien. En un momento dado, yo le pregunté:
“Y tú, en Roma, ¿qué hiciste?”.
Él se quedó un poco parado, y luego dijo:
“Pues, la verdad, es que no hice nada, absolutamente nada; eso sí, conocer Roma, perfectamente, iglesia a iglesia, casa a casa, tienda a tienda…”.
Luego me fui a ver a Carvajal, que era entonces Decano del Colegio, y que me tenía identificado como partidario de la oposición. Le conté lo de Roma –él, como Moneo, había sido pensionado-; le pareció muy bien y me hizo una lujosa carta, a pesar de que se le notaba mucho lo mal que le parecía que yo, que había sacado sobresaliente con él, fuera de la oposición. Luego le pedía Fernández Alba, mi jefe, la carta.
Estando en la preparación de esto, mi madre me dijo que Luis Menéndez Pidal, que había sido muy amigo de mi padre, tenía una exposición de su obra en la Real Academia de San Fernando. Vete a verle, me dijo, mi madre, que es muy mayor, y estará allí muy solo. Mi padre había muerto el año anterior, en mayo de 1972. Menos mal que, por lo menos, me vio arquitecto y profesor de la Escuela.
El caso es que fui a ver a D. Luis y, efectivamente, y como mi madre pensaba, allí estaba él solo, en medio de sus dibujos. Me enrollé algo con él y, para hablar de algo, le conté que me presentaba a lo de Roma. Él me dijo que era una idea magnífica y recordó cuando fueron Moneo y Hernández Gil, pues él estaba en el jurado, y me elogió muchísimo a Dionisio, y me dijo también que él me hacía una carta. Luego, de pronto, dijo:
“¡Ah! ¡Inútil! ¡Completamente inútil! ¡Está Chueca en el jurado!”
Y me contó que Chueca siempre tenía sus discípulos y enchufados particulares y que no daba lugar a ninguna otra cosa. Luego se quedó pensativo y me dijo que, bueno, que lo pidiera, y que en vez de darme una carta que él le iba a escribir directamente a Chueca.
El caso es que lo pedí y que, como Menéndez Pidal había profetizado, no me lo dieron. Recibí una carta de D.Luis, en la que me mandaba la que él había recibido de Chueca. Éste decía textualmente en un párrafo.
“¡Magnífica candidatura la González-Capitel! Ha obtenido el puesto de primer suplente.”
D.Luis me escribía:
“Ya sabe usted, amigo Capitel, que en este tipo de partidos solo juegan los titulares”.
Lo cierto es que me quedé sin ir a la Academia. Aunque aquel no fue un buen año. Los pensionados se plantaron con la dirección, por las precareidades y absurdos del reglamento, y dimitieron todos en febrero.
En la Escuela, hacia el tercer o cuarto año empezamos con el programa de Fernández Alba, pero, a mitad de curso, le dijimos que íbamos a introducir un programa nuestro. Hicimos un ejercicio sobre recopilación de tipologías residenciales de Madrid, que acabó publicado por el Colegio de Arquitectos por empeño del propio Fernández Alba. Eran los tiempos en que el alcalde García-Lomas había congelado el sector Malasaña (de ahí salió el nombre moderno del barrio, que en realidad se llama de las Maravillas) y pusimos el ultimo ejercicio como una aplicación de las tipologías estudiadas al sector congelado. Eran también, arquitectónicamente, los tiempos de la Tendenza, y de Aldo Rossi, y con estas referencias y la de Venturi, nos orientábamos nosotros, también atendiendo a lo que Moneo hacía en Barcelona.
De aquellos años era estudiante Fabriciano Posada, que luego trabajó con Javier Vellés, José Ángel Vaquero, luego profesor de la Escuela, Julia Alonso-Martínez, que fue mi novia, y Victoria Burillo, cuyo hermano Luis fue ayudante becario nuestro y luego profesor de Dibujo y de Proyectos. Habíamos empezado a hacer viajes con los estudiantes, prolongación, en mi caso, de los que hacía en verano con mis amigos desde que acabamos la carrera. En aquellos años la ideología de la Escuela era poco más que nula, no se sabía dónde, o en qué, estaba la arquitectura. Mis amigos y yo, en nuestros viajes particulares de verano, que empezamos en 1971, comprobamos que la arquitectura estaba en las calles de las ciudades de Europa, y también en las librerías. Volvíamos cargados de libros y de diapositivas de Le Corbusier, la Escuela de Ámsterdam, Van Eyck, Dudock, Rietveld, Jacobsen, Utzon, Terragni, Aymonino y Rossi, Loos, Otto Wagner, arquitectura histórica,…. Yo ponía en clase todas las diapositivas que traía, mostrando que la arquitectura estaba ahí, en el inmediato pasado, y que de ahí había que aprender. Ya, a través de aquello y de lo ya dicho empezamos a aclararnos y a llenar la Escuela, poco a poco, pero muy intensamente, con su propia cultura.
Uno de estos años, Julio Vidaurre, al que habíamos animado a hacerlo, ganó la cátedra de Dibujo Técnico y nos pidió ayuda para contratar a los profesores. Nosotros le recomendamos a nuestros amigos y conocidos mejores, Ignacio de Las Casas, Paco Partearroyo, Ginés Sánchez Hevia, Javier Vellés, Alfonso Valdés, Juan Antonio Cortés, María Teresa Muñoz… Por otro lado, y para Elementos, recomendamos a Antonio Fernández Alba que –además de Javier Frechilla que había sido ayudante becario- metiera a José Luis Noriega y a Antonio Rivière. La Escuela se fue así animando, pues además Antonio Vázquez de Castro había ganado la cátedra de Proyectos II -muy apoyado por Fullaondo, que se había ido de la Escuela, reñido con Carvajal, que no le dejaba hacer el programa- y Javier Seguí la de Análisis de Formas. En esta cátedra compitieron también Adolfo González Amézqueta y Elena Iglesias, el inefable matrimonio. Amézqueta ganó la segunda plaza y se fue unos años de catedrático a Sevilla. Elena Iglesias no ganó plaza. Tampoco Francisco Cabrero, que hizo una oposición magnífica, y que a mí me pareció que era quien debía de haber sido el catedrático. En el tribunal, presidido por López Durán, el viejo cacique de la asignatura, solo Ruiz Aizpiri, catedrático de descriptiva, votó por Cabrero. Yo le dije a él en un pasillo que me habían gustado mucho sus ejercicios, y que había otros profesores jóvenes como yo que opinaban lo mismo. Se sorprendió, me lo agradeció bastante, y desde entonces tuve con él cierta amistad. Recuerdo que la simple de Helena Iglesias, ante un magnífico dibujo del Museo del Prado que Cabrero había hecho como uno de los ejercicios de la oposición y que tenía sombras azules, dijo:
“¡Ah, azul! Claro, como es facha,…”
Antonio Fernández Alba había logrado que la segunda cátedra de Elementos –la que detentaba Alonso de la Joya, cuya plaza en la Escuela era, con pocas dudas, un pago de D´Ors a las colaboraciones en proyectos que aquél le daba- saliera a oposición, a la que casi obligó a Juan Navarro Baldeweg, que estaba entonces en Estados Unidos, a que se presentara, y la ganó. También compitió Helena Iglesias y también perdió. A partir de entonces –Juan incorporó a Javier Climent, se llevó a Ángel,…- la asignatura de Elementos, dividida en dos, pero con los dos grupos buenos, fue durante bastantes años la base misma de la Escuela.
Por otro lado, Sáenz de Oíza, que se había ido a raíz de la oposición de Elementos y que estuvo a punto de perder la plaza, volvió a la Escuela, y con él fueron Vellés y Valdés, Araujo, Ruiz Cabrero,… Carvajal renovó también su gente con Alberto Campo, Ignacio Vicens, y algún otro. Antonio Vázquez de Castro también había montado su grupo, y, así, con los equipos de aquellas cinco personalidades –a las que habría que añadir también algunos otros grupos, como el de Vidaurre- funcionó la Escuela durante bastantes años. Todo esto fueron los años setenta, los verdaderamente fundamentales para la institución, fundadores de una cultura que fue in crescendo durante los ochenta y los noventa hasta llegar a la altura que la hizo famosa.
Por aquellos tiempos hicimos una especie de asociación con los de Sáenz de Oíza, y, con él mismo como gran jefe y presidente, hacíamos todos los martes en el Salón de Actos una conferencia o clase teórica, de la que se encargaba cada uno de nosotros por turno o se conseguía un visitante ilustre, y a la que iban todos nuestros grupos. Por allí pasaron todas las cuestiones que más o menos estaban en boga y que nos preocupaban. Esto duró bastantes años y fue el principal alimento de difusión cultural de la Escuela de entonces. También tomamos la costumbre de hacer sesiones críticas de los concursos a los que se presentaban profesores de la Escuela, que resultaban bastante interesantes y divertidas. Se hicieron muchas veces. Esto llegó a institucionalizarse algo más, les llamamos “Sesiones de Academia” y algunas veces las hicimos en colaboración con profesores de Barcelona, como Oriol Bohigas, Ignacio Solá-Morales o el propio Moneo. Una de éstas fue la dedicada al concurso de la Facultad de Ciencias de Córdoba, que ganó Sáenz de Oíza, y en la que tuvieron también un premio Ortiz y Cruz. Se celebró una sesión con presencia del jurado, entre los que estaba Oscar Tusquets. Yo figuraba también en la mesa como ponente. También estaba Moneo, que elogió el proyecto de Oíza, para contrarrestar lo muy criticado por otros y dejar a su maestro un sabor más dulce. La anécdota de aquel día, aunque solo es importante para mí, fue que, empezado ya el acto, entró en el salón Consuelo Martorell, tan alta y tan guapa, y que a mí me gustaba tanto, y Oscar, que estaba a mi lado, la vio y me dijo:
“¿Quién es aquella mujer?”.
Y yo le dije:
“Una estudiante, que además tiene novio….”.
“¡Una estudiante, una estudiante! ¡No puede ser! ¡Será la mujer de un profesor!”.
Años después, en 1981, le invité a mi boda con ella, ya que había sido algo profeta. No vino, pero me escribió felicitándonos.
Yo conocí por estas cosas a Sáenz de Oíza –o, mejor dicho, él me conoció a mí-, pues yo no había sido alumno suyo. Nos hicimos más o menos amigos por el trato en la Escuela, y luego algo más cuando Javier Vellés nos invitó, hacia 1978, a veranear en Pollensa, justo al lado de la casa del maestro, y cuando yo estaba acabando la tesis. Allí conocí a toda su familia, y especialmente a su hija Noemí, que me gustó mucho. Salimos juntos aquel verano y luego fue alumna mía. Javier Vellés y yo íbamos casi todas las tardes, hacia las 5 o así, después de la siesta, a casa de ellos, que estaba al lado. Oíza nos esperaba, algo ansioso, con el periódico en la mano, y en cuanto llegábamos nos empezaba a comentar las noticias. Nos acababa doliendo el vientre de tanto como nos reíamos. Fue un verano de risas. Luego yo aprovechaba para enganchar a Noemí e irnos por ahí.
Sáenz de Oíza (don Paco) era un hombre calvo, de figura muy enhiesta, con grandes gafas de concha que se ponía en la frente a la manera de Le Corbusier (se parecía algo) cuando la presbicia le contrarresto la miopía, de nariz aguileña y de cara muy interesante y expresiva. Extraordinariamente inteligente, era el mejor charlista del mundo. En aquellos martes, cuando le tocaba dar clase, no llevaba diapositivas, no le hacía falta, o aparecía con unos planos en fotocopias ennegrecidas, malísimas, para proyectar en opacos. Llevaba muy mal que los demás pusieran diapositivas. Un día, después de una clase de Alfonso Valdés con muchísimas diapositivas, Oíza le dijo:
“Desde luego, has puesto diapositivas como quien dispara con una ametralladora, tatatata, tatatata, tatatata,….”.
Era enormemente ingenioso y ocurrente, muy simpático cuando quería y extraordinariamente antipático cuando le daba la gana. Cuando venía alguien famoso a dar una conferencia y tenía mucha afluencia de público, él se encelaba y montaba un corrillo propio de comentario, muy concurrido, al acabar la charla del otro. Había chistes, anécdotas y ejemplos o consejos que siempre contaba. Un día, en clase, después de contar algo de su repertorio, un estudiante dijo:
“Don Paco, usted se repite”.
Él se volvió con cara de desprecio y le dijo:
“Creo que se equivoca, el que repite es usted”.
Otro día ocurrió que vino un padre de un alumno a verle, sin duda porque su hijo suspendía, y él le dijo:
“¡Ah! ¿Es usted el padre de Fulano? Un momento que le doy el teléfono de mi padre…”
Tenía mucha fama de buen profesor, aunque la verdad es que casi nunca preparaba nada y lo fiaba todo a su capacidad de improvisación y de mantener una charla ingeniosa. Era un gran arquitecto, como su obra prueba, aunque quizá fuera demasiado inteligente para ser arquitecto, como De la Sota –su gran rival, en el fondo- decía. Lo cierto es que, como veía las contradicciones de todo y que la arquitectura era una convención, a veces se quedaba perplejo, sin saber por donde tirar. Pero su arquitectura, aunque de fortuna desigual, siempre era empeñada, siempre tenía intenciones intensas; puede que hiciera obras y proyectos flojos, pero nunca descuidados o para salir del paso, siempre con mucho empeño. Y construyó las dos torres mejores de la ciudad de Madrid, que no serán nunca superadas. Yo le recuerdo con mucho afecto por lo que aprendí de él, por lo que me reí con sus salidas y porque tuve el honor de que me apreciara y me considerara un amigo.
Pero antes de consumadas estas cosas de la unión de nuestras pandillas y de los martes que ampliaron in crescendo la cultura de la Escuela, conviene recordar algunos otros episodios, bastantes de ellos anteriores. Siendo D´Ors director, exactamente un día antes de cesar, cuando la Junta de Profesores estaba reunida para elegir al nuevo, la policía entró violentamente en la Escuela, pues había una asamblea –quizá D´Ors los llamó, como solía hacer después de dar permiso-, se dedicaron a pegar a todo el mundo y llegaron a entrar a la Sala de Profesores, interrumpiendo la Junta. D´Ors dimitió –gran cosa, pues cesaba al día siguiente- el nuevo director no se eligió y quedó Arangoa, que era subdirector jefe de estudios de director accidental, y estuvo bastante tiempo. Esto debió ser hacia 1972.
Poco tiempo después, en la clase de Estética y Composición –de cuya asignatura era D´Ors catedrático- llevada por Simón Marchán y por Ignacio Gómez de Liaño, hubo unos happening tirando a golfos, que algunos denunciaron a Arangoa. Éste llamó a Simón y a Ignacio, que no comparecieron, y entonces los suspendió de empleo y sueldo.. Era lógico, pues no ir si te llama el director es, desde luego, falta grave. (Aunque testimonio de Simón Marchán es que no los llamó). Pero la cosa es que se montó una carta de firmas solidarizándose con ellos y pidiendo su reincoporación, a mí me la pasaron, y firmé. Al día siguiente llegó Fernández Alba, riñéndome por haberla firmado, pues Arangoa proponía expulsar a todos los firmantes. Y la verdad es que los echaron a todos, menos a mí, aunque también hay que decir que al año siguiente los volvieron a contratar a todos.
No sabíamos lo que había pasado, pero un día Fernández Alba se enteró –no sé si por el propio Arangoa o por otras vías- que cuando se había propuesto echar a un numeroso grupo de profesores de la Escuela de Arquitectura, el Ministro, o alguien importante del Ministerio, donde no se fiaban de Arangoa, pues era un desconocido para el régimen, pidieron informe a Miguel Ángel García-Lomas, que había sido Director General de Arquitectura y que entonces no era nada –era antes de ser Alcalde-, pero que era hombre de confianza del enano del Pardo, y algo así como el sheriff franquista de la arquitectura. García-Lomas llamó a Arangoa y le dijo –según Alba- que si creía que el hijo de Antón Capitel era rojo es que él era un gilipollas y le iba a romper la cara. No es textual, desde luego, pero debió de ser algo así. El caso es que a mí no me echaron. Yo lo supe muchos años después, y pensé, que mi padre –que de aquella ya había muerto- había recibido muy pocas cosas de su precario historial franquista, pero que, al fin, algo era algo.
Noveno año
Por cierto, yo le había dicho a mi padre que en la Escuela sí que pagaban, pero la verdad es que la cosa no estaba tan clara. El año en que empezamos no nos dieron un contrato, sino un papel de nombramiento, en el que por un lado figuraba el emolumento de 500 pesetas por hora de clase y, por otro, sobrepuesto con máquina distinta, decía que había un límite de 14.000 pesetas al mes. Dado que las horas de clase eran 60 al mes (todos los días, de lunes a viernes, de 11,30 a 14,30), López-Peláez y yo fuimos a preguntar al que hacía las veces de administrador, que era Valentín, como es que si dábamos clase por valor de 30.000 pretendían pagarnos menos de la mitad. Valentín dijo, que, bueno, bueno, que los profesores de proyectos iban muy poco, y que lo que se calculaba es que fueran por valor de 20.000 como mucho; no supo explicar lo de las 14.000. Por cierto la “claúsula”, por llamarle algo, de las 14.000 estaba firmada por Arangoa, al que yo fui a ver para protestar. (Esto era antes de lo de García-Lomas). Prometió que se pagarían las 20.000, y así lo hicieron siempre, si no recuerdo mal. Cobraban el descuento de la Hermandad, 800, y nos daban (lo hacía en mano, Josefina, que era la habilitada) 19.200. O quizá menos, al quitar el 14% de impuestos, no recuerdo bien. Resulta especialmente significativo recordar que entonces (con D´Ors de director y Arangoa como Jefe de Estudios) el profesor administrador de la Escuela era un tal Francisco Lencina, que daba clase –es un decir- en Análisis de Formas (era un personaje sencillamente nulo, por decir algo suave) y que tenía reconocida fama de sinvergüenza desde su juventud, como me confirmó a mí Gerardo Zaragoza, mi profesor de dibujo, pues el tal Lencina había estado en su academia, donde ya le habían visto las maneras.
Pero el caso es que José Manuel López-Peláez y yo hacíamos las 60 horas de clase completas, y algunas más que ya no nos correspondían, pues entonces no había tutorías. Y además estaban demostradas, pues entonces se fichaban las horas de permanencia en la Escuela. Alguien nos dijo que no nos daban los contratos porque éstos eran, en efecto, por 60 horas y 30.000 pesetas, dinero que se recibía efectivamente del Ministerio, pero la Escuela se quedaba con las 10.000 para los usos que se estimara conveniente.
Convencidos de esto, José Manuel y yo quedamos en ir juntos a ver a Valentín, el que hacía las veces de administrador, e ideamos una treta, tan tonta como efectiva. Íbamos los dos, nos enrollábamos con él, y luego, mientras él estuviera intentando envolvernos con sus supuestas razones, José Manuel se quedaría con él en el despacho para entretenerle y yo enredaría en los armarios de la sala grande de la administración para buscar los contratos. La verdad es que los encontré enseguida, todos cuidadosamente amontonados, y sin firmar, naturalmente, por los profesores, que ni siquiera los conocían. Busqué los dos nuestros y me fui al despacho con ellos en la mano. Sin dar opción a Valentín los firmamos, los entregamos para que los cursara convenientemente, y le dijimos que esperábamos cobrar nuestro sueldo completo de forma inmediata. Que, como éramos personas moderadas, no íbamos a pedir lo que se nos debía de antes si se procedía desde entonces a pagarnos lo que era nuestro derecho. Se quedó de una pieza y no dijo nada, pero el siguiente mes, y ya para siempre, cobramos las 30.000 pesetas (menos las 1.200 que Josefina descontaba para la Hermandad). Como éramos los dos solteros y vivíamos ambos con nuestros padres (yo con mi madre viuda), la verdad es que las 28.800 que ganábamos eran entonces un sueldo estupendo. Yo podía invitar a lo que fuera a las chicas con las que salía, y sostener pacientemente un estudio con muy escasa, casi nula, obra.
Cuento esto porque es curioso y divertido, pero, sobre todo, porque da idea de aquella Escuela, en muchos aspectos muy siniestra, del franquismo tardío, que nos tocó todavía vivir y a la que dimos lo mejor de nuestra vida, llenándola con mucho esfuerzo de una cultura que a nosotros se nos había, en gran medida, regateado.
Añado aquí una anécdota que me contó Ángel Colomina, y que supongo verdadera. Ángel era un profesor y arquitecto muy brillante, extraordinariamente inteligente; era de Oviedo, y años después se fue a Canarias a trabajar, de donde ya no volvió. Era y es muy amigo de Fernando Nanclares. En los primeros tiempos de Elementos de Composición de Antonio Fernández Alba, más o menos cuando yo fui alumno de ellos, Ángel era profesor, y por los extraños e irregulares modos de contrato de la Escuela él estuvo algún año nombrado y cobrando mucho, pues luego lo repartía con otros que no estaban nombrados. Un día que iba a cobrar al despacho de Josefina vio que también iba Ricardo Magdalena, que había sido profesor suyo y le había suspendido. Se puso delante de él en la cola de modo que pudiera ver la cantidad inmensa que cobraba cuando él se la guardaba con premeditada parsimonia. Luego, después de que se lo acabó de meter todo aparatosamente en el bolsillo y dijo: “¡Hombre, don Ricardo! ¿Qué tal? Ya ve, me he metido de profesor en la Escuela ¡y me estoy forrando!”. Le dejó de una pieza. Es muy divertido, y espero que sea verdad, pues la imaginación de Ángel siempre daba para mucho.
Décimo año
Después de que D´Ors tuvo la caradura de dimitir el día antes de su cese, por causa de una entrada de la policía a la que es muy probable que él mismo hubiera llamado, Arangoa estuvo una larga temporada de Director en funciones, en cuya etapa la más brillante gestión que se recuerda fue el enrejado de las ventanas de las clases que daban a las terrazas, para evitar que los estudiantes se asomaran a ellas y tiraran cosas a la policía. Hacia 1975, más o menos (quizá antes) cuando la muerte del ya ridículo y ancianísimo dictador, fue elegido Juan del Corro Gutiérrez, catedrático de matemáticas, Director de la Escuela. Corro había sido profesor mío en primero y segundo, y era bueno. Yo seguía su clase con asiduidad y aprobé siempre, incluso con nota. Era cuñado de los García-Lomas, y por ello, muy conocido de mi padre. Yo era amigo de su hijo Juan, que fue compañero mío de academia de dibujo con Gerardo Zaragoza, y tuve que ver como él aprobaba el Análisis de Formas el primer año, y por ser quien era, y yo debía repetir. Bien es cierto que él, percibiendo lo ridículo de la situación así me lo hizo notar a modo de disculpa.
Corro hizo Jefe de Estudios a Santiago Fernández Pirla, catedrático de arquitectura legal, y creo recordar que era Candel, catedrático de economía, el Secretario. Un trío –matemáticas, legal, economía- poco apropiado para dirigir la Escuela. Creo recordar que Corro fue a la vez Director de la Escuela y Decano del Colegio de Arquitectos. Al principio lo hicieron discretamente, pero, poco a poco, lo hicieron peor, y, sobre todo se resistieron a modernizar las estructuras de poder de la Escuela, fuertemente demandadas cuando ya eran los tiempos de la transición.
En tiempos de Corro yo tuve un conflicto con el jefe de bedeles, Luis, porque algunos estudiantes habían puesto en las estatuas de yeso que decoraban los vestíbulos algo de tipo antifranquista. Luis hizo las veces de Guardia Civil, quitó lo que habían hecho y los denunció. Lo vimos Ignacio de las Casas y yo, e increpamos al bedel diciéndole que no debía intervenir a favor de la ya, por otro lado, desaparecida dictadura, y que no pasaba nada porque se pusieran cosas en las estatuas. Luis nos increpó a su vez y nos dijo que nos iba a denunciar al Director, cosa que hizo. A mí me llamó Corro, pero no me riñó en absoluto; me dijo, por el contrario, que había reprendido al bedel por meterse con los profesores. Corro, en algunos casos muy puntuales o de detalle, estuvo a la altura de las circunstancias, o, por lo menos, era suficientemente clasista para hacer cosas así.
Pero la gestión de la Escuela iba de mal en peor. En realidad parece ser que la llevaba Pirla, que empezó a hacer reformas mentecatas en el edificio. La más simbólica fue la de quitar la gran placa de benefactores de la biblioteca del gran frente donde estaba para llevarla al pasillo anterior, donde quedaba fatal, y con el objeto de hacer una taquilla de atención para pedir libros desde el vestíbulo de la biblioteca. Pero esto, como digo, no era más que un símbolo; la Escuela iba muy mal, y, de otro lado, se demandaba el cambio de estructuras de dirección y gestión de la Escuela, en concreto la Junta de Escuela, o asamblea de representantes de todos los estamentos que, según muchos de nosotros, debía dirigirla. Se celebraron bastantes asambleas de profesores demandando estas cosas, a las que algunas veces iba Corro, a quien imprecábamos con nuestras peticiones.
Así las cosas, todos muy calientes porque las estructuras de poder escolar no se adecuaban a la transformación democrática del país, y por la mala gestión interna, se acabó tomando la decisión entre profesores y alumnos de echar a Corro y a su equipo de dirección. Esto fue hacia 1980. Así, por las buenas, y a la fuerza. Y como se dijo se hizo. Los estudiantes no les dejaron entrar más a la Escuela y les pidieron la dimisión. El edificio se ocupó de forma acrática, se llenó de pintadas, y los estudiantes, apoyados por una cantidad de profesores bastante significativa, se hicieron fuertes en el edificio y Corro no volvió a entrar ya nunca. Creo que los estudiantes, por otro lado, se pasaron bastante, en el sentido de que llamaban constantemente a su casa a decir groserías y lo tenían acosado.
La cosa se puso muy grave y el Ministerio decidió pactar llamando a algunos catedráticos para acordar un equipo de dirección que se hiciera cargo de la Escuela y la llevara a la normalidad. La asamblea de profesores y alumnos había elegido a Fernández Alba para proponerlo como director, cosa que el Ministerio aceptaba, pero él no quiso. Finalmente, entre escolares de los dos estamentos y el Ministerio se pactó una dirección provisional con Larrodera como director, Aroca como Jefe de Estudios y Navascués como secretario. Esto funcionó; el equipo formó una Junta de Escuela con representación de todos los estamentos y la Escuela tiró para delante.
No lejos de esta época se montó una huelga de estudiantes de Fin de Carrera para protestar por la, según ellos, gran cantidad de suspensos. Se encerraron en las vacaciones de Navidad en el pabellón nuevo y no salían de allí día y noche. Por cierto, Fisac, que nunca fue profesor de la Escuela, se solidarizó con ellos y estuvo allí animándolos. Fue esto un comportamiento intolerable por su parte, que a mí nunca se me olvidará como uno de los síntomas de cómo era en realidad este personaje, pues, en definitiva, los estudiantes estaban encerrados porque no aprobaban; esto es, porque no sabían hacer un proyecto fin de carrera decente, por mucho que a la propia Escuela se le pudiera, acaso, echar gran parte de la culpa, o de la causa, de aquella situación.
Un día de aquel conflicto estaba yo en el vestíbulo del bar discutiendo con un grupo de estudiantes, que habían sido alumnos míos de Elementos, y que se empeñaban en que si no sabían hacer bien un proyecto, la Escuela tenía la culpa, y, por ello, debería aprobarlos. Yo les decía que eso no era verdad, como probaba el hecho de los muchos que sí sabían y que pasaban sin problemas; pero que, además, la Escuela tenía dos misiones, una enseñar, y la otra, comprobar que se sabía para expender títulos que comportan atribuciones profesionales muy concretas, exclusivas y peligrosas, y que si cumplía mal la primera misión, no podía dimitir de la segunda.
Cuando estábamos enredados en esto, pasó Sáenz de Oíza a grandes zancadas. Oíza era precisamente uno de los miembros, el principal, podría decirse, del tribunal de fin de carrera, y los alumnos aprovecharon para increparle. Uno le dijo que habían calculado que en la última sesión el tribunal había gastado un minuto de tiempo corrigiendo cada proyecto. Oíza se volvió con extrema rapidez y le espetó.
“No es verdad. Si nos referimos concretamente al suyo, me bastaron cinco segundos para suspenderlo”.
Se dio la vuelta y se fue dejando al estudiante con un palmo de narices. Genio y figura.
Onceavo año
Después de echar a Corro, y dentro de las nuevas, y provisionales, estructuras de la Escuela, pasé a pertenecer a la Junta de Escuela, creo que se llamaba. Esto debía ser ya hacia el año 79 u 80, porque yo ya había leído la tesis doctoral, que hice sobre la arquitectura de Luis Moya Blanco, dirigida por Moneo.
La historia de mi tesis arranca de mi conocimiento de la Universidad Laboral de Gijón. Como Paco Partearroyo y yo, con Nieves Ruiz y Fernando Nanclares, trabajábamos algo para Asturias, íbamos algunas veces allí. Paco y yo hacíamos el doctorado y estábamos concretamente en un curso con Julio Vidaurre, y teníamos que hacerle un trabajo. A mí se me ocurrió que Paco hiciera un reportaje fotográfico sobre la Laboral, yo hacía el texto y lo presentamos como trabajo. A Julio le gustó mucho.
Carlos Sambricio era ya profesor de la Escuela y cuando se enteró de que yo había hecho un texto sobre la Laboral, me dijo que eso era importantísimo, y que él estaba haciendo otro sobre la arquitectura falangista, o no se qué, y que iba a proponer a Salvador Tarragó –que era el director de la revista rossiana “2C-Construcción de la ciudad”- que los publicara los dos. Llamó a Salvador y quedó con él en Madrid, en su casa, un domingo por la mañana. Yo llevé mi texto, las fotos de Paco –que eran un taco como de 150- y unas copias de planos de la Laboral, que yo tenía en casa, pues eran de mi padre.
Salvador miró y remiró todo durante mucho rato, y después dijo:
“Yo no puedo publicar esto”.
Y Sambricio:
“Pero, ¿qué dices? ¡No seas hortera! ¿Cómo no lo vas a publicar? ¿Es que no te gusta?” “Gustar, claro que me gusta. Esto es una lección de arquitectura impresionante. Pero, si a mí en Barcelona me llaman fascista por publicar a Rossi, si publico esto me fusilan. Esto podría publicarlo una revista ecléctica, como Arquitecturas bis, por ejemplo.”
Total, que nos fuimos con el rabo entre las piernas. Yo, dándole vueltas en mi casa, y ya a la semana siguiente, pensé:
“¡Claro! ¡Arquitecturas bis! Voy a llamar a Moneo a ver si le interesa”.
Yo vivía entonces en casa de mi madre, ya viuda, y con mi hermano Emilio. El sábado siguiente a la reunión con Tarragó, después de comer, llamé a casa de Moneo. Se puso. Le dije:
“Oye, mira, Rafa, es que he escrito un texto sobre la Universidad Laboral de Gijón, de Luis Moya, y quizá os interesara para Arquitecturas bis”.
Al otro lado se oyó un profundo silencio que duró algunos segundos. Y luego:
“¿Dices que un artículo sobre la Universidad Laboral de Gijón, de Luis Moya? ¿Y quién dices que lo ha escrito?” “Yo; lo he escrito yo” “¿Qué tú has escrito un artículo….? ¡Pues claro que me interesa, me interesa muchísimo! ¿Por qué no te vienes a casa a tomar café?” “¿Ahora?” “Sí, ahora mismo, si puedes…” “Vale, voy. Lo que tarde.”
Cogí el coche y me fui a casa de Rafa. Creo recordar que vivía todavía en su primera casa de El Viso, en la calle Oria, que no era exactamente la colonia, casi enfrente de Dionisio Hernández Gil. Me llevé el texto, el taco de fotos y la carpeta de planos. El lo miró todo y luego dijo que se quedaba con el texto y con las fotos, y que el lunes en Barcelona, que tenían comida de redacción, lo presentaría.
“Cuando vuelva ya te llamo”.
Y así quedó la cosa, con satisfacción por mi parte.
El caso es que llegó el jueves y Moneo no me había llamado. Yo sabía que volvía siempre el miércoles, por lo que estaba un poco mosqueado. Pero me daba un poco de corte llamarlo, por lo que decidí llamar a Ignacio Solá-Morales, con el que yo tenía ya amistad, para ver si sabía él algo. Esto es, consciente yo, como hombre de la capital, de que Barcelona es un pueblo. Le llamé y di en el blanco. Me dijo:
“Pues, mira, sí, porque yo, que les estoy haciendo una cosa ahora, fui precisamente a la comida del lunes. Llegó Rafa, y en un momento dado sacó el texto y las fotos, todo el mundo se puso a mirarlas, y enseguida dijo Oriol:
“Claro es que esta revista es para publicar a los fachas de Madrid. Ya hemos publicado esas casas de Cano Lasso, y ahora ya, vamos a por Moya.”
Moneo saltó:
“Pero Oriol, es que no entiendes nada,…”,
y se pusieron a discutir violentamente. Todos nos hartamos enseguida de la discusión, menos Federico Correa, que sin hacerles caso, miraba lenta y sosegadamente tu colección de fotos. Por fin se cansaron, y al ver Oriol que Federico seguía con las fotos, le dijo.
“Y tú Federico ¿qué opinas?”
Y él dijo:
“Yo ya conocía esta obra, pues hace años, un verano y desde Comillas, me acerqué a verla. Y es una obra fantástica, creo yo. A mí me interesa mucho.”
Oriol se quedó callado, pero, más o menos, se decidió que se publicaría.
Yo, después de estos datos, llamé a Rafa, que me citó en su estudio. Dijo que había leído el texto; que estaba bien, pero que tenía que pulirlo un poco todavía, y que cuando tuviera la versión definitiva se lo volviera a dar con una colección de fotos elegidas a propósito. Así lo hice. Tardó tiempo en publicarse, porque recuerdo que todo esto era en 1975, año de la muerte del dictador, y no se publicó hasta 1976, en el número 12 de la revista. Yo le había puesto el título de “Sobre la construcción de una ciudad ideal”, pero ellos se lo cambiaron por “La universidad laboral de Gijón o el poder de las arquitecturas”, como réplica al título del artículo anterior, que hacía de acompañante y que se llamaba “Ideología y lenguaje en las arquitecturas del poder”, escrito por Helio Piñón, y que estaba bien, pero sin dejar de manejar algunos de los tópicos al uso.
Lo cierto es que, después de esto, y sabiendo Moneo que yo, como profesor, estaba haciendo el doctorado y necesitaba hacer una tesis, me dijo:
“Y ¿por qué no haces la tesis sobre la arquitectura de Moya?”.
Yo le respondí.
“Si me la diriges tu, sí”.
El dijo que sí, que me la dirigía, y yo la presenté y me lancé. Se lo dije a Moya, que le pareció muy exagerado, pero puso a mi disposición el archivo de su estudio, que entonces ya no funcionaba; apenas estaba allí. Yo me metí allí a fondo, fotografié y copié muchos de sus planos y dibujos, localicé sus artículos y las publicaciones de sus obras, visité muchas de éstas y fui a Gijón repetidas veces, incluso para bucear en un archivo de planos –de copias- que había allí, procedente de la obra.
Decidí hacer la tesis fundamentalmente sobre la obra historicista y, también, que la iba a dividir en dos partes. Una, la teoría que se deducía de sus escritos, que eran bastantes, y que yo iba a ordenar, casi al modo de un evangelista, y a glosar, más que a criticar. Y otra, compuesta por el análisis de las obras, que iban a ser las más importantes desde el “Sueño Arquitectónico” hasta la Laboral. La entregué y leí en 1979. El tribunal lo presidía Antonio Fernández Alba, y estaba compuesto también por Antonio Bonet Correa, Ignacio de Solá-Morales, Carlos Sambricio y Rafael Moneo, pues entonces el director formaba parte del tribunal. Me pusieron sobresaliente por unanimidad, que era el equivalente al “cum Laude”, pues esa nota no existía entonces en las Escuelas Técnicas. Llevé a comer al tribunal y a algún amigo al restaurante “Pepe Botella”, que estaba en la plaza del Dos de Mayo. Yo había dejado de ser novio de Julia Alonso-Martínez; quizá el rollo de la tesis, siempre tan duro, nos había envenenado. La tesis, que me había costado mucho esfuerzo, la publicó el Colegio de Arquitectos en 1981 en forma de libro con el título La arquitectura de Luis Moya Blanco. Muchos años después, cuando trabajé en Bellas Artes a las órdenes de Dionisio Hernández Gil, éste me dijo que un día había aparecido Adolfo López Durán por su casa con mi libro debajo del brazo y le había dicho.
“¡Mira, mira, lo que a nosotros nos parecía muy bien y a vosotros no, ahora lo valoran!”
Sin duda se refería a discusiones en la Escuela sobre la modernización de la enseñanza cuando Dionisio y Moneo fueron profesores de Análisis. Lo cierto es que, como yo pensaba, la gran personalidad de Moya, capaz de escribir defendiendo la arquitectura clásica y atacando la moderna, y capaz de hacer arquitectura clasicista no convencional, era casi la única base de la ideología arquitectónica conservadora en el franquismo. Sin Moya se hubieran quedado simplemente en pelota.
Luis Moya había dejado de pertenecer a la Escuela en 1971 o 1972, para dar clase en la Escuela de Pamplona, del Opus Dei. Los de Pamplona lo engancharon porque D´Ors se había inventado una historia con los profesores “mayores” (Moya, Cámara,..), que era nombrarles “supernumerarios”. Lo que hizo fue, en definitiva, quitarles las clases e invitarles a la jubilación anticipada. Moya, como le llamaron de Pamplona, se fue, y allí estuvo bastantes años.
Lo cuento porque Moya añadió la Escuela de Pamplona a la lista de sus benefactores, entonces compuesta tan sólo por los Marianistas, a cuyo Colegio (El Pilar) había ido y que fueron unos de sus más importantes clientes. Por ello decidió dividir en dos el legado de su biblioteca, una parte para la Escuela de Pamplona y otra para el Colegio Mayor Chaminade, obra suya, y de los Marianistas. Supongo que con la Escuela de Madrid, de la que había sido tanto tiempo profesor –uno de los más ilustres- y que al final le había dado una bofetada, no quería saber nada.
Pero, en fin, mi tesis significó en alguna medida una cierta reconciliación con la Escuela y, así, Antonio Fernández Alba –jefe mío y que fue presidente del tribunal de tesis- se puso en contacto con Moya –yo sabía que éste, de hecho, lo respetaba mucho, y la prueba fue su voto en la oposición de Elementos- y le pidió que dejara a la Escuela de Madrid su documentación profesional; sus planos y dibujos, vaya, y lo que a él le pareciera conveniente. A Moya le pareció bien, y así quedó convenido.
Un buen día Moya me llamó a mí y me dijo que había vendido el estudio, por lo que había que llevarse su material a la Escuela con urgencia. Yo no sabía que hacer, así que llamé a Javier Ortega y le pedí el favor de que me ayudara a llevarlo en mi propio coche. Así lo hicimos, en varios viajes, y lo dejamos depositado y completamente desordenado en la biblioteca. Cuando lo estábamos recogiendo, Moya me dijo que antes de que lo metiéramos todo en la Escuela yo debería elegir un dibujo para mí. Me pareció estupendo, y después de mucho pensar elegí el plano de la fachada definitiva de San Agustín, que había decidido ya como portada del libro de mi tesis. En medio de la elección, me dijo.
“La verdad es que deberías de elegir 2. Qué menos, después de tu esfuerzo”.
Entonces cogí también la axonometría seccionada de la pirámide del “Sueño arquitectónico”. Él, al ver la elección, comentó:
“¡Qué técnicos!”.
No sé si era una cierta decepción porque yo no los hubiera elegido más “artísticos”. Luego subió a su casa y bajó con otro dibujo de la fachada de San Agustín, uno de una versión anterior a la definitiva, más pequeño y bastante bonito. Y me dijo:
“Mira, recordaba que éste lo tenía en casa, Quédatelo tú también”.
Así que tengo tres muy buenos dibujos de Moya, regalados por él mismo.
Luis Moya era un hombre con una cabeza muy singular –el decía que de indio, por su ascendencia mejicana-, de estatura media y con gafas, pues era extremadamente miope. Cuando yo le conocí apenas veía; me aclaró que a mi me conocía por la voz. Era amable y muy buen charlista, extremadamente culto y con bastante sentido crítico. Cuando ya se relajó conmigo –pues al principio desconfiaba- pasamos muchas tardes hablando de muchísimas cosas, aunque solía ser el quien lo contaba casi todo. Su mujer, Conchita Pérez Masegosa era una mujer muy singular, poco sociable y muy crítica, y que a mí me tomó mucho apreció por mi dedicación a la obra de su marido. Me llamaba Cristóbal Colón; es decir, el descubridor. Ambos fueron a mi boda cuando Chinina y yo nos casamos en San Agustín, su Iglesia. El cura –que era un jesuita amigo- habló de el en la homilía.
Luego Javier García-Gutiérez Mosteiro hizo otra tesis sobre Luis Moya, esta vez sobre Moya como dibujante, en todos sus aspectos, y logró organizar algo el legado que Javier Ortega y yo habíamos dejado caóticamente en la Biblioteca. Descubrió muchos dibujos, que yo ni siquiera conocía, y que justificaban quizá el comentario de Luis cuando mi elección. Después organizamos algunas exposiciones. Una fue para el Colegio de Arquitectos, otra para Gijón, más completa, en el edificio del Real Instituto de Jovellanos. Otra, casi igual que ésta, fue para la Academia española de Bellas Artes en Roma, hecha cuando Ricardo Aroca era el director de la Escuela, y a quien le había pedido Felipe Garín, entonces director de la Academia, que le hiciéramos algo. De aquélla fuimos a Roma, a inaugurar la exposición, Aroca, Hernández León (que era entonces el Jefe de Estudios) y Mosteiro y yo, que la habíamos montado. En la Academia de Roma, los dibujos de Moya quedaban espléndidos, y los romanos que los veían los encontraban tan naturales como magníficos.
Con todas estas cosas, el legado de Moya se iba ordenando, y lo que se exponía se guardaba ya enmarcado. La ordenación más fuerte fue, sin embargo, posterior, con motivo de una última exposición, que yo propuse a Gerardo Mingo, dentro de la serie que hacía la dirección general de Arquitectura en las arquerías. La hicimos Mosteiro y yo como comisarios y documentalistas y mis socias, Consuelo Martorell –mi mujer- y Mónica Alberola como diseñadoras. Se encargó una gran serie de fotografías nuevas al fotógrafo, arquitecto y profesor de la Escuela Eduardo Sánchez. La exposición quedó muy bien, tuvo bastante éxito y se hizo un magnífico catálogo, cuyos textos escribimos casi solos –se añadieron solamente unos textos complementarios de Luis Moya González y Juan Moya Arderíus- Mosteiro y yo. A raíz del legado la Escuela de Arquitectura dedicó un aula a Moya, donde se puso una placa.
Doceavo año
El caso es que, ya doctor, Antonio Fernández Alba me propuso que cubriera la plaza de Adjunto Interino de Dibujo Técnico, no para dar clase allí, sino para seguir con Elementos de Composición, y que mejorase de nombramiento. Julio Vidaurre se quedaba tranquilo porque, como no tenía doctores, no se le metía nadie que no le interesara. Lo pedí, me lo dieron, y seguí dando clase en Elementos, aunque ayudé también puntualmente a Julio.
Pero volvamos ahora a la Junta de Escuela (a la revolucionaria o provisional, a la que yo pertenecía) y al año 1980. Yo estaba pensando que, a pesar de mi historial, no hacia nada en Elementos, pues había catedrático –Antonio-, agregado –Juan Navarro- y adjunto –Manolo Casas-. Para la carrera académica en Elementos no había porvenir, y yo, decididamente, quería hacer la carrera académica. La profesión estaba fatal y había muchas cosas que me desagradaban.
Así que me fijé en que lo que estaba vacante y sin ningún numerario era la antigua cátedra de D´Ors, la de Composición II, que era teoría, ocupada como encargado por Miguel Durán Lóriga. Me empecé a encandilar con esta idea y, de hecho, me apunté a una oposición al cuerpo de adjuntos para esta asignatura. Luego me acordé de Moneo y pensé que, a la vuelta de unos años, y harto de Barcelona, se acabaría presentando a esta cátedra, que le iba como anillo al dedo. Así que decidí que le iba a liar yo mismo. Mejor ser el adjunto de Moneo que encandilarme yo con la cátedra y que me la pisara él. Un día me fui a verle y le pregunté que qué tal le parecería dar en Madrid esta asignatura como Catedrático Interino. Me dijo que podría ser y que si había posibilidades. Yo le dije que sí, y que de hecho pensaba plantearlo en la Escuela.
Y lo planteé en la Junta de Escuela. Dije que ya había hablado con Moneo y que estaba de acuerdo. Así que la Junta aprobó proponerle como Encargado de Cátedra, pero para eso tenía que dimitir Miguel Durán. Larrodera –director provisional entonces; luego lo fue efectivo- quedó en hablar con él y pedirle la retirada. En la siguiente Junta Larrodera nos informó que Durán se negaba a dimitir; que se había enterado de cómo funcionaba el asunto y que para destituirle era preciso declarar previamente su “incapacidad pedagógica”. La verdad es que yo tenía testimonios muy siniestros de cómo daba clase este señor, por lo que no dudé en apoyar esta declaración, que se aprobó en la Junta por mayoría, y se hizo efectiva, a pesar de lo violento que todo aquello le resultaba a Larrodera. Se hizo así, se le destituyó y se le dijo a Moneo que solicitara el nombramiento. Lo hizo, le nombraron, y dio clase con gran éxito más o menos desde 1981 hasta 1985 en que se fue de Decano a Harvard.
Recuerdo una reunión un día, no sé de qué, en la que estábamos Carlos Sambricio y yo, con Manuel Castañs y Antonio Fernández Alba. Carlos Sambricio sacó el tema de Harvard y Moneo, sin ninguna duda para ver que decía Alba. Y éste dijo:
“Pero, Carlos, ¿tú, de verdad, quieres ir a Harvard, porque eso es una tontería, se consigue fácil….”
Carlos dijo
“Mira, Antonio, para mí Harvard es como Hollywood para una rubia tetuda…”.
Manuel Castañs se moría de risa.
Pero sigamos con lo importante. Cuando Moneo sentó la plaza, Antonio Fernández Alba propuso que a mí, que estaba inscrito en las oposiciones a adjunto de Composición, que se me nombrara ya interino de esa asignatura y que trabajara en ella con Moneo. Yo dije que bueno, pero volvimos a tropezar con el interino, que era interina, Maria Victoria Gutiérrez Guitián, que tampoco quiso dimitir. Ya que se había forzado a Durán pensaron en forzar también esta destitución, que era más fácil, pero yo no quise. Seguí en Elementos y fui preparando la oposición a la adjuntía.
Yo era ya entonces adjunto interino de Elementos, porque Manolo Casas, el adjunto titular, con el que yo trabajaba al alimón, se había ido. Había sentado la plaza de Jefe de la Inspección de Monumentos de la Dirección General de Bellas Artes, sucediendo a Dionisio Hernández Gil, que había sido nombrado Subdirector General de Restauración por Javier Tusell, que era entonces el Director General (con UCD y el gobierno de Suárez), y que había creado esa subdirección para Dionisio y para que pudiera continuar con ese puesto el impulso y la modernización de la restauración oficial de monumentos que había iniciado. Estando ya Manolo de Jefe de la Inspección, ya en el año 1980, me encargó hacer obras en la Catedral de Oviedo, y luego alguna otra, con las que yo empecé una cierta carrera como arquitecto restaurador. Hacia esa época empecé a salir con Consuelo Martorell Aroca, una de las chicas más guapas que habían pisado la Escuela, si no la que más, encantadora y simpática, y que fue mi alumna en Elementos. El 3 de julio de 1981 nos casamos.
Juan Daniel Fullaondo había vuelto a la Escuela y lo pusieron de adjunto de Sáenz de Oíza, y era el único que lo llamaba de usted. Era muy celoso de la fama de Moneo y, aunque teóricos amigos, hablaba muy mal de él. Le sentó fatal que llamáramos a Moneo para ser catedrático interino de Composición, en vez de a él. Los profesores más famosos y queridos por los estudiantes del grupo de Oíza eran Gabriel Ruiz Cabrero, Javier Vellés y Alfonso Valdés. En algunas temporadas Fullaondo acaudilló la envidia hacia estos profesores, y entre todos los otros les bajaban las notas a sus alumnos. Un curso, después de una indecente bajada de notas, yo me cabreé, pues había visto los ejercicios, que eran muy brillantes, algunos de antiguos alumnos míos, y montamos una exposición –la verdad es que no recuerdo como se iniciaron los contactos- en la Galería Ynguanzo, que era de la marquesa viuda de Santa Cruz de Ynguanzo, un título asturiano, y una señora que tenía dos hijos en arquitectura y que estaba interesada en hacer alguna exposición de ese tipo. Reunimos una pandilla de profesores y de estudiantes, y algunos pintores amigos, como Guillermo Pérez Villalta y Carlos Forns; expusimos los ejercicios de los estudiantes y cosas nuestras. Cuando se inauguró, el éxito de público fue asombroso, no se cabía en la galería, por supuesto, pero casi ni en la calle de Antonio Maura. Esta exposición tuvo cierto eco, se paseó por algunas escuelas de arquitectura y alguna otra galería y salió en algunas revistas modernas de la época –era 1980-, lo que nos hizo ingresar en la “movida madrileña” como el grupo de arquitectos de aquel rollo. De todo ello quedó también un libro, Arquitecturas Modernas, editado por ProNaos y pagado por la Subdirección General de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, a la que pedimos una beca.
Bastante años antes –cuando, en los 70, sacábamos la Escuela adelante como podíamos- habíamos hecho una pandilla de 7 –Manuel de las Casas, Carlos Sambricio, Gabriel Ruiz Cabrero, Javier Vellés, Alfonso Valdés, Javier Frechilla y yo-, y la habíamos forzado, para consolidar una amistad incipiente que teníamos de la Escuela. Decidimos cenar juntos todos los viernes, un día en casa de cada uno, y con las mujeres y novias. Decíamos que teníamos una Logia masónica, y lo pasábamos fantástico. En la Escuela, envidiosos, otros profesores, le llamaban “la mafia”. Si fue o no una mafia, quizá más o menos funcionó, pues cinco llegamos a catedráticos, todos menos Javier Vellés, que se fue de la Escuela, y Alfonso Valdés, que entró en una cierta decadencia, le echaron luego como profesor, pues seguía de asociado después de muchos años, y luego de algunas tristes peripecias murió prematuramente. La Logia duró unos años, y luego se fue diluyendo. Gabriel, Javier Vellés y yo montamos una nueva pandilla, con Antonio Riviére y con otros más jóvenes que habían sido alumnos nuestros: Cristóbal Bellver, Pedro Miralles, Pedro Feduchi, Luis Moreno, Álvaro Soto, Sigfrido Martín Begué y Consuelo Martorell. Estaban, claro, otras mujeres y novias, y algunas otras chicas que no eran arquitectos, como Selina Blasco, amiga de Pedro Feduchi y que luego se casó con él, y Paloma Canivet. Íbamos todos los viernes al bar Chicote, que entonces estaba en total decadencia, y luego cenábamos por ahí o en casa de alguien. Esto duró también unos años, lo pasamos muy bien y las amistades se consolidaron mucho. Ha habido otras dos bajas, pues Cristóbal Bellver y Pedro Miralles, los dos valencianos, murieron muy prematuramente.
Decimotercer año
En aquellos tiempos llevaban la revista Arquitectura, la del Colegio, Jerónimo Junquera y Estanislao Pérez Pita. Yo había colaborado a veces con ellos, y también lo habían hecho Carlos Sambricio, Javier Frechilla, Gabriel Ruiz Cabrero, Alfonso Valdés, Mayte Muñoz y Juan Antonio Cortés. Cuando llegó el nuevo concurso de la revista por parte del Colegio, y en vista de que los siete habíamos colaborado ya tanto con ellos, les propusimos presentarnos todos juntos. Ellos no quisieron, porque entonces nosotros seríamos mayoría, lo cual era absurdo pues los siete no presentábamos ningún monolitismo. El caso es que les dijimos que entonces nosotros nos presentaríamos solos, como así hicimos. El Decano del Colegio era Larrodera, al mismo tiempo que era, creo recordar, el director de la Escuela. A mí y a Frechilla nos conocía y estimaba bastante, por lo que teníamos esa baza. Pero nadie se animaba a ser el director. Yo hablé con el que entonces era mi cuñado, Manuel Vega, periodista y fundador de bastantes revistas, para ver si se animaba a ir con nosotros, y me dijo que sí. Yo animé a mi vez a Gabriel y a Javier a presentarse conmigo de directores y a proponer a los otros cuatro como consejeros de redacción. Así lo hicimos y ganamos el concurso. Estuvimos en la revista hasta el año 86, después de haber ganado un nuevo concurso en el 82. Mi cuñado Manolo nos lo montó todo, pero al año dijo que se iba. Lo sustituimos con Juan Paz Canalejo, arquitecto y amigo nuestro, que estuvo hasta el final. También tuvimos algunas temporadas a Macarena Grande, Ramón Guerra y Luis Moreno Mansilla. Hicimos una revista que fue muy pedagógica –éramos todos profesores- y también muy popular. Entonces había pocas y tuvimos gran éxito. Eso sí, en 1986, cuando la hacíamos mejor, el Colegio no nos renovó el concurso, así que nos fuimos por donde habíamos venido.
En los años en que empezábamos en la revista Arquitectura, Alberto Campo estuvo muy activo en la Escuela y –creo recordar que con la ayuda del Colegio- trajo a algunas personalidades a dar conferencias. Recuerdo a Siza, Mario Botta, Richard Meier, Vittorio de Feo, Mario Galdensonas, etc. Se celebraban charlas y sesiones críticas. Yo era entonces un crítico en alza, y así era perejil obligado de todas estas salsas.
A finales de 1982, cuando Moneo daba clase de Composición II con la ayuda de Juan Antonio Cortés, José Barbeito y María Victoria Gutiérrez Guitián, se celebró la oposición a la adjuntía con dos plazas para el cuerpo y de esa asignatura, es decir a lo que yo estaba inscrito. Se presentaron conmigo la citada María Victoria (Mariví) y Emilio Jiménez Julián, un valenciano. En el tribunal estaban Fernando Chueca Goitia de Presidente, y además Ignacio de Solá Morales, Jaime López de Asiaín y los dos hermanos Trillo de Leyva, Manuel y Juan Luis. La oposición era un primer ejercicio de autobombo y programa, en el que echaron a Mariví, otro segundo de tres lecciones de tu programa sacadas al sorteo, del que el tribunal elegía una, que habías de desarrollar por escrito y luego leer, y un tercero práctico, en el que nos pusieron hacer un arreglo de la plaza de las Comendadoras. En la presentación del ejercicio práctico había mucha gente, estaba Moneo, y estaba también Manolo Casas que había llevado a Dionisio. Eso me vino bien ante el tribunal –ante Chueca- pues se suponía que el público iba por mí. Me dieron la primera plaza y a Emilio la segunda. Al principio te sentaban provisionalmente en la plaza, que luego tenías que ocupar por concurso de acceso. A nosotros nos sentó en la plaza una disposición de la L.R.U. de 1984, que nos cambió de Adjuntos a Titulares. Era peor, pero con mejor nombre.
Yo no empecé a dar clase –y, así, nunca la di con Moneo-, pues a consecuencia de la ascensión al poder del PSOE con el gobierno de Felipe González, a Antonio Vázquez de Castro, catedrático de la Escuela, le nombraron Director General de Arquitectura, y propuso a Manolo Casas que dejase la Inspección de Monumentos para pasarse con él de Subdirector General. Manolo aceptó y me recomendó a mí para la Inspección. Dionisio me lo propuso y allá fui. Era Director General de Bellas Artes Manuel Fernández-Miranda, un catedrático de arqueología gijonés, sobrino de don Torcuato, algo mayor que yo y muy inteligente y simpático. Murió años después prematuramente. El Ministro era Javier Solana y el Subsecretario, Ignacio Quintana, un ovetense, también inteligente y simpático.
Tuve que pedir la comisión de servicio a D. Paco Sáenz de Oíza, que era entonces el director de la Escuela, con el que yo tenía el privilegio de tener cierta amistad, y que la informó positivamente, claro está, pero lo hizo rezongando y diciéndome que no le apetecía nada que me fuera de la Escuela. Esto me halagó, claro, viniendo de él, pero le dije que tampoco sería mucho tiempo.
En Bellas Artes encontré –ya lo sabía- a algunos arquitectos bastante conocidos por mí, la mayor parte de ellos profesores de la Escuela, tales como Antonio Almagro, Carlos Baztán, Amparo Berrinches, Alberto Humanes y José Miguel Merino de Cáceres. Yo fui así el Inspector General de Monumentos del Estado, según la Ley de 1933, y de 1983 a 1985, el último antes de las transferencias a las Comunidades Autónomas y de la nueva Ley del Patrimonio Histórico. Allí lo pasé bien, aunque también mal algunas veces, aprendí mucho y me encargaron la restauración y la terminación del Museo de América, de Luis Moya, trabajo que hice primero de oficio y luego como profesional libre cuando volví a la Escuela. Compatibilicé este puesto con la dirección de la revista Arquitectura, y en él fui haciendo un trabajo de investigación que acabó convirtiéndose en un libro que ha tenido bastante éxito: “Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración”, que fue publicado por Alianza Forma.
En 1985 el Ministro Solana hizo aprobar por el parlamento la nueva Ley del Patrimonio Histórico Español y fue celebrando las transferencias a las regiones, por lo que la Inspección se quedó casi sin contenido. Además, Dionisio Hernández Gil había sido nombrado Director General después de Fernández-Miranda –yo fui una temporada subdirector general en funciones- y creó el Instituto Español del Patrimonio Histórico, nombrando a Antonio Fernández Alba como Director. A mí me dijo que si quería que me quedara, pero yo se lo agradecí y volví a la Escuela.
Allí me incorporé a la cátedra de Composición II, que llevaba Juan Antonio Cortés como Encargado, pues había resultado ser Profesor Titular al haber aprobado las pruebas de idoneidad que hizo la L.R.U. Seguían con él Pepe Barbeito y Mariví. Era Larrodera el director de la Escuela –ahora ya no provisional- y me propuso ser yo el Encargado de la cátedra. Yo le dije que no, porque quería estar en dedicación no completa para ser más libre con la revista Arquitectura y tampoco me gustaba pasar por encima de Juan Antonio, aunque él creo que de este gesto mío nunca se enteró.
Luego hicieron profesor asociado de la asignatura a Bernardo Ynzenga, al que yo sólo conocía de vista, y a Juan Antonio le sentó mal, pues era mayor que nosotros y sin experiencia de dar la asignatura tal y como se daba –algo fundado por Moneo- y le condenó a dar comentario de textos en ambos grupos, cosa que Bernardo hizo con alegría y eficacia. De aquélla nos hicimos amigos. El programa principal lo dábamos Juan Antonio y yo, cada uno el suyo y a los dos grupos. Por la tarde lo daban Barbeito, que doblaba a Juan Antonio, y Mariví, que me doblaba a mí. Bernardo daba los comentarios de textos sobre los libros recomendados de los dos programas. Lo hicimos durante dos cursos, al menos, y funcionó bien. Hay testimonios de algunas publicaciones que preparamos.
Moneo, como dije, se había ida a Harvard, donde ya había sido profesor, contratado como Decano de la Facultad. Una temporada antes de irse me llamó para vernos y charlar, y nos fuimos andando por la Castellana hasta la Estación de Atocha, donde a él le apetecía mirar el hueco que habría de rellenar con su proyecto. Allí me contó lo de Harvard, diciéndome que, después de su familia, me lo decía a mí antes que a nadie, y que lo hacía porque la cátedra iba a salir a oposición y él ya, con lo de Harvard, no se iba a presentar. Así, que debía prepararme.
En efecto, salió la oposición a cátedra, y no una, sino 2 plazas. Lo que había ocurrido es que Juan Miguel Hernández León, que se había presentado y ganado una adjuntía de Estética y Composición, como aspiraba lógicamente a cátedra, había presionado a Adolfo Amézqueta para que saliera una plaza. Amézqueta, que se había ido a Sevilla como catedrático de Análisis de Formas, había recuperado su situación en Madrid presentándose a la cátedra de Estética, que había ganado. Después de la L.R.U., el departamento de Composición reunía las asignaturas de Estética, Composición, Historia del Arte e Historia de la Arquitectura. También algo de Análisis de Formas, pues Helena Iglesias y su marido habían maniobrado para conseguir esta cosa absurda, ya que Análisis es dibujo y tendría que estar en otro Departamento, y así estar juntos y dominar el cotarro. Helena había sido catedrática de Valladolid, de Análisis de Formas, por oposición, y de Madrid por concurso de traslado. Después de esta maniobra, que permitieron la Escuela y el Ministerio no se sabe porqué, dominaban el Departamento y Adolfo era el director. Juan Miguel le dijo a Amézqueta que sacara la cátedra de Composición, para no competir con él si era de Estética, y le convenció para que pidiera dos plazas. Él mismo me dijo a mí, que sabiendo que yo me iba a presentar, logró que salieran dos, una para él y otra para mí.
El caso es que nos inscribimos a las plazas y también lo hizo Juan Antonio Cortés, que no podía presentarse porque no tenía la antigüedad suficiente, pero que pidió al Consejo de Universidades la exención que preveía la ley, y que tenía que tener concedida, en todo caso, cuando se celebrara la oposición. También se inscribió Miguel Ángel Baldellou, que no era siquiera titular y que también necesitaba la exención.
Amézqueta, que era el presidente del tribunal nombrado por el Departamento –o sea, autonombrado; el secretario era Pedro Navascués- se negó a celebrar las 2 plazas a la vez y las separó, inexplicablemente, aunque luego supimos porque era. Así que tenían que celebrarse por separado. Eran tiempos de oposiciones, a causa del impulso que la L.R.U. les había dado, y también se presentaba Carlos Sambricio, que ya era adjunto, a la de Historia de la Arquitectura. A ésta se presentaba también Navascués, que ya era catedrático de Historia del Arte, no se sabe porqué, aunque después se supo: Navascués le había dicho a Chueca que quería ser académico de Bellas Artes, y éste le dijo que entonces lo mejor era que fuera el catedrático de Historia de la Arquitectura. Lo cierto es que no logró serlo y luego, sin embargo, le hicieron académico. El clan Chueca era más fuerte que las convenciones.
La oposición a Historia de la Arquitectura fue antes que la nuestra. No recuerdo bien el tribunal. Sé que estaba Ignacio de Solá-Morales, Helena Iglesias y un valenciano del que se me ha olvidado el nombre; no recuerdo más. Fue muy reñida y, finalmente, ganó Carlos. En el último ejercicio, y actuando Navascués, yo me senté al lado de Carlos. Navascués dijo no se qué que a Carlos le sentó fatal, y éste empezó a hacer ruido con el asiento. Su mujer, que estaba detrás de nosotros, le dijo que saliera del aula, que no podía montar números, y Carlos se fue. Estaba Chueca en la sala, que debía estar en mal sitio, porque al ver que quedaba libre el asiento de Carlos, se cambió él, no sé si porque me vió y tenía ganas de hacer comentarios. El caso es que me hizo bastantes, y como estábamos en primera fila y él debía de estar un poco sordo, los hacía en voz alta y todo el mundo le miraba. Navascués hablaba, creo que del siglo XVIII, como comiéndole el terreno a Sambricio, y no ponía imágenes. Y Chueca, después de un rato, dijo: “¡Qué oposición más aburrida! No hay diapositivas…”, en voz alta, y yo le dije, más bajito –no sé si lo oyó-, “Sí, don Fernando, pero fíjese que es su candidato”. Porque se sabía bien que Chueca apoyaba a Navascués y no a Carlos. El caso es que Carlos salió. Navascués cogió un tremendo rebote y ya se envenenó para nuestra oposición.
Se celebró la primera plaza nuestra. A Juan Antonio le habían concedido la exención, por lo que también se presentó. El tribunal eran Amézqueta, Navascués, López Aisiaín, y otros dos que no recuerdo. No estaba Helena Iglesias, que actuaba entre bastidores. Los tres lo hicimos bastante bien. Yo creo que lo hice bastante mejor, aunque esto no sea más que una opinión sin valor al proceder de mí mismo, pero tenía –y esto ya es más objetivo- muchos más méritos que ellos. Además presenté para el segundo ejercicio una investigación –lo que luego fue el libro Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración– que era muy interesante y muy elaborada. No obstante, que le dieran la plaza a Juan Miguel, ni me molestó ni me sorprendió. No era mal candidato, era amigo de la pandilla y quedaba todavía otra plaza.
Se celebró luego la segunda plaza. Seguían estando Amézqueta y Navascués en el tribunal, y también López Aisiaín, que era por sorteo y que volvió a salir. Estaban además el ínclito Rafael Manzano y una catedrática de Valencia desconocida que se llamaba Violeta Montoliu. La sorpresa fue que se presentó Baldellou, que había recibido la exención, y ya entendimos lo de las plazas separadas: estaban esperando, estirando el plazo, para que le diera tiempo a Baldellou a presentarse. Por cierto que estaba también inscrito a la cátedra de Historia del Arte, pero nos contaron que hubo un pacto, se la dieron a Antonio Ruiz –muy buen profesor- porque a Baldellou le habían prometido la segunda plaza de Composición. Baldellou, aunque es mayor que yo, había hecho el doctorado hacía muy poco, y no sé si no era titular cuando se presentó a cátedra o si lo era, en todo caso, desde hacía muy poco tiempo.
Juan Antonio y yo lo hicimos igual. O sea, muy bien; yo, creo honestamente, que mejor, y seguía teniendo mejor currículum y mejor investigación. Baldellou lo hizo muy mal. Se notaba que el proyecto docente era para Historia del Arte, o para las dos cosas a la vez. El proyecto de investigación, sobre Velázquez Bosco, lo hizo fatal; tenía hasta desordenadas las diapositivas. Recuerdo que, al acabar, Leopoldo Uría, que entonces estaba de subdirector general en el Instituto a las órdenes de Fernández Alba, me dijo que lo había hecho muy bien y el otro muy mal, así que había ganado. Yo le dije que no; que ya había entendido que yo no iba a ganar de ninguna manera.
Y así fue. Ganó Baldellou, con gran escándalo del público, que le montó un pollo al tribunal, como si fuera en el franquismo. Lo más divertido fue que Jose Luis Rodríguez-Noriega le llamo chorizo y fascista a Amézqueta, que se extrañaba y escandalizaba porque se cree ¡rojo! ¡Ja! Simón Marchán, indignado, me vino a decir que esto no tenía remedio, pero que la investigación que había hecho era estupenda y que la tenía que publicar, y me puso en contacto con Alianza Forma, cuyo director era Fernando Villaverde, que aprobó la edición del libro. Luego Fernando se fue, y le sucedió Paco Calvo Serraller, que siguió echando el libro para delante. Acabé de escribirlo en el verano de 1987, en Cangas de Onís, cuando nació mi hijo Alberto, y se publicó en 1988. Ha tenido varias reimpresiones y se convirtió en mi libro más conocido e importante. Ahora se va a publicar, saldrá en 2009, una segunda edición revisada y aumentada. Ha sido la única publicación significativa –en el sentido de investigación original- publicada en España sobre la restauración y la interpretación de los cambios en la arquitectura del pasado.
El resultado de las oposiciones me deprimió bastante y lo pasé fatal durante un tiempo. Para mí fue un fracaso absoluto, pues ésta era la línea de mi carrera docente para la que me había preparado mucho. Nunca olvidaré las maniobras de Amézqueta y de Helena Iglesias, ni tampoco la colaboración de Navascués y de Manzano. Todos ellos me eliminaron a sabiendas de que merecía la plaza. La Escuela de Madrid se quedó sin que yo fuera catedrático de Teoría, y ella se lo perdió, no tanto yo, que, con el tiempo, ya me dio lo mismo. En Composición continuamos dando clase hasta final de curso, pero yo decidí marcharme de allí, y utilizando una cláusula de la L.R.U., pedí mi cambio de Titularidad a Proyectos. Había que tener la venia del Departamento al que querías ir, que obtuve mediante la amabilidad de Antonio Vázquez de Castro, y mandar la petición y el currículum al Consejo de Universidades, que me concedió el cambio. Volví a dar clase con Manolo Casas que, después de haber sido Director General de Arquitectura, se había presentado a cátedra –yo se lo aconsejé vivamente- y la había ganado. También habían ganado cátedras de Proyectos en aquellos años Juan Daniel Fullaondo y Alberto Campo. Esto era hacia 1987. Trabajábamos juntos Manolo Casas, Emilio Tuñón y yo, llevando Proyectos I. Eran los tiempos de los talleres verticales, y ya había desaparecido incluso la condición horizontal de Elementos de Composición, que al principio se conservó. El primer año tuvimos una promoción en la que hicimos muy buenos amigos, como Mónica Alberola (que luego fue socia mía y profesora conmigo en la Escuela), Juan García Millán (que se casó con Mónica y que fue mucho tiempo después director de la revista Arquitectura conmigo de 2000 a 2008), Pilar Sánchez Izquierdo(que trabajó mucho tiempo con Manolo Casas), Vega Ortiz (hija de Miguel el librero), Pedro Morales, César Cabanas y Paloma Santamaría, que trabajaron algún tiempo conmigo.
Decimocuarto año
Estando ya de nuevo en los cursos de proyectos me llamaron de la Escuela de Valladolid –me llamó Javier Rivera, profesor de Historia y director entonces del Departamento de Teoría y Proyectos- para proponerme que me presentara a una cátedra de Composición de allí. Yo le dije que no, que me había retirado de Composición, pero que llamaran a Juan Antonio, que seguro que quería. También les dije que si sacaban una cátedra de Proyectos sí que me presentaría. Hicieron las dos cosas. Sacaron la de Composición, a la que se presentó Juan Antonio y ganó, y sacaron la de Proyectos, ya en 1989, a la que yo me presenté. Estaban en el tribunal, nombrados por la Escuela, Manuel Trillo y José Ignacio Linazasoro, que habían sido catedráticos de allí, y por sorteo salieron Oriol Bohigas, Juan Navarro y Muntañola. Me vino bien que el tribunal fuera bueno, con Oriol y Juan para darle verdadera altura, pues me presentaba solo y no me apetecía que pareciera un paseo militar. Preparé bastante el proyecto docente, pensando que me serviría más adelante como así fue, y volví contar el “Metamorfosis de Monumentos” como proyecto de investigación. Era ya un libro, y se lo regalé a todos los miembros del tribunal. Saqué la plaza y me incorporé allí ya en mayo o junio, con el curso casi acabado.
Lo primero que encontré allí fue una huelga bastante salvaje por causa de Proyectos. Complicada, pero, en realidad, porque suspendían. Javier Rivera dijo que tenía que hablarles yo, que el hecho de que fuera flamante catedrático y de Madrid tenía mucha importancia. Se hizo una reunión en el salón de actos y les hablé. Les dije sobre todo que el más importante capital de la carrera era saber proyectar y que había que trabajar. Salvador Mata comentó, que bien, que parecía un coronel y que eso era lo que hacía falta. La verdad es que la huelga se acabó.
Rivera se empeñaba en que me presentara a Director. Decía que me elegiría todo el mundo. Yo dije que sí, pero con la boca chica. A medida que iba pasando el tiempo cada vez me apetecía menos, y un día, desde Madrid, le llamé y le dije que estaba decidido a no presentarme; que me prestaba a ser director del departamento. Se me había ocurrido que a Ramón Rodríguez Llera, que era profesor de historia y estaba en Roma, seguro que le apetecía. Javier dijo, que bueno, pues al departamento, pero que no dijera nada y como él había hecho correr la voz de que me presentaba yo, no se iba a presentar nadie.
“Entonces, el último día presentamos a Ramón, ya no le da tiempo a presentarse a nadie, y sale”.
Así lo hicimos y salió. Estos de letras son unos estrategas y les gusta ser directores de una Escuela de Arquitectura más que a un tonto un lápiz.
Lo pasé bien en Valladolid. Fui director del departamento. Me hacían caso en todo. Con financiación del Colegio de Arquitectos llevé a muchos conferenciantes; hice desfilar por allí a la mayor parte de lo más lujoso de España. Ramón, ya director, decía:
“Antón reina, pero no gobierna”.
Dejé allí muchos buenos amigos: Javier Rivera, Ramón, Salvador Mata, Josefina González, Miguel Ángel de la Iglesia, Paloma Gil, Julio Grijalba, Darío Álvarez, Pedro Luis Gallego, Fernando Díaz-Pinés (que fue alumno mío en Madrid)…..Estuve tres cursos. Antes de cumplir los tres gané una plaza de catedrático de Madrid, pero me quedé en Valladolid hasta completar el curso.
En Madrid habían salido tres plazas juntas y me inscribí, pues era mi oportunidad: o entonces, o dificilísimo volver. Nos presentamos Luis Fernández-Galiano, María Teresa Muñoz, Salvador Pérez Arroyo, Francisco Fernández-Longoria, José Miguel Prada Poole y yo. El tribunal eran Antonio Vázquez de Castro, Manuel de las Casas, Muntañola, Luis Peña y Helio Piñón. En el primer ejercicio, Salvador Pérez Arroyo, que ya había perdido en una oposición anterior contra Linazasoro, se presentaba en plan combativo, y les enseñó algo así como 10 carros de diapositivas de los redondos grandes con sus proyectos y obras, aprovechando que el primer ejercicio no tenía limitación de tiempo. Yo no era capaz de entrar a los ejercicios de los otros, pero tampoco de irme de la Escuela. Cuando lo de Salvador, intrigado, entré a ver que pasaba: salían plantas de chalés. Me fui. Volví a mirar mucho después y seguían saliendo plantas. Era como un culebrón venezolano. No me quedé a los comentarios del tribunal, pero fue como a las 2 de la mañana. Me contaron que Helio le había dicho que si les había confundido con directivos de alguna multinacional japonesa y pretendía colocarles obras. Sólo pasamos al segundo ejercicio Fernández-Galiano y yo. Presenté un proyecto de investigación sobre Alvar Aalto que hoy es un libro en la editorial Akal. Nos dieron las plazas y quedó una vacante. Esto fue a finales de 1991.
Pérez Arroyo recurrió el resultado ante el Rector, sobre todo con el argumento de que él era un gran proyectista muy experimentado, empleando a Fernández-Galiano, que no ejerce la profesión, como ejemplo de agravio. Respondimos al recurso, con la ayuda de un abogado de Ricardo Aroca, pero el Rector no resolvía. Pasó el tiempo, yo no tenía prisa, pues seguía en Valladolid, pero la cosa pasó ya de castaño oscuro. Le pedimos a Ricardo –que era entonces el director de la escuela- que le dijera algo al Rector –ya lo había hecho- y dijo que sí, que insistiría, pero que le enviáramos también nosotros una carta. Yo le escribí argumentando mi condición de catedrático de la asignatura y de haber ganado la plaza en buena lid –yo sí era proyectista- y Galiano le envió un texto muy subido de tono. El caso es que reaccionó y sentenció salomónicamente aceptando nuestro nombramiento, pero ordenando al tribunal que, en cuanto a la tercera plaza que se había quedado desierta, que se volviera a juzgar la actuación de Pérez Arroyo y que siguiera con él la oposición. El tribunal se reunió, volvió a juzgar a Pérez Arroyo, y en vez de un 2 le pusieron un 0. Se veía venir. La cosa acabó ahí, pues Salvador no insistió.
Bueno, en realidad, no acabó, pues Longoria y Prada Poole abrieron un recurso contencioso. Yo, que había estado en la administración y algo sé de procedimientos administrativos dije que el contencioso no podía ser admitido a trámite, pues ellos, al no haber recurrido contra el rector, no habían agotado la vía administrativa, previa a la contenciosa. Pero, con mi sorpresa, se lo admitieron y nos dieron conocimiento a nosotros, como partes afectadas, para que nos personáramos en el procedimiento. Todo el mundo nos dijo que teníamos que hacerlo por que si no podía ser fatal. Era mentira; si alguien está en un caso parecido lo mejor es que no se persone en el procedimiento; sólo perderá tiempo y dinero. Nosotros de hecho, estábamos sentados en nuestra plaza, y nos habían dicho también de que en caso de fallar el contencioso a favor de ellos, a nosotros, ya en plaza, no nos la quitaban. El caso es que Galiano y yo, por empeño de él, decidimos dejar al abogado de Ricardo y picamos más alto, y cogimos uno del despacho de Alzaga, del que no recuerdo el nombre. Cuando hizo el escrito principal lo hizo bastante mal y yo se lo tuve que corregir. Nos cobró 250.000 ptas. y le deberíamos otras tantas al final. Este final llegó y me dieron la razón: no había lugar al contencioso por no haber agotado la vía administrativa. Pero lo habían admitido a trámite, y en decir esto tardaron me parece que tres años. Yo le dije a Galiano que al abogado no le pagáramos la segunda parte, en realidad, no había hecho nada, más que un escrito malo que además había sido inútil. Pero Galiano dijo que esta gente era muy peligrosa –esto es verdad- y que era mejor pagarle, así que lo hicimos. Craso error, si os veis en caso parecido no paguéis. ¡Vivan los tribunales y los picapleitos! Resulta bastante claro que el tribunal, al admitir en un principio el recurso “para que no hubiera indefensión” no hizo otra cosa que perjudicar a los que habíamos ganado y proteger la existencia de pleitos y de picapleitos. Si en España se dejara en el 50 por ciento a los abogados y jueces y a su actividad el país estaba salvado.
Cuando estaba en Valladolid llegó allí el rumor de que Víctor D´Ors se había casado con Alicia Mirón. La verdad es que con Alicia nadie se había atrevido en la Escuela. Su hermana Virginia se casó en seguida –con Manolo Gómez Gaite, como ya dije-, pero Alicia permanecía soltera. Ya algo mayor le dio el sí a D. Víctor, que estaba entonces más que jubilado. Dicen que Chueca, al enterarse, comentó, sin duda con envidia,
“¡Ah, Víctor, pillín, pillín,..”
Ricardo Aroca contaba las tres mentiras que D. Víctor le había contado a Alicia para convencerla. Una, que tenía dinero; otra, que ya no era activo sexualmente y la tercera, que se iba morir pronto. La verdad es que duró unos años, pero murió relativamente pronto. Cuando Ricardo Aroca se casó años después con María Jesús, su secretaria, aunque Ricardo no estaba jubilado ni había tanta diferencia de edad, yo, para hacerle rabiar, le pregunté:
“Y tú, ¿qué mentiras le has contado a María Jesús”.
Le dio mucha rabia, desde luego, y no dijo nada.
Todo el lío del contencioso de la oposición era cuando yo ya llevaba un tiempo de catedrático de Madrid, pues, como dije, nos sentaron en plaza después de la resolución del rector. Al principio me asocié con Manolo Casas, en una cátedra con dos jefes, y muchos profesores, nuestros compañeros de siempre de Elementos y algunos otros. Luego nos separamos y yo me llevé a los modernos, que Manolo me dejó con cierta generosidad, pero que, en realidad, eran mis amigos: Emilio Tuñón, Luis Moreno, Álvaro Soto, Pedro Feduchi, Luis Rojo y Federico Soriano. Este último, de acuerdo con su talante, se fue enseguida a otro grupo con un jefe más moderno que yo.
La verdad es que no estábamos muy de acuerdo con el programa –el disentimiento sobre los programas ha sido muchas veces, y seguirá siendo, característica común de los grupos de proyectos-, pero hicimos una solución que funcionó. Eran los tiempos de los talleres verticales, y decidimos hacer un programa marco, con una temática y un lugar comunes, y de ahí concretar dos programas específicos, uno para Proyectos I, II y III, que lo llevaban Emilio, Luis, Álvaro y el otro Luis, y otro para Elementos de Composición y una parte de Proyectos I (para equilibrar el número) que lo llevábamos Pedro Feduchi y yo, lo que coincidía con las aulas, pues teníamos una grande y otra pequeña. Yo daba a veces clases teóricas más organizadas y para todos en la clase grande. Estuvimos así unos cuantos años y salió bien; hicimos algunas publicaciones que reflejan esta etapa. Hicimos también algunos viajes divertidos con los estudiantes: a Londres, a Berlín, a Nueva York,… Luego, algo más adelante, entró con nosotros de profesor Sergio de Miguel, que había sido alumno mío de doctorado.
Creo que fue hacia 1994 cuando Ricardo Aroca me propuso que fuera Sub-director de la Escuela, encargándome de Investigación, Doctorado y posgrado. Al principio le dije que no, pero acabé diciéndole que sí. Estuve 6 años, pues continué algo, muy poco, con Juan Miguel Hernández León cuando le sucedió. Antes, siendo director del departamento Antonio Miranda, Aroca le había dicho que me nombrara representante de Proyectos en la comisión que elaboraba el Plan de 1996, y allí estuve; fue bastante lata, sobre todo por las insoportables posturas de algunos, varios de ellos profesores de proyectos, que ahora no nombraré, pues si lo hiciera no podría evitar censurarles.
La Subdirección con Aroca no estuvo mal. Me divertí, trabajé, aprendí cosas, y me relacioné con gente interesante de la Escuela distinta de la de proyectos. Lo peor era que, como Sub-director de Doctorado, tenía que ir a las comisiones del rectorado donde también estaba Helena Iglesias, lo que yo llevaba muy mal, por lo ya sabido y porque es insoportable. Tuvimos unas cuantas peleas, algunas gordas, y yo las gané todas, pero no me gustaba nada.
Participar de la dirección de Aroca, de la redacción del nuevo Plan y todo eso fue interesante y muchas veces divertido. Aroca trabajó en aquellos años incansablemente para la Escuela, le dio a todo la vuelta, instituyó muchas cosas, y hoy le debemos casi todo lo bueno que la ordenación de la Escuela tiene. En lo concreto, lo peor eran las Juntas de Escuela, pues Aroca provocaba una oposición feroz de la pandilla de Amézqueta y Helena, a la que se había unido Soriano y los suyos, y las juntas eran verdaderas batallas campales, pues Ricardo, al que le gusta la lucha, gozaba con aquellos conflictos que a mí me resultaban agotadores.
Cuando en 1996 empezó el Plan nuevo –entonces denostado por todos, absurdamente, pues el Plan 1975 fue uno de los peores que la escuela tuvo- yo me presté a ir a primero, que en el segundo semestre ya tenía proyectos. También fue Fernández-Galiano, igualmente voluntario. Yo tuve que compatibilizar ese año el grupo de Elementos –para el que me busqué como ayudante extra oficial a Pilar García Arranz, que había sido alumna mía y le apetecía- y destiné conmigo a 1º del Plan nuevo a Pedro Feduchi y a Sergio de Miguel. Los demás se quedaban con el Plan viejo. Fue una promoción muy buena, a la que seguimos dando clase en segundo, algunos –pocos- cambiaban y otros no. De aquella primera promoción hicimos buenos amigos, como Antonio Morales, David de Diego, Miriam López Rodero, Laura Andueza, Victoria Mateos, Anais González,… hoy todos arquitectos. A esta promoción, junto con el Plan viejo, los llevamos a un viaje para ver las obras de Le Corbusier en Francia –viaje que ya habíamos hecho otra vez- en primero, y a Extremadura, Lisboa y Oporto en segundo, junto con la promoción siguiente. Luego hicimos viajes más cortos con otras promociones. Varias veces hicimos en otoño un viaje por Asturias Santander y el País Vasco. Otra vez volvimos a Nueva York, pero yo no fui.
Al año siguiente ya fuimos todos al Plan nuevo, siempre en 1º y 2º, nos repartíamos los semestres y grupos y hacíamos programas similares o distintos. Hay testimonios publicados. Luego fueron entrando profesores nuevos (Mónica Alberola, primero, y luego Luis Díaz-Mauriño y José María Churtichaga), y los de antes, menos Sergio de Miguel, fueron desapareciendo. Luis Moreno y Emilio Tuñón acabaron el doctorado y se hicieron titulares. Montaron sus propias unidades docentes y se llevaron a Luis Rojo, primero, y a Álvaro Soto, después. Pedro Feduchi propuso una optativa de Diseño de Mobiliario, que se le aceptó, y dejó de dar clase en los cursos normales de Proyectos.
La enseñanza en el Plan nuevo, en primero y segundo, resultaba para mí altamente satisfactoria. Era parecido a Elementos de Composición, pero a lo largo de curso y medio y con chicos más jóvenes. Se notaba mucho –y se sigue notando- la alta nota de la selectividad con la que los alumnos entran a la Escuela. Empezaba la gran afluencia de mujeres, algo más de la mitad.
En 1998 Juan Miguel Hernández León me propuso participar en la fundación de una nueva revista, con la editorial América Ibérica, teniendo a Pepe Ballesteros como el editor responsable. Iba a ser una revista de formato no convencional, barata, y se iba a llamar “Pasajes de arquitectura y crítica”. Me preguntó a qué gente me parecía que podíamos llamar, y yo le dije que a Gabriel Ruiz Cabrero, a Emilio Tuñón y a Luis Moreno Mansilla. Los llamó, e incorporamos también al consejo de redacción, en forma más teórica que real, a Eduardo Souto, Elías Torres Y José Ramón Sierra. La revista arrancó y funcionó; era muy económica, tuvo mucho éxito en la Escuela y nos dedicamos a sacarla adelante, sin cobrar o con emolumentos simbólicos. Durante dos años escribí muchísimos artículos y pertenecí muy activamente al consejo de redacción.
Pero en 2000, justamente cuando Juan Miguel Hernández León se presentó a Director de la Escuela y salió elegido, a Pepe Ballesteros se le ocurrió que podíamos presentarnos a la dirección de la revista Arquitectura, la del Colegio, y nos convenció a Ricardo Sánchez Lampreave y a mí de que lo hiciéramos con él. Javier García Mosteiro, que estaba entonces en la Junta del Colegio con Fernando Chueca como Decano, nos animaba mucho a hacerlo, pues confiaba en nosotros y estaba muy empeñado en que la revista prosiguiera y mejorara. Nos animamos al fin, nos presentamos y ganamos el concurso. Pero yo me puse malo. Me inventé a Juan García Millán, el marido de Mónica Alberola, que había sido alumno mío y luego socio, para que me cubriera la baja, y así la iniciaron ellos sin mí. Al año siguiente Ricardo decidió dejarlo y yo, que ya estaba bien, me incorporé. Luego se fue Pepe y quedamos Juan y yo solos. En 2004 volvimos a presentarnos al concurso, con Ricardo otra vez como consejero de dirección, y lo volvimos a ganar. Hicimos así la revista durante 8 años y medio, casi 9, sacando 32 números, y quedamos bastante contentos de haber hecho una revista que pudiera entenderse como colegial y que tuviera bastante calidad. En 2008 volvimos a presentarnos al concurso, aunque con pocas esperanzas y con no demasiadas ganas. Perdimos.
En la Escuela estuve dando clase unos años con Sergio, Mónica, Luis y José María. Seguimos al principio en primero y segundo, pero luego el departamento nos cambió a 5º, primero, y a 4º, después. Volvimos a 1º y 2º en el curso 2008-2009. Justamente en la primavera anterior se eligió como Director de la Escuela a Luis Maldonado, y en el departamento de Proyectos Darío Gazapo sucedió a Gabriel Ruiz Cabrero. Un cambio de generación; la mía empezaba a deslizarse hacia la ancianidad.
Antón Capitel · Doctor arquitecto · catedrático en ETSAM
Madrid · mayo 2009







Reportaje estudiantil, historiado entre toda clase de personajes: Ambiciosos, listillos, enterados, estudiosos, vagos, aprovechados. Pena la carencia de imagenes.
Me sorprende ver esta historia entremezclada con la mía… algunos interrogantes que tenía han sido despejados. Súblime la pregunta a Aroca en el plano personal… pero ahí yo dispongo de más detalles.
LA ESCUELA INFORMAL. Migule Ángel Díaz Camacho
Las Escuelas de Arquitectura
presentan diversas formas, capas, presencias, historias. Entre sus muros el
tiempo se acelera en los momentos tumultuosos, a veces se detiene en la soledad
de las noches de invierno. Existen escuelas fundacionales, instituciones históricas como la ETSA Madrid, la
más antigua de España, cuyo edificio principal fue parcialmente destruido
durante la Guerra Civil (1). Otras sin embargo, aprovechan estructuras
existentes, como los mat-buildings de
la ETSA Valencia, o surgen como infraestructuras de nueva planta, por ejemplo
en Navarra (2), Alicante (3) y tantas otras. Existen también escuelas aditivas, campus como micro-ciudades en cuyo interior cristalizan y
se yuxtaponen arquitecturas sucesivas en el tiempo (4).
http://goo.gl/4Rgthu
Y quien habla de malos profesores..????