Crónica telegráfica de un gallego en viaje relámpago
Martes 6 de febrero
A Donosti, como a San Andrés de Teixido, hay que ir al menos una vez en la vida. Seguramente aquí también
«veña de morto quen non veu de vivo».
Pienso en eso mientras el avión aterriza en Hondarribia, ya noche cerrada. Mañana doy una charla en la escuela de arquitectura. Me esperan en la terminal, Keler en mano, Iñigo García Odiaga e Ibon Salaberria. Aquí, opino, me tratan demasiado bien. Debe de ser algo cultural.
Cenamos en un bistró regentado por un francés, no lejos de la escuela, en un barrio anodino que podría exportarse a cualquier otro lugar del mundo sin que nadie notase la diferencia. Yo creía que aquí, en esta ciudad dibujada con cuidado por Cortázar, Goikoa y Gros, no pasaban estas cosas. Iñigo e Ibon no se ponen de acuerdo sobre si les gusta o no un vino de Lyon. La próxima vez traeré de estraperlo una botella de Ribeiro.

Miércoles 7 de febrero
Llego a la escuela de arquitectura un poco tarde, como casi siempre. De camino, mientras apuro el paso, me reprocho que esto se ha vuelto patológico; luego me tranquilizo pensando que, en el fondo, la puntualidad no es más que una depravación propia de ingleses y relojeros.
Antes de entrar observo durante unos minutos el edificio. Desde fuera percibo su orden estricto, prusiano, y su color ligeramente rojo. Una vez dentro me asaltan unos pilares algo así como ‘neoegipcios’. En medio del desconcierto, me pregunto qué pensaría Giorgio Grassi de todo esto y acuño instintivamente el término herrikotendenza.
Paso la mañana hablando sobre dibujo y proyecto, sobre autopsias de ideas y lápices que son bisturíes. Mento a Castelao y a Luis Seoane, a Le Corbusier -ese relojero suizo-, a Louis Kahn, a Ralph Erskine, Cedric Price, Rem Koolhaas y tantos otros. También, no puedo evitarlo, a Sverre Fehn. Hablo de él con Iñigo Peñalba; quiero preguntarle algo sobre Carlo Scarpa, lo anoto mentalmente, pero me olvido porque nos vamos a comer. Quizá debería haber incluido algún dibujo de Scarpa en la charla.
Por la tarde explico a los alumnos de Ibon, Iñigo, Jon y Asier el origen y crecimiento de Coruña, esbozando en una pizarra faros romanos, calaveras coronadas, sardinas, vientos del Suroeste, una bandera inglesa y un casco vikingo. Todo lo importante. Dos mil años condensados en cuatro garabatos.
De noche, otra cena que se alarga hacia la madrugada. Se une Ezequiel -nombre de profeta, oriundo de Andoain-, que me instruye sobre la necesidad insoslayable de emplear el término zurito cada vez que me acerco a la barra. Fascinado, me comprometo a no volver a utilizar jamás la denominación ‘corto de cerveza’ y evalúo las posibilidades de exportar la nueva palabra a Galicia.
Varias rondas más tarde reflexiono sobre la paradoja de que un mismo animal, el búho, simbolice a un tiempo la noche y el conocimiento; propongo que esta escuela lo adopte como logotipo. En un momento dado creo entender euskera de tan a gusto que me encuentro pero pronto me doy cuenta de lo que está sucediendo: un amigo de Ibon que ha aparecido de la nada a lomos de un scooter me está hablando en gallego.
Flota sobre nosotros un partido del Athletic en una pantalla de televisión chispeante. Gol de Berenguer en el Metropolitano.
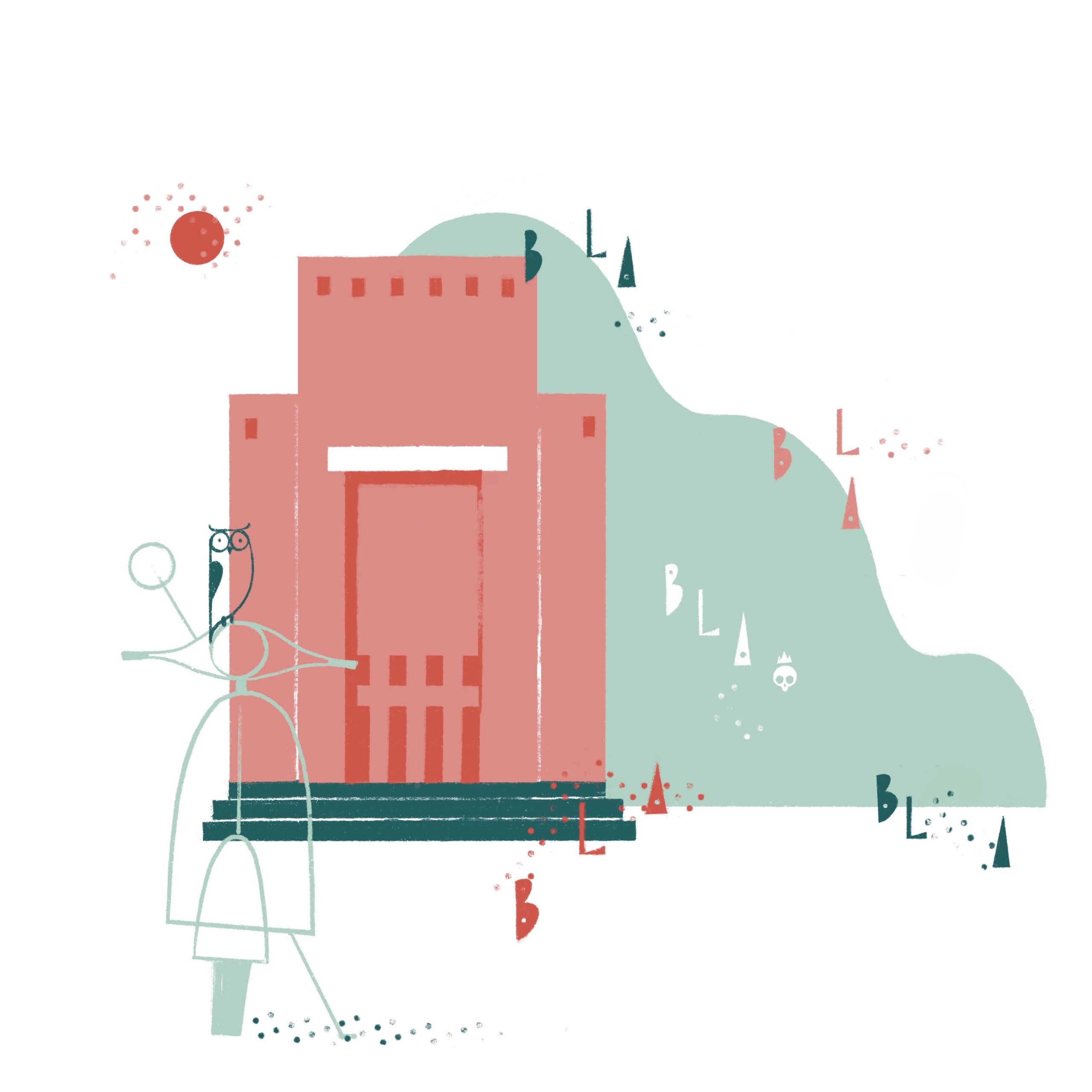
Jueves 8 de febrero
Por fin veo la bahía de la Concha. Desde la ventanilla del autobús número cinco recuerdo, mal que bien, aquella cita con la que John Kennedy Toole comienza La conjura de los necios:
«Todos los puertos de mar se parecen entre sí más de lo que puedan parecerse a ninguna ciudad del interior».
Lo que veo me resulta familiar pero dudo si esa sensación se debe a la presunta hermandad marítima universal defendida por Toole o a la sobreexposición audiovisual de esta ensenada: fotografías en blanco y negro de casetas de baño decimonónicas, raras estampas de arena nevada abriendo telediarios de lustro en lustro, ferrosos peines del viento a remojo tras algún temporal, ilustraciones vibrantes de Mikel Casal e Iker Ayestaran.
Pronto olvido todo esto porque, a ojos de un gallego, cualquier recoveco costero es un potencial lugar de trabajo. Así que me sorprende comprobar que nadie ha largado unas nasas en esta media luna delineada entre el Urgull y el Igueldo, custodiada por la isla de Santa Clara en la misma posición que ocupa la estrella en cualquier bandera turca -ningún coruñés de bien puede evitar esa referencia-, y me pregunto si habrá pulpo ahí abajo. Miro luego al cielo entornando los ojos esforzadamente y compruebo que apenas hay gaviotas; tampoco escucho esos chillidos suyos que son la impenitente banda sonora de cualquier ciudad portuaria. Oteo finalmente el horizonte con la esperanza de avistar la ondulante aleta caudal de uno de esos monstruos marinos que los antiguos llamaban ballena de los vascos. Nada a la vista: en la playa, a solo unos metros del asfalto que recorre mi autobús, todo parece limpio e inerte.
Echo de menos por unos segundos la fealdad, el desorden y el ruido. Esto debe de ser la morriña.
Antes de bajar del autobús en el Boulevard, pregunto a una mujer de cierta edad qué línea debo coger para llegar a Hondarribia. Me responde con educación, aunque intuyo en ella un aire lejano, aburguesado y francés. Dudo al momento si es ella o toda la atmósfera de este barrio.

En cuanto se abren las puertas, desciendo apresuradamente. A pesar de la clara indicación de la pasajera nativa de caminar hacia plaza Gipúzcoa, reviso desconfiado -uno no deja de ser gallego aunque esté lejos de su casa- los paneles explicativos de Donostiabus antes de iniciar la marcha. Por segunda vez en mi breve estancia creo entender euskera; repaso por última vez la información y compruebo que, en realidad, solo comprendo símbolos universales. Donde hay un búho, deduzco, la línea debe de ser nocturna.
Nueva decepción conmigo mismo pero gran lección de semiótica:
¡Qué gran verdad la comunicación no verbal!,
cantaba ‘Nouvelle Cuisine’.
Poco más tarde, llego al aeropuerto. De día, a plena luz, me parece aún más pequeño que de noche. Ojeo distraído mi billete, mato el tiempo observando el puente sobre el Bidasoa y, algo más allá, Hendaya. Recuerdo de inmediato que al aterrizar me sorprendió, ocupando gran parte de la zona de llegadas, una imponente trainera. Un delicioso objet trouvé, inesperado giro duchampiano que achaqué a la proximidad con Francia. Me acerco a ella para admirar sus curvas hidrodinámicas, su proa y popa casi simétricas, e imagino su extraordinario comportamiento sobre las olas del golfo de Vizcaya. Jon Muniategiandikoetxea me dijo anoche que su hijo practica remo. Mido entonces mentalmente el espacio reservado a cada remero porque imagino al hijo de Jon como un chaval largo, tan largo al menos como su padre o como su apellido. En ese mismo instante, como una epifanía, me asalta la idea de un Potteries Thinkbelt hondarribitarra y decido que, en Donosti, la arquitectura debería enseñarse a bordo de una trainera en lugar de hacerlo en aquel desconcertante edificio rojizo.
Subo al avión invocando a Cédric Price que, sin duda, estaría de acuerdo conmigo.







