Poco después de visionar por tercera o cuarta vez “12 Angry Men”, entendí que John Ford tenía razón. No había más que ver caminar a Henry Fonda para entender lo que era el cine. Me retiré a mi Innisfree, de la cual ni siquiera soy nativo. Ahora, asentado y humilde conocedor de aquello que me rodea, me dispongo a compartirlo.

El objeto de estudio no varía, es siempre esta terrible amalgama de culturas, colores y pavimentos que ve como poco a poco, y sin prisa ninguna, el tiempo, que todo lo cambia, se cierne sobre sí. Se mantiene como Pinito del Oro en una línea peligrosa entre el encanto y la inmundicia. La actitud tranquila de sus vecinos ante el estado de lo que en su momento fue la ciudad más rica en millas, hace que esta mantenga su esencia intacta, me gusta imaginarme estas calles en Alemania o Austria. Con un cartel de “No se apoye, recién pintado”. Esta urbe, que conjuga las mayores concentraciones de arte sacro por metro cuadrado de Europa con los placeres más profanos y carnales habidos y por haber, se ha dejado conquistar por quién mostrase un mínimo interés por ella; entendieron mucho antes que el resto, que los que se decían reyes, no acudían a ellos si no para vaciar sus graneros y saciar sus apetencias. Este lugar, esta parroquia, solo quería recibir una muestra de cariño, aunque viniese acompañada de conquista y cambio de bandera. Esta pequeña mancha gris en el mapa triangulado, vio morir al Estado. Y no se la ve preocupada. Está claro que la invariante es ella, da igual donde estemos, porque no cambia, cambiamos el lugar desde el cual nos acomodamos a admirarla; analizarla es una labor tediosa nada conveniente para las tardes de primavera.
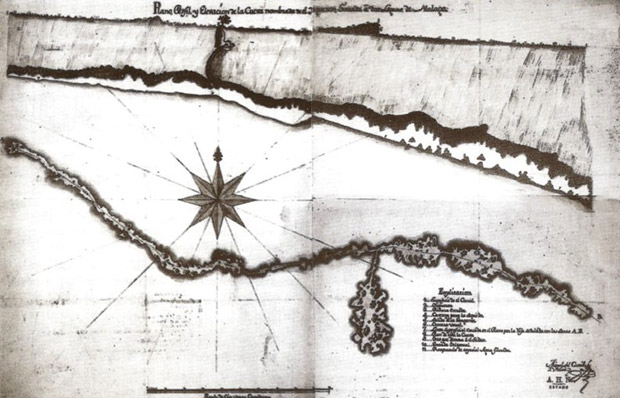
El primer paso para entender la ciudad lo di desde la gran escala; el tablero de dibujo y el plano desbrozaron las primeras impresiones, me ayudaron a abarcar un territorio enorme sin más ayuda que un botellín de agua. El transporte público muere a las puertas de este pequeño territorio comanche. Clasifica en grandes zonas; juega a las familias, cada clase social, en su quartiere; parece una ciudad pausada, tranquila. Que se rige según unas líneas maestras que ordenan lo que sucede a su alrededor. El cruce de estas vías define el marco en el que, poco a poco y de forma coherente, los habitantes en sano consenso con los arquitectos de la zona, ocuparán con sus viviendas. Es tan transparente, que incluso podemos ver parte de su pasado. Si afinamos la vista, podemos incluso reconocer la marca del Imperio, la forma de águila en la distribución de entradas a la muralla, la marca del senado en cada bastión. Qué decir del cruce de cardo y decumano, suena obsceno por obvio. Se reconocen con facilidad todos los estratos, se identifican fácilmente los barrios, exalta el sentimiento de pertenencia a éstos. Incluso algún atrevido, podría reconocer la evolución del crecimiento y las zonas de expansión. Podríamos llegar a trazar un plan urbanístico. Que porno suena eso de trazar un plan.
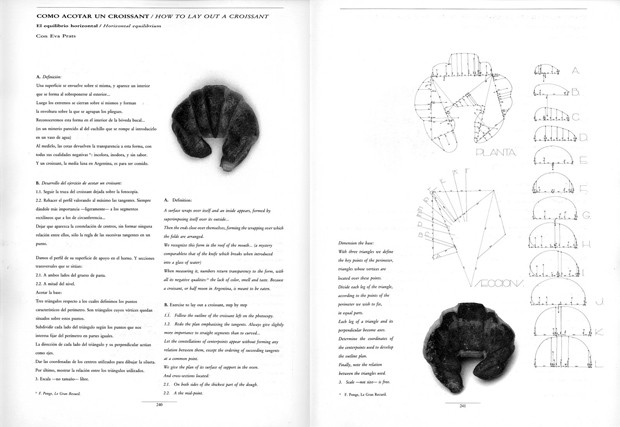
Regresando a nuestra óptica, la que se levanta a 1.83 y sufre de cefalea cuando sopla el viento sur, la ciudad cambia. La incidencia del sol se vuelve asfixiante en las grandes avenidas, es mucho más agradable caminar por las estrechas calles de la ciudad antigua. Los grandes quartieres de perímetros ordenados y fachadas nobles que se presentan altivos a los ojos del turista, se encuentran troquelados sin piedad por estrechos y retorcidos vicolì que recuerdan la inseguridad de antaño. No tanto la de Coppola y sus galanes con sombrero custodiando puestos de fruta, si no la de Lampedusa, la de quien se encontró el bosque por talar y decidió plagar la ciudad de ratoneras. Viendo la ciudad con los pies cansados y con sed por el sirocco asfixiante, podemos trazar un plano totalmente distinto. Escuché a Juan Creus hablar de cómo había cartografiado un viaje en coche, como las distancias se acortaban, los acontecimientos se sucedían de forma casi violenta. Me pareció una experiencia atractiva. Un plano que se pliega sobre sí mismo una y otra vez, que busca la pendiente natural hacia la que dirigirse con el mínimo esfuerzo. En ese plano, ni mi primo el curioso se cuestionaría por qué el puerto está donde está, muy a pesar de los paseantes. Sería una suerte de trazas sin leyenda. Un dibujo preciso, muy grande y con olor a stigghiola. Y a sambuca. Representa la ciudad que se hizo a sí misma en función de sus contingencias. La que no sufrió la anorexia del siglo XX, la que sigue celebrando el nacimiento de una nueva vida en el vecindario con un pompón celeste. La que concentra toda la tensión de una fachada en la puerta. El barroco, del que crece en los bordes, como el moho. Esa ciudad solo es apreciable a golpe de zapatilla, por mucha herramienta que incorporemos al estudio a distancia, no podremos captarla. Parece que siempre se cierne sobre mi discurso la pesada sombra del tiempo, de la calma. Lo encuentro fundamental no solo cuando practicamos la arquitectura; lectura, cine, cocina. Precisan de unos tiempos naturales que debemos respetar y disfrutar; tratar de acelerar el proceso solo rebajará la calidad del producto a conseguir. Y en las ciudades pasa igual, hay lugares que se hicieron con prisa, y se padecen.

No podemos tratar de eliminar ninguna de las facetas cuando queremos jugar al urbanismo. Puede resultar tedioso o cansino, pero las dos son necesarias. No podemos desnaturalizar el plano, arrancarle el factor humano como si nada y pretender tener ciudades. No. Así, solo engendraremos colmenas, almacenes más o menos ordenados. Alternemos ambas distancias, ambas intensidades. Aparecerán nuevos lugares sin quererlo; con suerte, puede que afloren nuestras líneas de Nazca. O simplemente nos demos cuenta de que todos esos callejones que se abren paso a cabezazos y de aspecto tan aleatorio, varían su forma al compás de la necesidad, que es como surgen la mayoría de los fenómenos. Que subyace una estructura a veces inapreciable pero que se rige a la herramienta más valiosa del urbanismo, el sentido común. Seremos conscientes de las oportunidades perdidas de la ciudad, y de los desastres tremendamente bien aprovechados. Descubriremos la ciudad que quiso y pudo, y dejó de querer. La matrioska que esconde una ciudad dentro de otra en progresión infinita. La que entre el caos y alborote de una flota automovilística digna de una megalópolis asiática, es capaz de disfrutar de las obras inconclusas de siglos pasados, y tiene la paciencia suficiente para dejar que los árboles crezcan. Una ciudad de intangibles.
Jorge Rodríguez Seoane
Palermo. Abril 2013
Últimos días de Junio de 2013. Palermo






