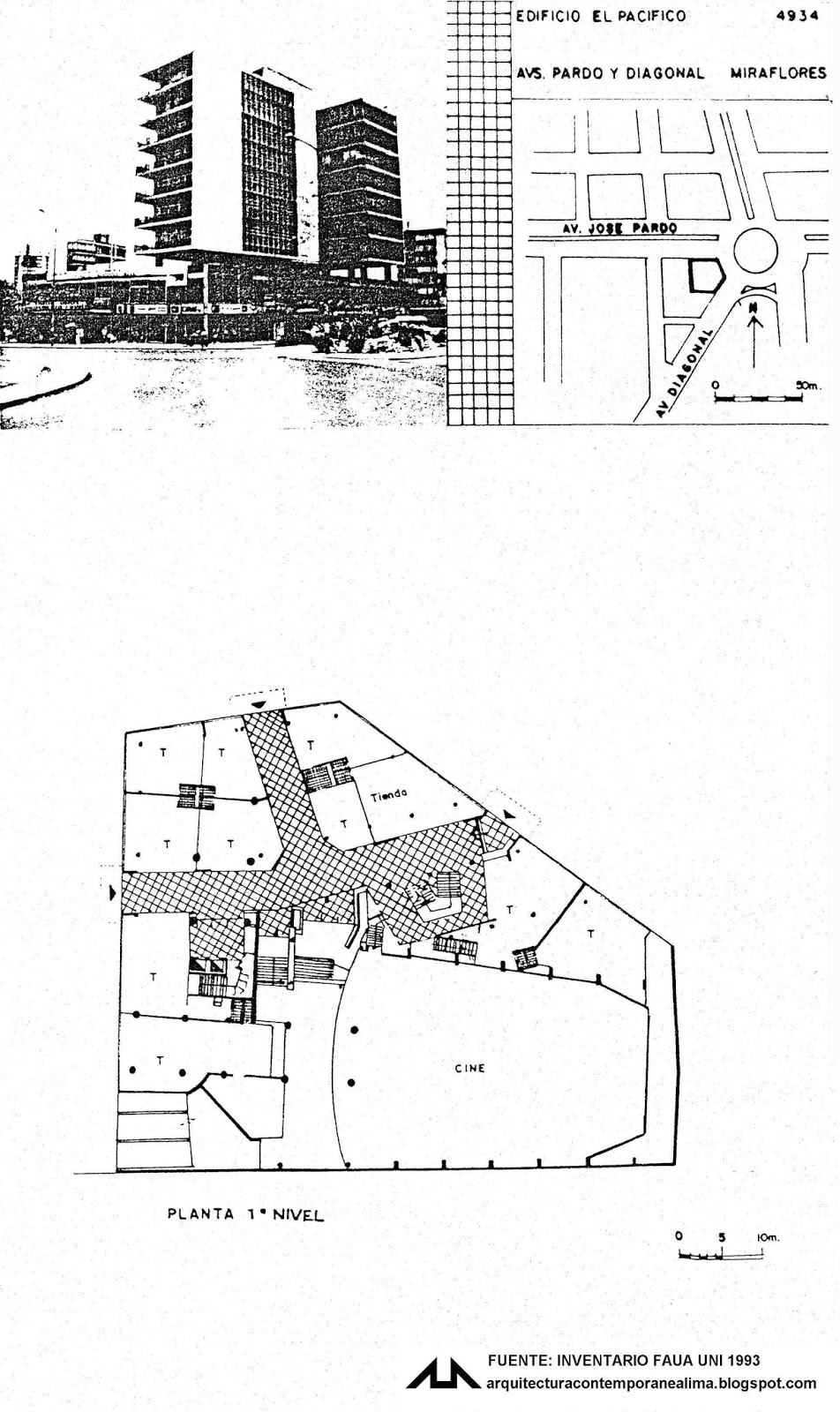
La memoria se guarda, recorta los espacios de la ciudad, los junta, los pega, los almacena, los clasifica y un día vuelven a uno como el olor de la infancia de la casa donde crecimos.
Crecemos, volvemos a esos pasos, recorremos junto con aquellos que ya no están pero que vuelven como el recuerdo del espacio que habitamos.
Y es que los lugares que habitamos en la ciudad tienen episodios, luego somos nosotros los que los repasamos, ingresamos por un lado y salimos por el otro; en ese recorrido es que vamos recolectando olores, colores, texturas, experiencias; podemos incluso recordar como una voluminosa madre tiraba del brazo del niño cuando éste se acercaba al escaparate a intentar oler -a través del cristal- las manzanas caramelizadas: muy rojas y brillantes (quizás solo quería verse reflejado en ellas).
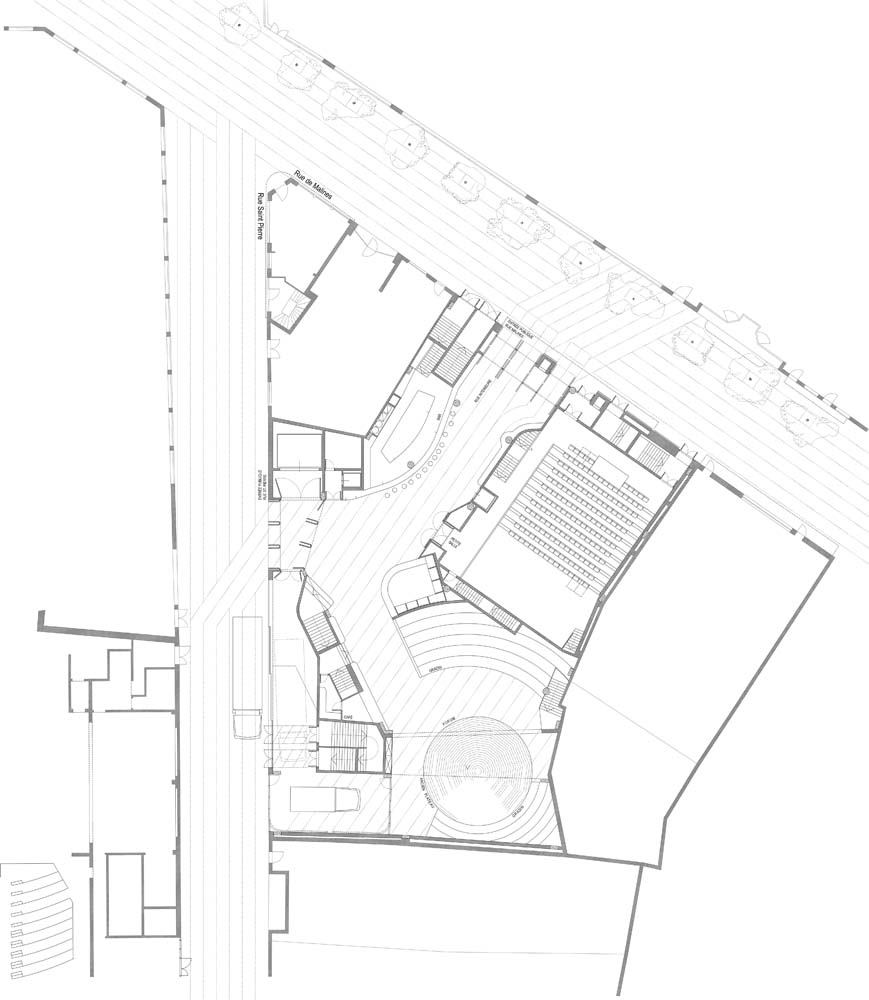
La ciudad nos cuenta (habla de nosotros) en su hechura, nos narra en su tiempo, nos descubre -cuando esta bien hecha- y no somos nosotros quienes les descubrimos sus lugares.
La ciudad no se esconde, no se oculta, nos habla, nos orienta, nos revela, solo hay que estar atentos, aprender a escucharla y a oírla, nosotros no la descubrimos, es ella quien nos descubre.






