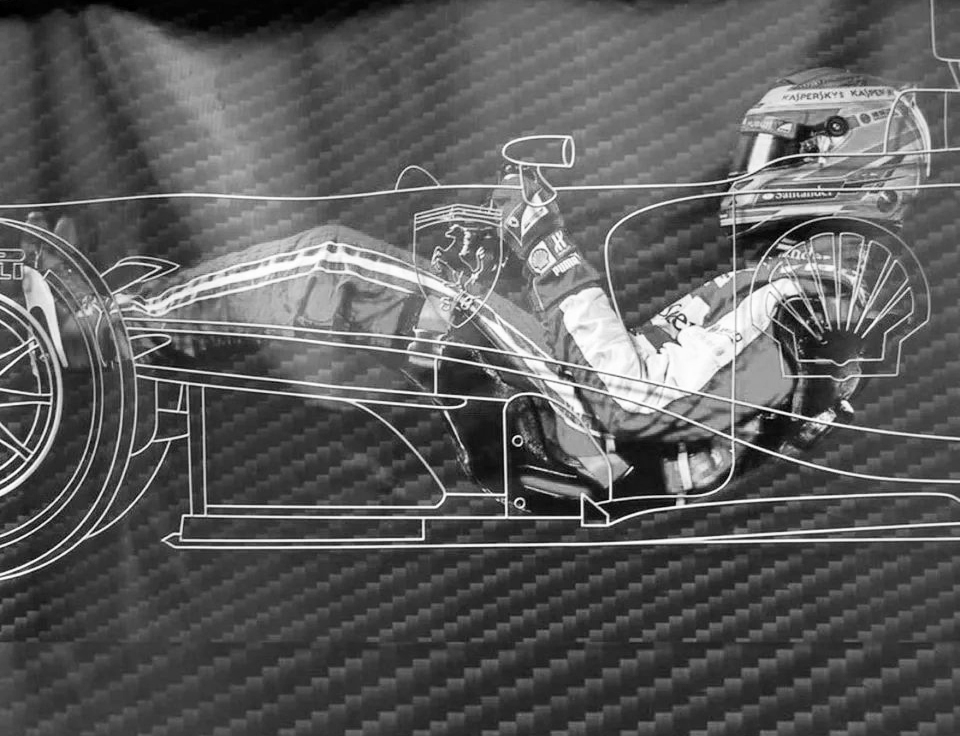
Nos declararnos completamente absortos al mundo que nos delimita y a la vez contiene, dejamos que él nos ablande el alma y nos deje recostados en su forma; que nos tome por suyos y nos despoje de esa desidia de habitar por solo por estar vivos.
Habitar la permanencia nos ha construido -en el tiempo de habitar– con esa aparente lucha por confinar nuestros hábitos y resguardarlos de las costumbres que nos empujan cada día hacia el final de la vida.
Habitar la permanencia es ir dejando poco a poco aquella costumbre -hasta de nuestros deseos- de esa vida colmada de repeticiones de pasos, de ensoñaciones sobre el horizonte, de atardeceres efímeros, de olores que nos persiguen desde la infancia, de esos ruidos de media noche, de esos hábitos que aún no se cansan de advertirnos que a la vida aun le quedan huellas por pisar.
Habitar la permanencia es sentir que poco a poco vamos llenado un lugar, y que la vida es aún útil para nuestro cuerpo.







